
Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 41, 2014
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Sergio Ortiz Leroux ortizleroux@hotmail.com
Universidad Autónoma de la Ciudad de México , México
Fecha de recepción: 14 Mayo 2013
Fecha de aprobación: 21 Enero 2014
Resumen: El debate académico sobre el significado político de los derechos humanos ha puesto el acento en su dimensión negativa o privada, olvidando la dimensión positiva o pública que despliegan en el proceso de integración de una sociedad política determinada, como la democrática. El artículo rescata la dimensión política de los derechos humanos como un elemento constitutivo clave de la sociedad democrática. La hipótesis de que parte es que los derechos humanos otorgan carta de naturalidad a una lucha real a favor de la libertad política y contra la opresión que encuentra su materialización histórica en la sociedad democrática y su negación en la sociedad totalitaria. Para desarrollar el argumento, recurre a la teoría de Claude Lefort, quien asocia el discurso de los derechos humanos con una concepción general de la sociedad que se realiza históricamente en la sociedad democrática.
Palabras clave: derechos humanos, democracia, totalitarismo, sociedad política, libertad política, Claude Lefort.
Abstract: Academic debate on the political meaning of human rights has emphasized their negative or private dimension, setting aside the positive or public dimension they display in the process of integration of a particular political society, such as the democratic one. The essay retrieves the political dimension of human rights as a key constitutive element of democratic society. It hypotheses that human rights provide a letter of naturalness to a real struggle for political freedom and against oppression finding its historical realization in a democratic society and its negation in a totalitarian one. To develop the argument, it resorts to the theory of Claude Lefort, who associates human rights discourse with a general conception of society that is historically realized, precisely, in the democratic society.
Keywords: human rights, democracy, totalitarianism, political society, political freedom, Claude Lefort.
I. Introducción
La reflexión sobre el papel que cumplen los derechos humanos en la fundamentación, constitución y preservación de un régimen democrático ha ganado una enorme legitimidad o interés tanto en las agencias de gobierno y organismos no gubernamentales como en las comunidades intelectuales y circuitos académicos. En efecto, las clases políticas de América Latina y del mundo entero se han percatado de que el desempeño aprobatorio o desaprobatorio de los gobiernos de izquierda o derecha está cada vez más asociado a la promulgación, extensión, protección y garantía que éstos ofrezcan al conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de sus ciudadanos y/o comunidades. Las instituciones culturales y académicas, por su parte, se han apresurado a abrir y financiar nuevas líneas de investigación así como seminarios, diplomados, maestrías y doctorados orientados a la reflexión teórica sobre ellos o a su defensa práctica. Al mismo tiempo, no pocas asociaciones civiles y organismos no gubernamentales han surgido y se han proyectado alrededor de la defensa, extensión, protección y garantía de los derechos humanos en general o de determinados segmentos o núcleos de la población en particular: mujeres, indígenas, adultos mayores, discapacitados, homosexuales, migrantes, niños de la calle, etc. Incluso en la vida cotidiana el lenguaje de los derechos ha ganado también carta de naturalidad: los hijos de hoy reivindican muchos derechos frente a sus padres (por ejemplo, llegar tarde a casa), y éstos, por su lado, invocan ciertos derechos frente a aquéllos (por ejemplo, no llegar tarde a casa).
“El tiempo de los derechos”, como lo ha llamado Norberto Bobbio, parece haber llegado para quedarse y no se vislumbra en el corto o mediano plazo su invisibilidad en nuestro agitado horizonte político y cultural. Atrás quedaron aquellos tiempos oscuros en los que los derechos humanos fueron sometidos a la crítica aguda de ciertos núcleos de izquierda y derecha, quienes coincidieron asombrosamente en su momento en considerar a los derechos como una simple ilusión metafísica, una abstracción que no alcanza a reflejarse en el nivel de lo real que se define en la esfera de la economía o de la política estatal, o una mera representación fantástica del derecho sostenida por una no menos ilusoria naturaleza humana. Ambos flancos ideológicos ignoraron, desconocieron o de plano menospreciaron la enorme transformación histórica que significó la afirmación de los derechos humanos en las sociedades modernas.
Sin embargo, el resurgimiento y la súbita popularidad que ha adquirido recientemente el discurso sobre los derechos humanos en las sociedades democráticas no siempre han estado acompañados de rigurosas y suficientes reflexiones teóricofilosóficas sobre su significado, sentido y alcances políticos en la Modernidad. En el peor de los casos, la política de los derechos o los derechos como política han quedado relegados a un simple fenómeno subsidiario de otras esferas sociales determinantes: la economía, la moral, la religión, etc. En el mejor, el significado político de los derechos ha estado ligado a la defensa de la llamada dimensión “sustancial” de la democracia, en oposición a la dimensión “formal” de ese régimen político. 1 Lo cierto es que el debate académico e intelectual sobre el significado político de los derechos humanos ha estado marcado, desde mi punto de vista, por una laguna o vacío teórico que no puede ser menospreciado: regularmente cuando se reflexiona sobre el sentido político de los derechos humanos se pone acento –palabras más palabras menos– en su dimensión negativa o privada, resaltando su importancia como diques que operan en la práctica para controlar y limitar los posibles abusos del poder, al tiempo que se olvida o se deja de lado la dimensión positiva o pública que juegan en el proceso de integración y conservación de una sociedad política determinada, en este caso la sociedad democrática. Sin la promulgación, extensión y protección de los derechos humanos, sostenemos en este escrito, la democracia, en tanto forma singular de sociedad histórica, 2 se encuentra herida de muerte.
En el presente ensayo queremos rescatar o, si se quiere, destacar la dimensión política de los derechos humanos como un elemento constitutivo clave de la sociedad democrática moderna. Nuestra sospecha (o en lenguaje académico: hipótesis de trabajo a manera de argumento) es que el conjunto de derechos del hombre y del ciudadano otorgan carta de naturalidad a una lucha real –indeterminada e indeterminable– a favor de la libertad política y contra la opresión, que encuentra su realización histórica en la sociedad democrática y su negación en la sociedad totalitaria. Para cumplir este propósito de investigación, recurriremos a la teoría del filósofo francés Claude Lefort (1924-2010), quien, entre otras cosas, asocia el discurso de los derechos humanos con una concepción general de la sociedad que descubre en la democracia su afirmación y en el totalitarismo su negación. 3
En correspondencia con estos propósitos intelectuales –y con mis propias obsesiones profesionales– en un primer momento analizaremos la idea de los derechos humanos como derechos de corte político a la luz de la crítica que hace el filósofo francés a otras tradiciones políticas, en especial a las ideas que sostiene Karl Marx sobre el significado de los derechos humanos. Posteriormente, en un segundo momento, abordaremos la profunda mutación histórica que, según Lefort, supuso la afirmación de los derechos humanos en la vida social moderna. Finalmente, y a manera de conclusión, analizaremos los distintos cambios que ha provocado el lenguaje político de los derechos en la estrategia y en el discurso de las luchas democráticas inspiradas en los derechos y pondremos de manifiesto algunas lagunas, preguntas y dudas que deja abiertas la teoría lefortiana de los derechos humanos.
II. Los derechos del hombre como derechos de corte político
Claude Lefort se aproxima a los derechos humanos a partir de sus preocupaciones políticas e intereses intelectuales. Como filósofo de la política, Lefort se ocupa relativamente poco del “derecho” a secas y de los “derechos humanos”. No pretende realizar una contribución al debate jurídico sobre el estatuto y las modalidades de estos derechos (privilegios, reclamaciones, poderes, inmunidades, etc.), ni se detiene mayormente a reflexionar sobre la naturaleza y el fundamento moral de los mismos. No está en su interés inscribirse en la discusión filosófico-jurídica entre los defensores del iusnaturalismo y los del positivismo (Poltier, 2005, p. 80). Su acercamiento a ellos responde a otros resortes. En particular, su preocupación por restaurar la dignidad de lo político, que en el caso que nos ocupa se traduce en reconocer el significado político de los derechos humanos en las sociedades modernas. De ahí que para Lefort los derechos humanos no puedan ser pensados simplemente como derechos naturales o pre-estatales, que son concedidos por Dios y por tanto constituyen parte intrínseca de la naturaleza humana, como supone la teoría del derecho natural; tampoco como derechos formales o privados, como alega el marxismo de Marx y otros posteriores al pensador alemán. Por el contrario, deben ser visualizados, sobre todo, como derechos políticos, no en el sentido de los llama-dos derechos de “segunda generación” asociados a la participación de los ciudadanos en la comunidad política, 4 sino más bien como derechos que –dada su singularidad histórica– tienen un significado político propio. Significado que, entre otras cosas, ha provocado que su potencial afirmación o violación ponga en tela de juicio no solamente la dignidad e integridad física, psíquica y moral de los individuos o personas –lo cual, dicho sea de paso, no es poca cosa en sociedades como las nuestras marcadas por la arbitrariedad y la impunidad–, sino también, y en primer lugar, la forma de la sociedad.
No obstante, pocas tradiciones políticas y pocos actores asociados a la defensa práctica de los derechos humanos parecen haberse percatado de la radicalidad y novedad que plantea el reconocimiento de la institución de los derechos humanos en las sociedades modernas. Algunas de ellas, por ejemplo el marxismo no crítico, han clasificado sin más a los derechos del hombre dentro del rubro de los derechos formales y burgueses, los cuales disimulan un sistema de dominación y opresión que en última instancia se define real y definitivamente en el nivel de las relaciones de producción y propiedad capitalistas y de las relaciones de fuerza entre las clases sociales; otras miradas, como el conservadurismo, han cuestionado la formulación abstracta del hombre como portador de derechos universales sosteniendo que éstos son producto de la historia de una nación particular 5 –con ello, han instalado los derechos del hombre en el curso de la tradición histórica y en el santuario de la moral privada, una abadía que cada individuo lleva en su espíritu o en su corazón y que les permite obrar bondadosamente a favor de las causas más nobles de la humanidad; algunas doctrinas más, como el liberalismo de matriz individualista y contractualista, han fundamentado la idea de los derechos humanos en una hipotética naturaleza humana, eterna e inmutable, portadora de derechos universales prelegales, que operan en la práctica como diques para controlar y limitar los posibles abusos del poder. 6 Muchos más, por su parte, han reconocido de forma intuitiva el papel relevante que juegan los derechos humanos en las democracias modernas, pero al mismo tiempo han convertido a sus defensores y promotores en los regímenes autoritarios y totalitarios en una suerte de mártires o héroes modernos y han hecho de la resistencia a la opresión un tipo de religión laica sin poner atención mayormente en la dimensión propiamente política de la lucha por los derechos humanos. Sus esfuerzos, si bien valiosos y sin duda necesarios, no alcanzan a traducirse en una lectura política que consiga descifrar el significado y los alcances de los derechos del hombre en la Modernidad.
El filósofo francés Claude Lefort se resiste a concebir los derechos humanos como derechos que adquieren su sustancia en el individuo. No en el sentido de que el titular de esos derechos sea el hombre, el individuo o la persona –como supone con acierto el constitucionalismo democrático moderno–, sino en la perspectiva de que los derechos pudieran eventualmente cerrarse y sedimentarse en una suerte de individuo sustancia, bien definido en todas sus determinaciones más allá o más acá de la sociedad. Para Lefort, la naturaleza del individuo moderno no puede ser descubierta de una vez y para siempre por algún discurso metafísico trascendental o psicológico-conductista, sino que se encuentra asociada inexorablemente al modo de constitución de la sociedad democrática, es decir, a la indeterminación y contingencia que son el sello distintivo de esta forma de sociedad histórica. 7 Por tanto, no hay ni puede haber un ser humano extrasocial; no lo hay ni como realidad concreta, ni como fantasía coherente de “individuo” humano a-, pre-, meta- o supra- social. No se podría concebir, sostendría Lefort, un individuo sin lenguaje, y solo hay lenguaje como creación histórico-social.
Al mismo tiempo, el también colaborador de Les temps modernes se niega a aceptar que los derechos humanos sean calificados como “formales” y, en el extremo, reducidos a simples derechos burgueses, ya que éstos –entre otras cosas– han posibilitado reivindicaciones concretas que han hecho evolucionar de forma sustantiva la condición de los hombres tanto en las sociedades capitalistas avanzadas como en las atrasadas. Es más, la universalización de los derechos civiles y políticos en Occidente (como, por ejemplo, los derechos de votar y ser votado), y la apertura a cierto núcleo de los derechos sociales (educación, salud, trabajo, etc.) en determinadas sociedades ha sido siempre, recuerda Lefort, no una graciosa concesión de las clases dominantes, sino una conquista histórica de las luchas populares. Las revoluciones francesa y norteamericana son prueba de lo anterior.
Nuestro autor se resiste asimismo a definir la violación sistemática de los derechos humanos en los regímenes no democráticos como un exceso de fuerza, como un ejercicio defectuoso del poder por parte de la autoridad o como un suceso esporádico que no alcanza a poner en tela de juicio la naturaleza política del Estado. Para el filósofo francés, la violación de los derechos humanos en los gobiernos autoritarios (dictaduras y despotismos orientales) y en los regímenes totalitarios de izquierdas y derechas (nazismo, stalinismo y maoísmo) no es un asunto que pueda ser interpretado exclusivamente a partir de miradas cuantitativas que reduzcan las infracciones a los derechos civiles, políticos o sociales a una cuestión de sumas y restas, sino en todo caso se trata de un problema que reclama, por lo menos, de una nueva sensibilidad política y una original mirada teórica. No estamos ante una trama coyuntural que pueda resolverse exclusivamente mediante la puesta en marcha de políticas compensatorias o condenas unánimes a los responsables de dichas violaciones, sino que nos encontramos frente a un problema fundacional que atañe a la esencia, o si se quiere, a la naturaleza de una forma de sociedad, lo que los antiguos identificaban con la palabra politeia. 8
Frente a este conjunto de lecturas e interpretaciones que convierten a los derechos humanos en un asunto instrumental y no sustantivo, en un fenómeno derivado y no integrador y constitutivo de lo social, Claude Lefort defiende el significado político de los derechos humanos o, para ser más precisos, la dimensión simbólica en la que se incrustan, 9 con el objeto de aquilatar en su justa proporción su potencial y alcance democráticos. La originalidad de su teoría radica, en este sentido, en volver a colocar el análisis de lo simbólico, es decir, la dimensión política-ideológica, los significados sociales imaginarios y las imágenes de ellos derivadas que un régimen traza de sí mismo y con las cuales intenta dar sentido a su historia en perspectiva, en el lugar que por méritos propios le corresponde. 10 Para Lefort, no puede haber sociedades políticas sin la dimensión simbólica, pues el orden de lo simbólico es lo que despliega “el adentro y el afuera”, lo oculto y lo visible, ya que define la manera como la dimensión instituyente de la sociedad se operacionaliza e institucionaliza (Marchart, 2009, p. 136). De manera que, en clave lefortiana, el sentido instituyente del horizonte de lo político (el adentro oculto) jamás podrá agotarse en las formas instituidas del campo de la política (el afuera visible). Lo político, por tanto, no puede ser reducido a un hecho social, una cosa, un dato, una conducta o una superestructura subsidiaria de otra estructura –como supone, respectivamente, la ciencia política positiva y el marxismo–, sino que es, sobre todo, un espacio simbólico al cual debemos arrancarle su significado. En la obra de Lefort, el espacio simbólico de lo político se hace visible en el momento en el que se descubre el nuevo lugar que ocupa el poder en la sociedad democrática. En efecto, según Lefort el origen de la democracia señala una mutación de orden simbólico o, si se quiere, de orden político, cuyo mejor testimonio es la nueva posición del poder. Su singularidad se hace visible si preguntamos en qué se convierte el poder en la sociedad democrática y cuál era su posición y su figuración en el sistema monárquico del Antiguo Régimen: 11
En la monarquía, el poder se incorporaba en la persona del príncipe. Eso no quiere decir que ostentaba un poder sin límites. El régimen no era despótico. El príncipe era un mediador entre los hombres y los dioses, o bien, bajo el efecto de la secularización de la actividad política, un mediador entre los hombres y las instancias trascendentes de la justicia soberana y la razón soberana. Sometido a la ley y por encima de las leyes, condensaba en su cuerpo, a la vez mortal e inmortal, el principio de la generación y orden en el reino (Lefort, 1991, p. 26).
El príncipe aparecía como la cabeza de ese cuerpo que era la sociedad. Su poder sacro y mortal se dirigía hacia un polo extramundano, incondicionado y su persona mortal se constituía en garante y representante del Uno, de la unidad del reino. 12 El orden sagrado del “lado de allá” determinaba también de forma inamovible la sociedad del “lado de acá”. Por tanto, a la sociedad se contrapuso, en el orden sacro, un poder del lado de allá que adquiría forma corpórea en la persona del Príncipe y era representado por ella. El reino se figuraba a sí mismo como un cuerpo, como una totalidad orgánica, como una unidad sustancial, de suerte que la distinción de rangos y condiciones, es decir, la jerarquía entre sus distintos miembros, reposaba sobre un fundamento incondicionado: “El poder, en tanto era encarnado, en tanto estaba incorporado en la persona del príncipe, daba cuerpo a la sociedad. Había un saber de lo que era el uno para el otro, saber latente pero eficaz, que resistía a las transformaciones de hecho, económicas y técnicas” (Lefort, 1990, p. 189).
A partir de esta representación del lugar del poder, Lefort perfila el rasgo revolucionario y sin precedente de la sociedad democrática. La democracia moderna comprueba una puesta en forma muy singular de la sociedad. De esa puesta en forma, lo que aparece, en primera instancia, es la nueva noción del lugar del poder como un lugar vacío, como un espacio potencialmente de todos que ninguna persona ni camarilla o grupo puede legítimamente ocupar y personificar. Obviamente, Lefort no está haciendo alusión aquí al dispositivo institucional de la democracia –al cual, por cierto, no desconoce pero no considera prioritario para los propósitos de su investigación. 13 Lo esencial, a sus ojos, es que en la democracia quienes ejercen la autoridad política –o, mejor dicho, la soberanía– son simples gobernantes y no pueden apropiarse del poder, incorporarlo. Se trata de un poder simbólicamente vacío.
En este horizonte discursivo adquieren su verdadero sentido los derechos humanos como una suerte de “institucionalizaciones ónticas” del dispositivo simbólico de la democracia, ya que la desincorporación del lugar del poder, mencionado anteriormente, se acompaña de la separación de la esfera del poder, la esfera del saber y la esfera del derecho (Marchart, 2009, pp. 140-146). Lefort descifra el nuevo estatuto de los derechos humanos en la sociedad democrática en la crítica que realiza a la interpretación que Karl Marx hizo sobre los derechos humanos en su famoso texto La cuestión judía. En este trabajo publi-cado en los Anuarios francoalemanes en 1844, el filósofo alemán nacido en Tréveris señala, palabras más palabras menos, que los derechos del hombre no son otros que los derechos del hombre egoísta, es decir, del miembro de la sociedad burguesa. Vale la pena reproducir in extenso la argumentación de Marx sobre este punto con la finalidad de entrar en materia:
Les droits de l’homme, los derechos humanos, se distinguen en cuanto tales de los droits du citoyen, los derechos políticos. ¿Quién es ese homme distinto del citoyen? Ni más ni menos que el miembro de la sociedad burguesa. ¿Por qué se llama “hombre”, hombre a secas? ¿Por qué se llaman sus derechos derechos humanos? ¿Cómo explicar este hecho? Por la relación entre el Estado político y la sociedad burguesa, por lo que es la misma emancipación política […] Constatemos ante todo el hecho de que, a diferencia de los droits du citoyen, los llamados derechos humanos, los droits de l’homme, no son otra cosa que los derechos del miembro de la sociedad burguesa, es decir del hombre egoísta, separado del hombre y de la comunidad (Marx, 1978, pp. 194-195)
Para Marx, los derechos humanos son una suerte de “ilusión política” de la que hay que tomar distancia crítica. En efecto, el filósofo alemán retiene de la revolución burguesa lo que él denomina “emancipación política”, es decir, la delimitación de una esfera de la política como esfera de lo universal, a distancia de la verdadera sociedad, que resulta de la combinación de intereses particulares y existencias individuales. Marx considera a la emancipación política como un momento necesario, ciertamente, en el proceso de emancipación del hombre, pero al mismo tiempo la visualiza como un momento transitorio –e insuficiente– en el largo y definitivo camino de la emancipación humana. 14 Proceso que llegaría a su fin, según el filósofo alemán, con el advenimiento de la sociedad comunista, vale decir, con la abolición de las diferencias de clase y la superación de la distinción de lo económico, de lo jurídico y de lo político, en lo social puro. Y gracias a que la burguesía concibe a la emancipación política como aquel momento de realización de la emancipación humana, Marx lo caracteriza como el momento por excelencia de la ilusión política.
Sin embargo, la “ilusión política”, según Lefort, no se encuentra en la esfera de los derechos humanos, como sostiene Marx en La cuestión judía; la fantasía se localiza en el propio pensamiento del filósofo alemán. La crítica de Marx a los derechos del hombre, sostiene Lefort, es injusta y está mal fundamentada desde el principio. En clave lefortiana, el redactor del Manifiesto Comunista queda atrapado en una versión ideológica de estos derechos que le impide descubrir y examinar con una mirada abierta los profundos cambios que éstos introducen en la vida de las sociedades modernas. Cada uno de los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1791 produce, según el filósofo francés, una importante mutación histórica en la que la esfera del poder queda sujeta a límites y el polo del derecho se afirma desde un lugar plenamente exterior al poder. Lo anterior puede documentarse si se revisa cuidadosamente –y sin prejuicios ideológicos– el contenido de diversos artículos de la Declaración de 1791, en particular los ar-tículos correspondientes a la libertad, a la libertad de opinión y a la ley escrita. El artículo sobre la libertad, por ejemplo, estipula lo siguiente: “Artículo 6: La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro” (cursivas mías). Marx señala que este derecho hace del hombre una “mónada”, pues no se funda en la relación del hombre con el hombre sino en la separación del hombre con el hombre. Para Lefort, la lectura de la libertad de Marx es equivocada, ya que este último privilegia la función negativa “no perjudicar”, subordinándole la función positiva “poder hacer”, sin reparar en que toda acción humana en el espacio público liga necesariamente al sujeto con otros sujetos. Marx, según Lefort, ignora o menosprecia el alcance práctico de la declaración de este derecho que otorga carta de legitimidad a la libertad de acción o movimiento: el levantamiento de múltiples prohibiciones que pesaban sobre la acción libre del hombre antes de la revolución democrática, bajo el Antiguo Régimen (Lefort, 1991, pp. 31-56).
Por lo que corresponde a la libertad de opinión, Lefort sostiene que el filósofo alemán se resiste a analizar, sin las trampas de la ideología, los dos artículos relativos a esta libertad: “Artículo 10: Nadie puede ser molestado por sus opiniones, ni siquiera por las religiosas, con tal que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley”, y “Artículo 11: La libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente, y solo se responderá al abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”. Su crítica a estos derechos se centra en la concepción burguesa de una sociedad compuesta de individuos aislados y en la representación de la opinión como propiedad privada del individuo pensante. Sin embargo, esta representación desconoce, según Lefort, el sentido profundo de la transformación que provocan estos derechos, que permiten al hombre salir de sí mismo y unirse con los demás mediante los recursos de la palabra, la escritura y el pensamiento:
Cuando a todos les es ofrecida la libertad de dirigirse a los demás y escucharlos, se instituye un espacio simbólico, sin fronteras definidas, por encima de toda autoridad que pretendiera regirlo y decidir lo que es pensable o no, lo que es decible o no. La palabra como tal, el pensamiento como tal, se revelan independientes de todo individuo en particular, sin ser la propiedad de nadie (Lefort, 1991, p. 44).
En el caso de la ley escrita, Lefort advierte que la crítica marxiana a este derecho pasa por alto las consecuencias democráticas que supuso la creación de una esfera pública más allá y más acá del círculo del poder. La Declaración de 1791, por ejemplo, señala: “Artículo 7: Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido más que en los casos determinados por la ley y según las formas que ella prescriba...”; “Artículo 8: La ley solo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias; y nadie puede ser castigado excepto en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada”; y “Artículo 9: Todo hombre es presuntamente inocente hasta que se lo declare culpable...” Desde la perspectiva reflexiva abierta por Lefort, el pensamiento de Marx ignora en estos artículos la función reconocida a la ley escrita, esto es, la importancia que ésta adquiere en su separación de la esfera del poder y su trascendencia como un lugar visible en el cual la sociedad puede reconocerse.
En suma, la insuficiente fundamentación de la crítica marxiana a los derechos humanos termina por hacer desaparecer, según nuestro autor, la dimensión política de la ley. Con ello, Marx acaba por reducir al derecho en general y a los derechos humanos en particular a fenómenos subsidiarios o superestructurales que se realizan realmente al nivel de un sistema de dominación sustentado en relaciones de producción y propiedad capitalistas.
III. Derechos humanos y mutación histórica
A contracorriente del determinismo del pensamiento de Marx, el reconocimiento de los derechos humanos en la Modernidad ha provocado, según Claude Lefort, una gran mutación histórica cuya naturaleza es esencialmente política. Su función ya no es negativa (“no perjudicar”, “no molestar”) –como presume Marx y cierto marxismo determinista– 15 ni se reduce simplemente a garantizarle al individuo algunas libertades privadas o también llamadas de “no interferencia”: opinión, culto, expresión, prensa, etc., –como sostiene cierto liberalismo no democrático–, 16 sino que su papel es ya positivo y público (“poder hacer”, “poder decir”, “poder actuar”, “poder escribir”, “poder movilizar”, etc.), ya que liga a un hombre con otros hombres en una esfera pública libre y abierta potencialmente a todos pero materialmente a nadie. Se trata, por tanto, de libertades de relación que sacan a los individuos de la aparente seguridad o comodidad de su vida privada a fin de conectarlos en la esfera pública con otros individuos, creando con ello un nuevo esquema de socialización: 17 “Se puede decir que las relaciones sociales se construyen, de ahí en adelante, a partir de los individuos; esos individuos aprenden sus derechos en la experiencia de sus relaciones” (Lefort, 2002, p. 62) (cursivas mías). 18
Ese sello emancipador puede rastrearse, según el filósofo francés, en el proceso de formación del Estado moderno bajo la figura del Estado monárquico:
¿Qué significa la “revolución política” moderna? No la disociación entre la instancia del poder y la instancia del derecho, disociación que ya integraba el principio del Estado monárquico, sino un fenómeno de desincorporación del poder y de desincorporación del derecho acompañando a la desaparición del “cuerpo del rey”, en el que se encarnaba la comunidad y se mediatizaba la justicia; y, al mismo tiempo, un fenómeno de desincorporación de la sociedad, cuya identidad, aunque ya personificada en la nación, no se separaba de la persona del monarca (Lefort, 1990, p. 22-23).
En oposición a las ideas del filósofo alemán, Lefort visualiza a la “emancipación política” no como un momento de la “ilusión política” o como un velo cuya función principal sea enmascarar la realidad que se define al nivel de las relaciones de producción capitalistas, sino como un acontecimiento sin precedentes que provoca simultáneamente la desintrincación del principio del poder, el principio de la ley y el principio del saber. Como consecuencia de la revolución democrática moderna, el poder ya no encarna el fundamento último de los principios del derecho ni puede apropiarse materialmente de él, ni tampoco aparece escindido o divorciado completamente del mismo. Mucho menos puede el poder conocer los fundamentos trascendentes de la verdad sobre los fines de la sociedad, ya que éstos se encuentran abiertos a una interrogación que nadie podrá mantener cerrada. De ahora en adelante, la legitimidad del ejercicio del poder ya no se realizará de forma automática, sino aparecerá estrechamente ligada a un discurso político-jurídico que requerirá actualizarse de forma permanente, pues de lo contrario el poder correrá el riesgo de petrificarse y, por tanto, desacreditarse socialmente. Después de la revolución política moderna, la noción de derechos del hombre apunta, según nuestro autor, en dirección de un centro sin centro alguno, que ya no podrá ser controlado ni definido por ninguna persona, clan, grupo o camarilla. Frente a la esfera del poder, el ámbito del derecho representará una exterioridad irreductible que ya no podrá ser obviada: “Esos derechos del hombre marcan una separación entre el derecho y el poder. El derecho y el poder no se condensan ya en el mismo polo” (Lefort, 1991, p. 43).
Ciertamente, en el Estado monárquico cristiano, nos dice Lefort, el Príncipe tenía que respetar distintos derechos (por ejemplo, los del clero, la nobleza, las ciudades, las corporaciones, etc.) que se remontaban a un pasado que no podía ser superado, pero se asumía que esos derechos constituían la esencia de la propia monarquía. El poder del monarca no conocía límite alguno, pues el derecho aparecía como algo consustancial a su propia persona. Con la caída de la monarquía, como resultado del triunfo de las revoluciones democráticas modernas (francesa y norteamericana), el derecho fija un nuevo y definitivo punto de arraigo: el Hombre, quien en adelante será el oscilante termómetro que medirá los posibles alcances y fronteras de la ley. De ahí la radicalidad del discurso y de la práctica de los derechos humanos en la Moder-nidad. Sin embargo, en el momento en el que se declaran los derechos del hombre puede surgir nuevamente la ficción del hombre sin determinación, de aquel hombre abstracto, “mónada”, “universal”, que critican tanto los marxistas como los conservadores. Para Lefort, empero, ese hombre sin determinación alguna no puede disociarse de lo indeterminable:
Desde el momento en que los derechos del hombre son planteados como última referencia, el derecho establecido queda sujeto a cuestionamiento. Está cada vez más en tela de juicio, a medida que voluntades colectivas o, si se prefiere, agentes sociales portadores de reivindicaciones nuevas, movilizan una fuerza que se opone a la que tiende a contener los efectos de los derechos reconocidos. Ahora bien, cuando el derecho está en cuestión, la sociedad, entendiendo por ella el orden establecido, también lo está (Lefort, 1990, p. 25).
Con el reconocimiento del hombre como depositario y destinatario último del derecho, el poder queda expuesto a límites que ya no podrá obviar o desconocer. En efecto, el Estado de derecho democrático abre siempre la posibilidad de que los hombres se opongan al ejercicio fáctico y eventualmente arbitrario del poder desde la plataforma del derecho. El derecho moderno deja de ser un recurso que sirve exclusivamente para legitimar el mandato de los gobernantes o poderosos y pasa a convertirse en un dispositivo que puede o no garantizar la obediencia incondicional de los gobernados o débiles. Dicha oposición democrática y legal puede adquirir, según el tiempo y las circunstancias, diferentes modalidades: los hombres pueden expresarse, organizarse y manifestarse públicamente en contra de las políticas de un gobierno o de la gestión de un gobernante; pueden negarse a pagar impuestos ante gobiernos corruptos o despilfarradores que no transparenten ni rindan cuentas de sus actos; pueden acudir a otras formas de resistencia como la desobediencia civil ante gobiernos tiránicos, 19 o pueden, en el extremo, recurrir al recurso de la insurrección cívica frente a un gobierno usurpador.
Entre el Estado democrático y el Estado de derecho se establece, según nuestro autor, una relación singular, pues en la sociedad democrática se rebasan los límites asignados tradicionalmente al derecho. En palabras de Lefort (1990, p. 25): “[La democracia] sufre el ejercicio de derechos que todavía no tiene incorporados, y es teatro de una opugnación cuyo objeto no se reduce a la conservación de un pacto tácitamente establecido sino que surge de ciertos focos que el poder no puede controlar por completo”. Gracias al reconocimiento simbólico de los derechos del hombre, se despliegan en el espacio público un conjunto de demandas y expectativas (derecho a la educación, al trabajo, a la huelga, a la salud, a la seguridad social, a la diferencia, a la privacidad, a la memoria histórica, al medio ambiente, a las generaciones futuras, etc.) que rebasan por mucho las fronteras del derecho conocido y formalmente establecido.
De ahí que la sociedad democrática no pueda renunciar a la permanente institución de nuevos derechos humanos so riesgo de acabar por traicionarse a sí misma. En efecto, la democracia moderna se instituye, según Lefort, a partir no de la aceptación del derecho a secas, sino más bien del reconocimiento explícito e implícito tanto del derecho a tener derechos como del derecho a cuestionar el derecho (Maccice Duayhe, 2012, p. 57). En la democracia, como se advierte, el hombre goza de un horizonte simbólico –indeterminado e indeterminable– de derechos que no puede ser definido de una vez y para siempre. Para que ese horizonte simbólico adquiera consistencia material, se requiere, por lo menos, de la existencia de un espacio público de discusión y debate sobre el fundamento y alcances de los derechos establecidos y de los derechos a establecer. El sello de lo dado, incluyendo aquello que es heredado de la tradición y las costumbres, siempre estará abierto a una deliberación pública cuyo resultado es por principio impredecible.
Si la esencia de cualquier régimen totalitario radica precisamente en la clausura del horizonte indeterminado de los derechos humanos, la peculiaridad de la democracia moderna descansa en la afirmación vertiginosa de los derechos. 20 Se trata, sin retórica, de un movimiento histórico que no tiene principio ni fin. Claude Lefort señala que la eficacia simbólica de los derechos humanos como principios generadores de democracia reside precisamente en que estos derechos aparecen ligados a la conciencia de los derechos. Por tanto, su importancia se revela no solamente en el proceso de su objetivación jurídica –lo cual, dicho sea de paso, no es un asunto menor en nuestras sociedades latinoamericanas–, sino también, y sobre todo, en la adhesión que éstos provocan entre los hombres comunes y corrientes. No obstante, entre la conciencia del derecho y su institucionalización jurídica se puede producir una relación problemática:
Por un lado, la institución implica, con la formación de un corpus jurídico y de una casta de especialistas (los abogados), la posibilidad de una ocultación de los mecanismos indispensables para el ejercicio efectivo de los derechos por parte de los interesados; por el otro, suministra el apoyo necesario para la conciencia del derecho (Lefort, 1990, p. 26).
Ahora bien, esta contradicción aparentemente insalvable no acaba por erosionar la dimensión simbólica, vale decir, política del derecho en la sociedad democrática. En efecto, solamente en las sociedades democráticas la conciencia del derecho es irreductible a cualquier objetivación jurídica: únicamente en esta forma singular de régimen político la sociedad tiene la tarea de descifrar por sí misma el significado y posibles sentidos del derecho. Nadie podrá asumirse como el guía, el profeta o el primer y sabio legislador que definirá categóricamente las diferencias entre las buenas y las malas leyes. Por ello, la democracia moderna se funda, en la perspectiva de Lefort, sobre la base de la legitimidad de un debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo, debate en el que nadie puede otorgar certificados de sabiduría o de estupidez: “La división entre lo legítimo y lo ilegítimo no se materializa en el espacio social, solamente es sustraída a la certeza, pues nadie sabría ocupar el lugar de gran juez, pues ese vacío mantiene la exigencia del conocimiento” (Lefort, 1991, p. 51). La legitimidad del debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo, sobre lo justo y lo injusto supone, como hemos visto, que nadie pueda ocupar el lugar del gran juez: ni un hombre providencial, ni un grupo, clase, raza o etnia determinados, aunque éstos fuesen mayoritarios.21 De esta manera, la justicia emerge en las sociedades democráticas como una idea regulativa diferente, y en ocasiones encontrada, a la mera facticidad del derecho, y se liga necesariamente a la existencia de un espacio público que favorezca el hablar, el debatir y el argumentar, el escuchar, el convencer y ser convencido a la vez, sin estar sujeto a la autoridad del otro. Es precisamente la distancia que se abre entre la facticidad del derecho y la idea normativa de justicia la que permite que el discurso de los derechos humanos permanezca abierto a múltiples interpretaciones y renovaciones.
En efecto, desde el momento en el que la conciencia del derecho no puede ser reducida a su mera positivación jurídica, surgen múltiples secuelas en la sociedad política democrática: a) se reivindican nuevos derechos humanos (de primera, segunda, tercera, cuarta generación...); b) se activan numerosos individuos y grupos sociales (obreros, campesinos, colonos, comerciantes, pescadores, consumidores, ecologistas, pacifistas, etc.); y c) se legitiman diferentes y probablemente encontrados modos de vida o existencia (feministas, toxicómanos, objetores de conciencia, homosexuales, bisexuales, transexuales, transgenéricos, etcétera).
En consecuencia, los derechos humanos aparecen en la sociedad democrática como una suerte de motor que permite mantener encendida –si se me permite la metáfora– la llama de la propia democracia, ya que logran extender por toda la sociedad una energía cívica vigorosa e inagotable.22 Resurge entonces como un proyecto histórico inacabado e inacabable, pues la condición de su sobrevivencia se encuentra en su propia actualización. De ahí que la democracia llame necesariamente a más democracia o el peligro de que aparezca el fantasma totalitario siempre estará a las puertas de casa. Cuando, en efecto, crece la inseguridad de los individuos o colectividades –como consecuencia, por ejemplo, de una crisis económica, de la acción de grupos de la delincuencia organizada, de los destrozos provocados por una guerra civil o un desastre natural–; cuando el conflicto entre los grupos y las clases o entre las razas y las etnias se polariza hasta el extremo y no encuentra ya resolución simbólica en la esfera del derecho; cuando la búsqueda de la verdad es sustituida por la verdad absoluta revelada por el profeta de turno, entonces se crea el caldo de cultivo para que brote, según Lefort, el fantasma del pueblo-uno, la búsqueda de una unidad sustancial, un poder encarnador, un Estado liberado de la división social. En ese momento, el fantasma adquiere un nuevo rostro: el totalitarismo, que en la óptica Lefort es el acontecimiento político que definió al siglo XX.
IV. Democracia y derechos humanos. A manera de conclusión
La dimensión política de los derechos humanos –visibilizada, como hemos visto, por la teoría política de Claude Lefort– ha provocado cambios relevantes tanto en la táctica y estrategia como en el discurso y objetivos de las luchas democráticas inspiradas en la noción de los derechos. A raíz de que el derecho aparece como una esfera exterior e irreductible al poder y que su sentido y alcances ya no pueden ser revelados definitivamente por nada ni por nadie, la lucha por los derechos humanos ha adquirido una enorme legitimidad política y social que se traduce en mutaciones tanto de forma como de contenido. En primer lugar, las luchas democráticas que tienen como referente normativo el lenguaje de los derechos no aspiran ya a una solución global y definitiva de los conflictos sociales mediante las fórmulas clásicas, sea de la conquista del poder político o sea de la limitación, extinción o abolición del mismo. El asalto al Palacio de Invierno no es un ejemplo a seguir, sino que es, en todo caso, una simple metáfora literaria. A contracorriente de ciertas teleologías marxistas o conservadoras, que suponían la reconciliación definitiva del hombre consigo mismo al final o al principio del curso de la Historia (con mayúscula), el objetivo último de las luchas democráticas inspiradas en la lógica de los derechos no es el derrocamiento de la clase dominante y la instauración de la Dictadura del Proletariado (que deviene siempre en Dictadura del Partido y en el “Egócrata” retratado por Solzhenitsyn en su dramático Archipiélago Gulag) o el regreso a la Arcadia pura y original. Su propósito es claramente menos ambicioso pero no por ello menos efectivo: la instauración de un poder social o espacio público que ponga permanentemente en tela de juicio la legitimidad del Estado. Es cierto que el Estado puede recurrir en cualquier momento al monopolio legítimo de la violencia para garantizar la seguridad del conjunto de la comunidad política, pero no es menos cierto que el fundamento legítimo de su violencia se encuentra cada vez más cuestionado, ya que el costo del eventual uso arbitrario de la fuerza puede resultar muy elevado para los gobernantes. El poder, no cabe duda, puede negar por la vía de los hechos la aplicación del derecho –cosa que, por cierto, ocurre con bastante frecuencia en los países de América Latina–, pero ya no posee el monopolio de su significado e interpretación, pues la conciencia social que existe sobre la esfera del derecho en las sociedades democráticas trasciende por mucho su realidad fáctica. He ahí una de las claves de su radicalidad.
En segundo lugar, las luchas inspiradas en la noción de los derechos humanos ya no asumen su identidad bajo una figura homogénea –sea ésta el pueblo, la raza, la Nación, la clase proletaria o el partido revolucionario– ni tienden a fusionarse en un solo contingente indiviso. Por el contrario, ellas reconocen la heterogeneidad de sus reivindicaciones y la legitimidad específica de cada una de ellas. Más allá de sus múltiples orígenes e ideologías políticas y más acá de sus diversas tácticas y estrategias políticas, estas luchas democráticas han adquirido y construido su identidad bajo el cobijo de la figura de la llamada “sociedad civil”, ese referente simbólico que ofrece identidad y cobertura a todos aquellos grupos, movimientos ciudadanos, asociaciones cívicas, espacios públicos y organismos no gubernamentales que circunscriben su acción fuera de la esfera del Estado, en contra del Estado o que defienden la autonomía de la esfera civil de la sociedad respecto al sistema político (el Estado) y el sistema económico (el mercado). La sociedad civil, en pocas palabras, es el espacio social simbólico de encuentros y desencuentros, permanentes y fugaces, sólidos y frágiles, tanto para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos como para la vigilancia y control de los organismos públicos e instituciones gubernamentales encargados de su protección y garantía. Ciertamente, la fórmula que han elegido los defensores de los derechos humanos para construir su identidad y dar cobertura a sus demandas no siempre ha sido eficiente y eficaz, pero no se vislumbra en el horizonte inmediato su sustitución por otro mecanismo democrático.
En tercer lugar, las reivindicaciones democráticas sustentadas en el discurso de los derechos desconfían de aquellas sociedades no democráticas que en nombre de los derechos humanos practican violaciones sistemáticas a los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. A los ojos de los defensores de los derechos humanos, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en países como China y Corea del Norte no pueden justificarse mediante el recurso de un discurso que anteponga sea la defensa de “nuestros” derechos humanos frente a los “otros” derechos de Occidente o sea la defensa de determinadas tradiciones o valores culturales propios de Oriente. El relativismo cultural, en consecuencia, no puede ser el recurso para invalidar o erosionar el carácter potencialmente universal del discurso y de la práctica de los derechos humanos ni tampoco puede ser el camino para justificar violaciones recurrentes a los derechos. Si esto es cierto, entonces el camino para la potencial universalización de los derechos humanos no podría ser la imposición arbitraria de los mismos por parte de los países más fuertes hacia los más débiles, sino tendría que ser la inauguración de una racionalidad comunicativa, de una suerte de libertad relacional que oponga al particularismo de los mundos de vida el pluralismo universalista del discurso moderno de los derechos humanos. La banalización de los derechos humanos en clave culturalista requiere una respuesta política desde el discurso de los derechos humanos.
En cuarto lugar, las luchas democráticas basadas en los derechos humanos reconocen que la esfera del derecho no solamente puede ser representada como un recurso del que se valen o se pueden valer los gobernantes o las clases dominantes para garantizar su control o dominación sobre los gobernados o el pueblo; también, y sobre todo, el derecho puede ser representado como un dispositivo legal y simbólico (re-descubierto y perfeccionado en las sociedades democráticas modernas) que ayuda o puede ayudar a proteger a los hombres y ciudadanos más débiles de las injusticias y abusos de los más fuertes. Se trata, por tanto, de una relación social que puede adquirir diferentes manifestaciones. Como diría Nicolás Maquiavelo en los famosos Discursos sobre la primera década de Tito Livio: la Ley es el recurso que se inventó en la Roma antigua para proteger a los pequeños o más débiles de los humores o deseos infinitos de poder, fama y riqueza de los grandes o fuertes. En efecto, desde el momento en que en la democracia moderna nadie puede asumirse como el garante último del sentido del derecho, su significado, interpretación y usos quedan abiertos a una disputa política, por principio, interminable. En eso radica, precisamente, la gran legitimidad política que han ganado el discurso y la práctica de los derechos humanos en las sociedades democráticas modernas y contemporáneas.
Sin embargo, la dimensión política de los derechos humanos como elemento clave de la sociedad democrática, inaugurada por la teoría política de Lefort, también deja al descubierto algunas lagunas, preguntas y dudas sobre las que valdría la pena reflexionar. No queda claro en Lefort, por ejemplo, cómo se articulan la dimensión simbólica de la democracia que nos remite a su sentido instituyente, con la dimensión institucional de la misma que da cuenta de lo instituido. Si bien es cierto que en la sociedad democrática la esfera de lo instituyente trasciende el campo de lo instituido, y que entre ambas dimensiones se presentan desajustes o desencuentros que resultan irremediables e irreconciliables, también es cierto que el proceso de materialización de lo simbólico en un conjunto de instituciones políticas concretas (constituciones y leyes secundarias, decretos gubernamentales, organismos constitucionales autónomos y de gobierno, etc.) contribuye a mantener vivo y vibrante el horizonte simbólico. El derecho a tener derechos o el derecho a cuestionar el derecho requiere también, supongo, de derechos humanos que pasen la prueba de fuego de su positivación jurídica. Sin éstos, la dimensión simbólica, ciertamente, no desaparece, pero sí puede quedar desprotegida, ya que las mediaciones entre las dimensiones simbólica e institucional podrían verse fracturadas. Los ciudadanos, entre otras cosas, esperan que sus expectativas y pronunciamientos se traduzcan en derechos legales.
Al mismo tiempo, la relación entre los derechos humanos y la noción de justicia en la Modernidad no es transparentada por la teoría política de Lefort. Entre el poder y el derecho, como hemos visto, se establece una relación de exterioridad que se hace visible en el discurso de los derechos humanos. Pero llama la atención que el filósofo francés no desarrolle mayormente las posibles relaciones entre el derecho, los derechos humanos y la justicia en la sociedad democrática. Si atendemos a la lógica de su argumentación, podríamos afirmar que en la sociedad democrática la justicia también queda desincorporada del lugar del poder y se somete a la prueba radical de un debate por principio interminable en el que nadie podría asumirse como encarnador de la justicia trascendental. Sin embargo, el debate sobre el sentido de lo justo y lo injusto no podría agotarse en el lenguaje de los derechos, en el derecho a tener derechos o en la legitimidad del debate sobre lo legítimo, como sostiene Lefort, sino también tendría que ocuparse, supongo, de los posibles sentidos y alcances de la noción de justicia: ¿justicia respecto a qué o a quién(es)?, ¿justicia en sentido reparador o en clave redistributiva?, ¿sería el derecho la condición de posibilidad para una sociedad justa o más bien sería la justicia el dispositivo simbólico corrector de las posibles desviaciones fácticas del propio derecho?, ¿por dónde comenzar? Asuntos de la mayor importancia que se han planteado filósofos del derecho y de la política y que, por cierto, deja pasar de lado nuestro autor.
Finalmente, pero no al último, Lefort concentra su atención en el carácter político de los derechos del hombre en la democracia moderna. Esa es, sin duda, su principal contribución al debate filosófico-político contemporáneo sobre los derechos humanos. Sin embargo, resulta extraño el silencio que mantiene sobre la espinosa cuestión de los derechos humanos y el régimen económico-social. Obviamente, Lefort no asocia la emergencia de los derechos del hombre al surgimiento del capitalismo, ni reduce el sentido de los derechos del hombre en las sociedades modernas a un sistema de dominación y opresión que en última instancia se define real y definitivamente en el nivel de las relaciones de producción y propiedad capitalistas. Nada más ajeno a la teoría política lefortiana que el determinismo marxista. Sin embargo, el filósofo francés no se ocupa de las dificultades que supone la declaración de los derechos humanos en sociedades democráticas cruzadas por la pobreza y profundas desigualdades sociales. ¿Qué lugar ocupan, por ejemplo, los derechos de propiedad en el conjunto de su teoría?, ¿qué alcances y límites pueden fijarse a este tipo de derechos individuales?, ¿se trata de mecanismos de protección contra la intervención arbitraria del poder, pues constituyen una prolongación material de la protección de la persona, como presume el liberalismo, o estamos ante instrumentos de dominación que pueden llegar a vaciar de contenido a otros derechos individuales, como alega Marx y el marxismo? Seguramente, siguiendo la lógica argumentativa del propio Lefort, las desigualdades socioeconómicas que cruzan a las democracias realmente existentes abren nuevas oportunidades para mantener abierto el dispositivo simbólico de la democracia, para someter a nuevas tensiones a sus instituciones políticas: Congreso, gobiernos federal y local y Poder Judicial. El vértigo de la democracia llama a más democracia. Es cierto. Sin embargo, creo que la reflexión filosófica política sobre el significado de los derechos humanos en el presente no puede agotarse en su sentido político –por más importante que éste sea–, sino requiere avanzar hacia una concepción integral del discurso de los derechos humanos, que coloque en el mismo nivel tanto a los derechos civiles y políticos como a los derechos económicos, sociales y culturales. Los unos requieren de los otros, pues en caso contrario pueden quedar vaciados de contenido: los primeros, por carecer de sustento material, y los segundos por estar ayunos de sustento simbólico. Este sistema integral de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales permitiría, creo yo, abordar el espinoso asunto de la relación entre los derechos humanos y la economía, en particular los posibles vínculos entre los derechos del hombre y la pobreza y la desigualdad. Ese sistema integral permitiría, al mismo tiempo, establecer nuevas y necesarias mediaciones entre la dimensión simbólica y la dimensión institucional de la democracia moderna. Pero este asunto, quizá, podría ser pretexto para un futuro ensayo.
Referencias
Castoriadis, Cornelius, 1995: “La democracia como procedimiento y como régimen”. Vuelta, vol. xix, núm. 227, octubre, pp. 23-32.
Ferrajoli, Luigi, 2004: Derechos y garantías. La ley del más débil. Trad. de Andrés Ibáñez y Andrea Greppi. Madrid, Trotta.
Haarscher, Guy, 2001: “Derechos humanos”, en Philippe Raynaud y Stéphane Rials (eds.). Diccionario Akal de Filosofía Política. Madrid: Akal, pp. 191- 200.
Knowles, Dudley, 2009: Introducción a la filosofía política. México, Océano.
Lefort, Claude, 1990: La invención democrática. Trad. de Irene Agoff. Buenos Aires, Nueva Visión.
__________, 1991: Ensayos sobre lo político. Trad. de Emmanuel Carballo Villaseñor. Guadalajara, Universidad de Guadalajara.
__________, 2002: “El derecho internacional, los derechos humanos y la acción política”. Istor. Revista de Historia Internacional, vol. 2, núm. 8, primavera, pp. 53-64.
Maccise Duayhe, Mónica, 2012: El derecho a cuestionar el derecho. La teoría democrática de Claude Lefort. México, Coyoacán.
Marchart, Oliver, 2009: El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau. Buenos Aires, fce.
Marcone, Julieta, 2009: “Las razones de la desobediencia civil en las sociedades democráticas”. Andamios. Revista de Investigación Social, vol. 5, núm. 10, abril, pp. 39-69.
Marshall, Thomas Humphrey y Tom Bottomore, 1992: Citizenship and Social Class. Londres, Pluto Press.
Marx, Karl, 1978: La cuestión judía, en Manuscritos de París. Anuarios francoalemanes de 1844. ome 5. Trad. de José María Ripalda. Barcelona, Crítica, pp. 178-208.
Molina, Esteban, 1997: “Indeterminación democrática y totalitarismo: la filosofía política de Claude Lefort”. Metapolítica, vol. 1, núm. 4, octubre-diciembre, pp. 593-615.
Ortiz Leroux, Sergio, 2008: “El secuestro de lo político. El totalitarismo en la filosofía política de Claude Lefort”. Casa del Tiempo, vol. I, núm. 10, agosto, pp. 80-84.
Poltier, Hugues, 2005: Claude Lefort. El descubrimiento de lo político. Buenos Aires, Nueva Visión.
Rodel, Ulrich, Gunter Frankenberg y Helmut Dubiel, 1997: La cuestión democrática. Madrid, Huerga y Fierro.
Notas
1 Pienso, evidentemente, en la teoría garantista de los derechos de Luigi Ferrajoli. Para el jurista italiano, los derechos fundamentales, al corresponder a intereses y expectativas de todos, forman el fundamento y parámetro de la igualdad jurídica, y por ello de la llamada dimensión “sustancial” de la democracia, previa a la dimensión “formal” de ésta, fundada en cambio sobre los poderes de la mayoría. La dimensión “sustancial” de la democracia no es otra cosa que el conjunto de garantías aseguradas por el paradigma del Estado de derecho (Ferrajoli, 2004, pp. 50-55).
2 Para los vuelos que aquí nos interesan, la democracia no solamente es una forma de gobierno sustentada en un conjunto de reglas, instituciones y procedimientos, sino que es, sobre todo, una forma de sociedad, indisociable de una concepción sustantiva de los fines de la institución política y de una visión, de una intensión del tipo de ser humano que le corresponde: “Supongamos incluso que una democracia, tan completa, perfecta, etc., como se quiera, nos caiga del cielo; esa democracia solo podrá durar unos cuantos años si no procrea individuos que le correspondan, y que sean, primero y ante todo, capaces de hacerla funcionar y reproducirla” (Castoriadis, 1995, pp. 27-28).
3 “Solo podremos apreciar el desarrollo de la democracia y las oportunidades de la libertad mediante el reconocimiento de la institución de los derechos del hombre, de los signos del surgimiento de un nuevo tipo de legitimidad y de un espacio público donde los individuos son a la vez producto y agente” (Lefort, 1991, p. 41).
4 Thomas H. Marshall, introductor de la teoría contemporánea de la ciudadanía, distingue tres tipos de derechos que, históricamente, se han establecido de forma sucesiva: a) derechos civiles o los derechos necesarios para la libertad individual: libertad personal, de pensamiento y expresión, propiedad, etc.; b) derechos políticos, que permiten participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como elector de sus miembros; y c) derechos sociales, que abarcan todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Es la garantía del disfrute de esos derechos lo que realmente hace que alguien pueda considerarse miembro pleno de la sociedad (Marshall y Bottomore, 1992).
5 Al respecto resultan ilustrativas las palabras de Joseph de Maestre a propósito de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que se plasma en la Constitución de la República francesa de 1795 “La Constitución de 1795, de igual manera que las anteriores, está hecha para el hombre. Ahora bien, no hay hombres en el mundo. Durante toda mi vida he visto franceses, italianos, rusos, etc.; sé incluso, gracias a Montesquieu, que se puede ser persa: pero, en cuanto al hombre, declaro no haberlo encontrado en mi vida; si existe, es en mi total ignorancia” (citado por Molina, 1997, p. 605).
6 La doctrina liberal de los derechos humanos tiene su fuente principal en el liberalismo de John Locke, quien en el siglo XVII identificó como derechos naturales el derecho a la “vida, la libertad y la propiedad”. Para Locke, los derechos se consideraban naturales porque eran el producto de la ley natural, es decir, aquella ley que Dios había prescrito por ser idónea para las criaturas de una naturaleza semejante a la nuestra, aquellas reglas que Dios había determinado que los humanos debían observar para cumplir los propósitos que él les asigna (Knowles, 2009, pp. 143-146).
7 La sociedad democrática, según Lefort, se instituye y se mantiene en la disolución de los puntos de referencia de la certeza. La democracia inaugura una historia en la que los hombres realizan la prueba de una indeterminación última, en cuanto al fundamento del poder, de la ley y del saber, y en cuanto a la relación entre cada uno de ellos (Lefort, 1991, p. 25).
8 La idea de forma de sociedad que recupera Lefort es una idea cuyo inaugurador fue Platón mediante el examen de la politeia. Comúnmente traducimos este término como régimen; empero, como señala Léo Strauss, esta palabra solo puede ser retenida a condición de preservarle toda su fuerza que adquiere cuando es empleada en expresiones como Antiguo Régimen o Viejo Régimen. Así, al hablar de régimen, Lefort hace alusión a un tipo de Constitución y a un estilo de existencia o un modo de vida. Constitución, según Lefort, no debería adoptarse en su acepción jurídica, sino como “forma de gobierno”, como estructura del poder, en sus funciones ejecutiva, legislativa y judicial; es un modo de vida, en cuanto a un conjunto de costumbres y creencias que dan testimonio sobre una serie de normas implícitas que rigen lo justo y lo injusto, el bien y el mal, lo deseable y lo indeseable, lo noble y lo bajo, etcétera.
9 Lefort no desconoce en absoluto la diferencia entre la dimensión simbólica y la dimensión institucional y procedimental (práctica) de los derechos del hombre. Por el contrario, el filósofo francés reconoce la diferencia entre los principios generales y la elaboración concreta de las leyes inspiradas en aquellos: los vicios de la legislación en tal o cual terreno o región, las iniquidades del funcionamiento judicial, los mecanismos de creación y manipulación de la opinión pública, etc. Simplemente, el filósofo francés quiere destacar que la dimensión simbólica de los derechos humanos acabó por ser constitutiva de la sociedad política: “Si solo se tiene en cuenta la subordinación de la práctica jurídica a la conservación de un sistema de dominación y explotación, o si se confunde lo simbólico con lo ideológico, no se podrá percibir la lesión del tejido social que resulta de la denegación del principio de los derechos del hombre en el totalitarismo” (Lefort, 1990, p. 26). Esta clave de lectura, dicho sea de paso, sería muy importante que fuera asimilada en un país como México, donde la esfera del derecho suele ser desacreditada por muchos círculos académicos y por la gran mayoría de la población debido a las graves deficiencias y corruptelas que marcan a nuestro sistema de impartición de justicia: tribunales, ministerios públicos, jueces, etcétera.
10 Lo simbólico, lo real y lo imaginario son categorías que ocupan un lugar destacado en la filosofía política de Lefort. Mientras lo simbólico da cuenta del adentro y el afuera de la sociedad, es lo que opera precisamente la distinción entre lo instituyente y lo instituido, lo real o la realidad, según Marchart, se acerca mucho a la interpretación psicoanalítica de Lacan como aquello que altera o perturba el proceso de simbolización y funciona como un nombre de la contingencia radical para el fundamento ausente del antagonismo. En este marco, se requiere de otra categoría para establecer mediaciones entre lo simbólico y lo real, pues siempre habrá intentos para encubrir el hecho de que, en el lugar del fundamento de la sociedad, lo único que se descubre es el abismo. Lo imaginario es la categoría que nombra estos “encubrimientos”, estos procesos de ocultación (Marchart, 2009, pp. 136-137).
11 Para Lefort, la singularidad de la monarquía no se localiza, como suponen los marxistas, en el nivel económico, sino en el ámbito propiamente político. En el marco de la monarquía, que se desarrollaba originalmente dentro de una matriz teológico-política que se extiende a lo largo de la Edad Media, se dibujaron los rasgos del Estado y la nación y se dio una primera separación entre la sociedad civil y el Estado: “Lejos de reducirse a una institución superestructural, cuya función derivaría de la naturaleza del modo de producción, la monarquía, por su acción niveladora y unificadora del campo social y, simultáneamente, por su inscripción en ese campo, ha hecho posible el desarrollo de relaciones mercantiles y un modo de racionalización de las actividades que condicionaban el auge del capitalismo” (Lefort, 1991, p. 25-26). No es la monarquía, en suma, la que surge del capitalismo, sino es el capitalismo el que surge de la monarquía.
12 El poder dual del príncipe se puede expresar gráficamente, según Rodel, Frankenberg y Dubiel, en la metáfora de los dos cuerpos del monarca: “Como cuerpo sacro representaba en este mundo, en su persona, el orden sacro e indisponible del lado de allá. Como cuerpo mortal en la cima de la jerarquía social encarnaba en su persona el orden terrenal completo y actuaba como intermediario del orden sacro que hacía reinar la razón” (Rodel, Frankenberg y Dubiel, 1997, p. 141). La imagen de la doble naturaleza simbólica de la soberanía monárquica en el Occidente no es de los autores alemanes aquí citados; éstos la recuperan de E.H. Kantorowicz (Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Madrid, Alianza, 1985). Aunque el tratado es el de un historiador del poder y del derecho, aparentemente acotado al medioevo y la monarquía, tiene un indudable alcance para el pensamiento político de nuestro tiempo.
13 El filósofo francés es consciente de la diferencia entre el desarrollo de facto de las sociedades democráticas y los principios que han ordenado a esas sociedades, es decir, entre su dispositivo institucional y su dispositivo simbólico: “En modo alguno olvido que las instituciones democráticas han sido constantemente utilizadas para limitar a una minoría los medios de acceso al poder, al conocimiento y al goce de los derechos. Tampoco olvido que la expansión del poder del Estado [...] fue favorecida por la posición de un poder anónimo. Pero elegí poner en evidencia un conjunto de fenómenos que me parecen desconocidos por lo general” (Lefort, 1991, p. 28).
14 La emancipación política se realiza históricamente mediante los procesos de afirmación del gobierno democrático-representativo y de separación del Estado de la Iglesia. La emancipación humana supondría, en clave de Marx, la superación tanto de la distinción entre representantes y representados como de la propia religión.
15 La recuperación de la obra de Marx en distintos marxismos durante el siglo xx no pudo desmarcarse del determinismo económico del propio pensador alemán. Por el contrario, varias versiones del marxismo, especialmente aquellas de cuña soviética, petrificaron el pensamiento de Marx en un sistema cerrado que ofrecía más respuestas y estaba menos abierto a nuevas preguntas. Con ello hicieron del pensamiento de Marx un sistema impermeable a las propias metamorfosis de la realidad. La teoría crítica de Adorno a Habermas es la excepción que confirma la regla.
16 En palabras de Lefort: “La libertad de opinión, de culto, de expresión, de prensa, no se reducen a libertades privadas, como pretenden los ideólogos del liberalismo, son libertades de relación” (Lefort, 2002, p. 62). Aquí nuestro autor se refiere específicamente a la idea liberal de las libertades como “libertades negativas”, individuales, que se afirman no precisamente en el Estado sino frente o contra el mismo. Su función consiste en estabilizar a lo largo del tiempo el proceso de diferenciación entre el Estado y el individuo a partir de una lógica de no interferencia estatal en las actividades privadas propias del individuo.
17 El derecho de hablar, por ejemplo, se traduce en otros en el derecho a escuchar; el derecho de escribir tiene como correlato el derecho a leer.
18 Para Habermas, se trata de actos de habla, de comunicación, que sirven y extienden los derechos humanos, ya que presuponen pragmáticamente cierto número de elementos (esencialmente la igualdad de los participantes y las pretensiones de validez de los enunciados) que abren potencialmente el mundo cerrado a lo universal (Haarscher, 2001, p. 196).
19 A propósito de la relación entre democracia, derechos y desobediencia civil, Julieta Marcone sostiene que la desobediencia civil activa dos de los principios legitimadores del orden democrático: la soberanía popular y el reconocimiento mutuo del derecho a tener derechos. Por ello, contribuye por una parte a salvaguardar y expandir los derechos, y por la otra a ampliar el horizonte democrático (Marcone, 2009, p. 39-69).
20 Mientras la democracia, como hemos visto, es fruto de un acontecimiento que provoca simultáneamente la desintrincación del principio del poder, del principio de la ley y del principio del saber, el totalitarismo es el resultado de un proceso político de sentido inverso que supone la imbricación de lo económico, lo jurídico y lo cultural. En el fondo, lo que se niega en la sociedad totalitaria es el principio mismo de una distinción entre lo que corresponde al orden del poder, de la ley y del saber. Lo que se impone, en consecuencia, es un modelo de sociedad que se instituye sin divisiones, que tiene el control total de su organización y que se relaciona consigo mismo en todas sus partes. El Estado aparece y se representa como el principio instituyente, como el gran actor que detenta los medios de transformación social y del conocimiento último de las cosas (Ortiz Leroux, 2008, p. 80-84).
21 Ferrajoli sostiene que los derechos fundamentales se configuran como vínculos sustanciales normativamente impuestos –en garantía de intereses y necesidades de todos estipulados como vitales, por eso “fundamentales”, como la vida, la libertad y la subsistencia– tanto a las decisiones de la mayoría como al libre mercado (Ferrajoli, 2004, p. 51). La democracia, en sintonía con lo anterior, no sería el gobierno de la mayoría, sino el gobierno de la mayoría con autorización de las minorías.
22 La democracia, según advierte magistralmente Alexis de Tocqueville en La democracia en América, vale más por lo que consigue que se haga que por lo que hace por sí misma. Más que una guía para la acción o un profeta de la revelación, la democracia es simplemente un detonador del cambio, pues no da al pueblo el gobierno más hábil o más eficaz, pero logra lo que el gobierno más hábil o más eficaz no consigue: extender por toda la sociedad una inquieta actividad, una fuerza abundante y una energía que no existen sin ella (Ortiz Leroux, 2008).
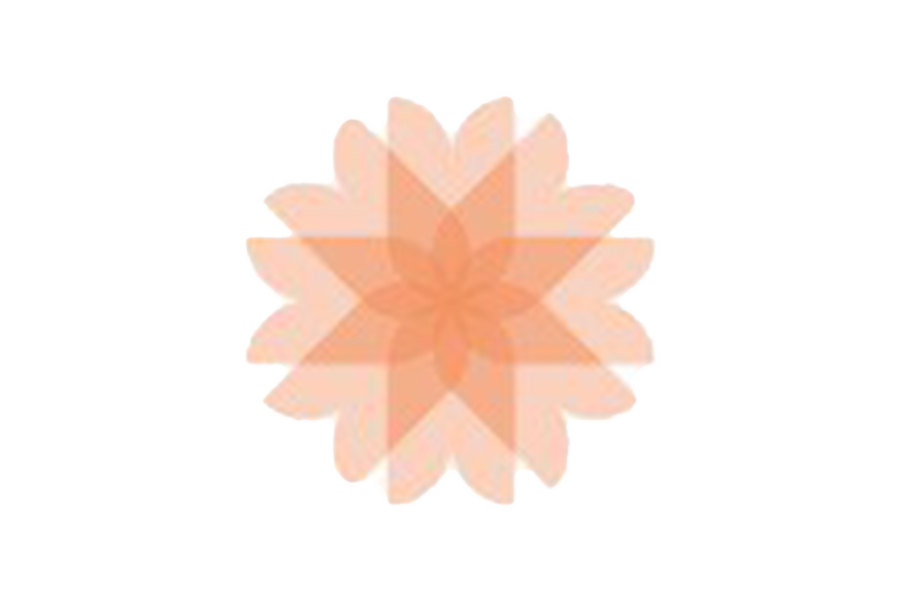 cygnusmind
cygnusmind