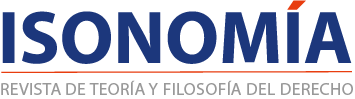
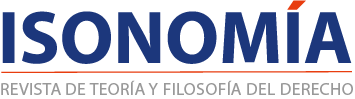
Constitucionalismo deliberativo y control judicial. Un enfoque sistémico
Deliberative Constitutionalism and Judicial Review. A Systemic Approach
Constitucionalismo deliberativo y control judicial. Un enfoque sistémico
Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 61, 2024, pp. 114 -143
Recibido: 01 junio 2023
Aceptado: 25 junio 2023
Resumen: El constitucionalismo deliberativo es un campo emergente que combina la teoría constitucional –y su énfasis en los límites legales al poder político– con la teoría democrática deliberativa –y su idea de la deliberación política como fuente de legitimidad democrática. Esta combinación crea un nuevo marco para abordar las cuestiones de legitimidad que surgen en las democracias constitucionales. El artículo contribuye a esta creciente área de investigación explorando su potencial para abordar la legitimidad del control judicial. En primer lugar, el artículo argumenta que este potencial reside en la integración de la teoría constitucional con un enfoque sistémico de la democracia deliberativa y la idea de un sistema deliberativo anidado. En segundo lugar, el artículo se basa en esta integración para dar cuenta de la legitimidad del control judicial como una institución integrada en –y conformada por– un sistema deliberativo y representativo.
Palabras clave: constitucionalismo, democracia deliberativa, control judicial, representación.
Abstract: Deliberative constitutionalism is an emerging field that combines constitutional theory – and its emphasis on legal limits to political power – with deliberative democratic theory – and its idea of political deliberation as the source of democratic legitimacy. This combination creates a new framework to address questions of legitimacy that arise in constitutional democracies. The article contributes to this growing area of research by exploring its potential to address the legitimacy of judicial review. First, the article argues that this potential lies in the integration of constitutional theory with a systemic approach to deliberative democracy and the nested idea of a deliberative system. Second, the article draws on this integration to account for the legitimacy of judicial review as an institution embedded in – and shaped by – a deliberative, representative, system.
Keywords: constitutionalism, deliberative democracy, judicial review, representation.
I. Introducción
El constitucionalismo deliberativo (en adelante, CD) combina el constitucionalismo y la teoría deliberativa de la democracia en nuevos términos. Estas dos áreas de reflexión teórica están potencialmente en tensión. 1 La primera se enfoca tradicionalmente en las restricciones que las constituciones pueden imponer a la política mayoritaria, mientras que la segunda agrupa teorías que propician la “deliberación pública” entre “ciudadanos libres e iguales” como base de la legitimidad de los procesos de toma de decisiones en la esfera pública (Bohman, 1998: 400, 401; Martí, 2006).
El CD busca unir estas dos áreas, integrándolas en un campo común. Esta operación teórica ofrece un marco dentro del cual es posible analizar en nuevos términos los temas tradicionalmente controvertidos en las dos áreas (Kong y Levy, 2018: 3). Con los trabajos de Worley, Levy, Kong y otros 2 , este paradigma ha comenzado a arrojar luz, por un lado, sobre el papel del derecho en los sistemas democráticos deliberativos y, por otro lado, sobre la deliberación democrática y su desempeño en un orden constitucional.
Desde esta perspectiva, el CD busca desarrollar y llevar adelante las ideas introducidas por Habermas (1992), Rawls (1993), Nino (1998), Michelman (1987), Sunstein (1996), entre otros, sobre la conexión entre el constitucionalismo y la democracia deliberativa. En estos términos, el CD es un paradigma metateórico, “capaz de unificar diversas teorías constitucionales” acerca de la legitimidad de las instituciones y acciones políticas y jurídicas en un orden constitucional (Kong y Levy, 2018: 626). 3
Mi objetivo es avanzar en esa dirección, indagando los recursos que puede ofrecer el CD tanto para analizar el control judicial de constitucionalidad y su legitimidad democrática, así como para repensar la relación entre la justicia constitucional y la democracia. El CD, hasta el momento, no ha explorado plenamente este aspecto 4 , aunque sí tiene el interés de modificar la perspectiva sobre el papel de la justicia constitucional en los sistemas democrático-constitucionales.
De hecho, los exponentes del CD afirman explícitamente que pretenden repensar la legitimidad del control judicial de constitucionalidad: “en lugar de enfatizar el hecho de que el control judicial es ilegítimo porque frustra la voluntad democrática, argumentan que es legítimo porque facilita la deliberación democrática tanto en las instituciones que ejercen el poder –incluidos los tribunales– como, en un sentido más amplio, en la sociedad civil” (Kong y Levy, 2018a: 634).
Si bien esta posición aún no ha sido plenamente desarrollada por la literatura sobre el CD, trae consigo una nueva visión del control judicial, desplazando la atención desde la tensión entre la justicia constitucional y la democracia hacia la posibilidad de su integración: la jurisdicción, a través del control judicial, se convierte en un elemento constitutivo de una democracia deliberativa y viceversa, dentro de un marco institucional y social más amplio.
Los desarrollos actuales de la teoría de la democracia deliberativa van en esta dirección para pensar los tribunales y la adjudicación como instituciones y actividades que, de diversas formas, pueden contribuir a la deliberación democrática. Me refiero aquí al “giro sistémico” 5 que marcó la teoría de la democracia deliberativa, concibiéndola como “un conjunto de componentes distinguibles, diferenciados, pero hasta cierto punto interdependientes” entre los que se distribuyen distintas funciones y que están conectados entre sí de tal manera que forman un “todo complejo” (Mansbridge et al., 2012: 4).
Desde esta perspectiva, la teoría de la democracia deliberativa atraviesa una importante fase de transformación. Ya no se centra en foros de deliberación únicos y específicos ni en el potencial que cada uno de ellos puede expresar, sino que tiene un carácter más general y desarrolla una visión global para abarcar el amplio espectro de foros y actividades que realizan la deliberación democrática (Mansbridge et al., 2012: 22). 6 Este enfoque se basa en una concepción amplia de la deliberación democrática, una concepción interactiva de la legitimidad democrática (Bello Hutt, 2017), un enfoque descriptivo y evaluativo sistémico y, finalmente, una concepción sistémica de la representación política (Mansbridge, 2003; Kuyper, 2015; Bohman, 2012; Mansbridge y Rey, 2015).
En general, estos elementos apuntan a fundar un “nuevo estado de democracia deliberativa” que nos desafía a reconsiderar la sede y el papel del poder judicial (Bello Hutt, 2017: 77). El CD nos plantea este desafío, brindándonos un marco para integrar la concepción sistémica de la democracia deliberativa y la teoría constitucional, con el fin de profundizar nuestra comprensión de la justicia constitucional.
Mi análisis se desarrolla de la siguiente manera. En la sección 2, esbozo los aspectos más relevantes del CD y el núcleo problemático del control judicial. En la sección 3, presento la concepción sistémica de la democracia deliberativa. En la sección 4, combino dicha concepción con el CD para proponer una versión sistémica del CD (en adelante, SDC) y abordar la cuestión de la legitimidad del control judicial como componente de un sistema democrático, representativo y deliberativo. En la sección 5, presento las conclusiones.
II. El constitucionalismo deliberativo
El constitucionalismo deliberativo pretende combinar en nuevos términos los elementos de la teoría constitucional con los elementos de la teoría deliberativa de la democracia, con el fin de desarrollar una visión más profunda y “completa” de los sistemas constitucionales que la que cada una de las dos teorías puede proporcionar por sí sola.
En estos términos, el CD pretende caracterizar las principales tesis de la teoría de la democracia deliberativa con el fin de dar un enfoque jurídico (Kong y Levy, 2018a: 625) a la teoría de la democracia deliberativa y, al mismo tiempo, evaluar si y cómo las constituciones y su contenido jurídico relativo a la garantía de los derechos y la organización institucional, pueden vincularse con la deliberación democrática (Kong y Levy, 2018b: 2). El CD crea un marco para lograr este doble objetivo.
Ahora bien, el CD no persigue la mera agregación de diferentes elementos teóricos, sino la unión de estos elementos con el fin de crear algo nuevo (Kong y Levy, 2018b: 1) más allá de ellos: proporciona las herramientas para analizar en clave descriptiva y normativa los términos en que la deliberación entre los actores jurisdiccionales y los ciudadanos puede incidir en el derecho constitucional y, al mismo tiempo, la contribución que el derecho constitucional puede ofrecer a esa deliberación.
Desde esta perspectiva, es posible reconducir los debates que se dan en los campos teóricos del constitucionalismo y la democracia deliberativa. Durante mucho tiempo, la legitimidad del control judicial –y la relación corte-legislatura (Kong y Levy, 2018a: 625)– ha estado en el centro de los debates teórico-constitucionales. La deliberación política, y los actores deliberativos, han sido identificados como una contraparte de los órganos judiciales, a la que el derecho pone límites o a la que el derecho puede, a lo sumo, dar un apoyo externo.
Paralelamente, la teoría deliberativa de la democracia se ha preocupado principalmente por definir los rasgos de la deliberación política, identificándola como fundamento normativo de los sistemas democráticos y parámetro fundamental de la legitimidad democrática. El derecho y las instituciones jurídicas quedaron en un segundo plano, como componentes secundarios o incluso potencialmente en conflicto con la deliberación democrática.
El CD trata de superar esta visión y comprender más profundamente la conexión entre la deliberación democrática y el derecho constitucional y los mecanismos por los cuales se configuran mutuamente. En este sentido, el CD consiste en una “concepción de democracia deliberativa dentro de un marco constitucional más amplio de tipo liberal” (Worley, 2009: 431, haciendo referencia a Ackerman, Nino, Habermas, Sunstein, Michelman).
En esta dirección teórica, el CD pretende abordar diversas cuestiones que aún están abiertas sobre “si y cómo el ideal deliberativo es compatible con las limitaciones que las constituciones imponen a las decisiones democráticas, por ejemplo, sobre la separación de poderes, la garantía de los derechos fundamentales, la justicia constitucional” (Freeman, 2000: 417).
El CD llama nuestra atención sobre estas cuestiones y, además, trata de dar respuestas satisfactorias a las mismas.
Por un lado, busca superar el acercamiento tradicional de la teoría deliberativa de la democracia al constitucionalismo, caracterizado por “puntos de vista generales” que ignoran mucho de lo que caracteriza institucionalmente a las constituciones (Kong y Levy 2018b: 2). De hecho, la teoría deliberativa no ha prestado especial atención a las tradiciones o órdenes constitucionales específicos, sino que ha elaborado modelos normativos que han permanecido en gran parte abstractos (Kong y Levy 2018b).
Por otro lado, el CD también pretende revisar el abordaje de las teorías constitucionales a la deliberación democrática. De hecho, estas teorías valoran tradicionalmente los principios de igualdad y libertad, dejando de lado las cuestiones relativas a la naturaleza de la deliberación democrática y cómo el derecho constitucional puede contribuir tornar más deliberativa la democracia (Kong y Levy 2018b: 7).
Por lo tanto, el objetivo del CD es ir más allá de las visiones teóricas unilaterales para mantener juntos dos conjuntos de problemas (Kong y Levy, 2018a: 629). Problemas relativos al aporte que la deliberación democrática puede hacer a la producción y aplicación del derecho, desde los procesos constituyentes hasta la relación entre rigidez constitucional y deliberación pública. Y problemas relativos a cómo el derecho constitucional incide en la deliberación democrática, permitiendo el filtro de las preferencias e intereses que son objeto de deliberación y/o la conformación del discurso público (Kong y Levy, 2018b).
Este análisis, entonces, se refiere a la deliberación de primer nivel –aquella que afecta directamente los intereses de los ciudadanos– y a la deliberación de segundo nivel –la deliberación sobre la deliberación, concerniente a la forma en que debe darse la deliberación de primer nivel (KONG y Levy 2018a: 630; Levy y Orr, 2016). En estos términos, el CD brinda las herramientas para evaluar cómo el derecho incide en la deliberación –para sustentarla y/o controlarla– y forma parte de la deliberación –como su objeto o marco. Esta perspectiva, también, concierne al control judicial y la cuestión de su legitimidad.
El poder jurisdiccional de revisar la legitimidad constitucional de las leyes es extremadamente controvertido, encarna la tensión entre el Estado de derecho y la soberanía popular que es interna a las democracias constitucionales.
Como tal, este poder ha sido objeto de un interés teórico que ha crecido (Friedman, 2002) en paralelo con la intensificación de la influencia de la justicia constitucional en la evolución de los sistemas jurídicos contemporáneos. Desde un punto de vista descriptivo, el análisis constitucional se centró principalmente en lo que hacen los tribunales constitucionales y en la forma en que su acción afecta al ordenamiento jurídico.
Desde un punto de vista normativo, este análisis ha jugado un papel central en la evaluación del desarrollo actual y futuro de los sistemas constitucionales. En particular, esta evaluación fue estimulada a partir de la preocupación por la llamada “dificultad contramayoritaria” (Bickel, 1962) del control judicial, que denuncia la falta de legitimidad de los órganos judiciales no representativos para contradecir o invalidar la voluntad de las legislaturas que, en cambio, son representativas.
Esta dificultad muestra que la legitimidad democrática del control judicial es particularmente controvertida, lo que genera muchas preguntas. Unas se refieren a la posición que deben ocupar los tribunales en los sistemas constitucionales y el alcance de sus acciones, mientras que otras se refieren a la forma en que, dentro de ese ámbito, los tribunales deben operar.
Los exponentes del CD pretenden abordar esta dificultad, y las cuestiones vinculadas a ella, a partir de los elementos que ofrece la teoría de la democracia deliberativa para reducir, al menos, la fuerza de la objeción a la legitimidad constitucional (Kong y Levy 2018a: 626).
Estas herramientas permiten arrojar luz sobre los procesos y foros en los que el control judicial y la voluntad democrática no se contradicen, sino que se conjugan en una práctica deliberativa más amplia y compleja. De esta forma, el foco de atención teórica se desplaza desde la medida en que el control judicial puede frustrar la voluntad democrática hasta la medida en que puede facilitarla tanto en las instituciones, incluidos los tribunales, como en la sociedad en el sentido más amplio. Se trata de concebir el control judicial como un canal de deliberación democrática, y los tribunales como foros de deliberación democrática junto a las instituciones políticas y la sociedad en su conjunto (Kong y Levy 2018a: 634).
En estos términos, el CD abona aquella corriente constitucional (Ely, 1980; Habermas, 1992; Ackerman, 1991; Michelman, 1987; Rawls 1993; Eisgruber 2001; Friedman, 1993; Nino 1998; Sunstein 1996; Alexy 2005) de inspiración liberal y republicana 7 que, siguiendo el “giro deliberativo” (Dryzek, 1990; Bohman, 1994; Cohen, 1989; Gutmann y Thompson, 1996; entre otras obras) de los años ochenta en la teoría democrática, defendió la idea de una relación complementaria entre el control judicial y democracia deliberativa, según la cual el primero puede garantizar o, incluso, mejorar el segundo. Esta visión –que podríamos definir como del “refuerzo judicial”– fue también estimulada por una cierta insatisfacción con las soluciones tanto monistas como fundamentalistas a la dificultad contramayoritaria, que dividieron durante mucho tiempo a la teoría constitucional (una distinción de Ackerman, 1991).
Las primeras defienden una visión mayoritaria de la democracia y enmarcan al control judicial como legítimo, en tanto apoya los procesos políticos mayoritarios y las decisiones que se derivan de ellos. Las segundas identifican los derechos como fundamento de los sistemas democráticos y sitúan el control judicial y la garantía judicial de los derechos por encima de las políticas mayoritarias. Ambas soluciones abordan la tensión entre la política mayoritaria y el control judicial dando prioridad a uno u otro.
La visión del “refuerzo judicial” intenta mediar entre estos extremos, enmarcando el control judicial y el proceso político como elementos necesarios –y complementarios– de las democracias constitucionales, en las que los derechos y la soberanía se constituyen mutuamente a través de la deliberación democrática. Sobre esta base, se plantea una “división del trabajo” entre instituciones deliberativas “participativas” e instituciones deliberativas “expertas” (Bello Hutt, 2017: 81), sobre la base de un criterio deliberativo “dualista” de legitimidad democrática (Bello Hutt, 2017: 81), que exige que las instituciones políticas sean representantes deliberativos de los ciudadanos y que los tribunales sean foros para una deliberación “experta” que pueda mejorar o al menos integrar la deliberación política.
Esta visión, entonces, se preocupó principalmente por enmarcar la relación corte- legislatura, dejando en un segundo plano el más amplio sistema de relaciones en el que interactúan ambas instituciones. En última instancia, el CD quiere arrojar luz sobre este conjunto de ideas y estándares de la teoría deliberativa de la democracia. En tal marco, quiero argumentar que hay un enfoque sistémico que surge dentro de esta teoría y que puede permitir que el CD desarrolle, en nuevos términos, la visión del “refuerzo judicial” y del vínculo entre el control judicial y la democracia deliberativa.
Hay quienes, como Bello Hutt, argumentan que esta visión del refuerzo judicial no es compatible con el enfoque sistémico (Bello Hutt, 2017: 81). En primer lugar, porque en un sistema deliberativo no se justifica la idea de que el control judicial tiene un lugar destacado, respecto de las demás instituciones, para complementar –y mejorar– la deliberación democrática. Un sistema de este tipo mantiene unidas a las distintas instituciones que intervienen en la empresa deliberativa, desafiando la idea de supremacía judicial. En segundo lugar, en un sistema democrático deliberativo, todos deben contribuir a la deliberación, pero un grupo pequeño y políticamente aislado, como un cuerpo judicial, no debe tener la última palabra. La jurisdicción no es democráticamente representativa y por lo tanto no debe prevalecer sobre las deliberaciones de los actores representativos (Bello Hutt, 2017: 96).
Estos hallazgos son particularmente relevantes para nuestro análisis. El primero –que podríamos definir como el “límite de la supremacía”– se refiere a la tensión entre la dimensión autoritaria del control judicial y la deliberación democrática. El segundo –que podríamos definir como el “límite de la representatividad”– se refiere a la tensión entre el carácter no representativo de los tribunales y el papel constitutivo de la representación política en un sistema democrático deliberativo. Sin duda, la visión del refuerzo judicial deja espacio para esta tensión.
Contribuye, en efecto, a subrayar el papel de los tribunales en el escenario constitucional, a fundamentar, en términos de refuerzo, la legitimidad de sus decisiones que, dotadas de autoridad y basadas en la experticia, pueden aumentar la calidad de la deliberación democrática. También contribuye a destacar la responsabilidad no electoral de los tribunales y su aislamiento institucional (como se destaca, en diferentes términos, por Rawls, 1993; Sunstein, 1996; Eisguber, 2001; Michelman, 1987). Sin embargo, no puede decirse que esta visión esté en contradicción con una concepción sistémica de la democracia deliberativa. Aporta ideas y estándares que, por el contrario, pueden enriquecer esta visión, enfrentando las limitaciones en materia de supremacía y representatividad judicial.
III. Una visión sistémica de la democracia deliberativa
Sobre la base del enfoque sistémico, las democracias contemporáneas deben ser analizadas y evaluadas como sistemas de deliberación: “entidades complejas en las que una amplia variedad de instituciones, asociaciones y lugares de contestación realizan una labor de carácter político” (Mansbridge et al. 2019). Los componentes de estos sistemas también incluyen redes informales, fundaciones, escuelas y tribunales.
Los sistemas que cobran relevancia están definidos, en un sentido amplio, por las normas, prácticas e instituciones democráticas, e incluyen tres elementos: primero, un espacio público mínimamente restrictivo (Dryzek, 2009: 1385). En segundo lugar, una esfera de poder, en la que las decisiones vinculantes para la comunidad se toman a través de la actividad de los tribunales, junto con las legislaturas, los partidos políticos, las organizaciones intergubernamentales, etc. (Kuyper, 2016: 308).
En tercer lugar, los mecanismos de transmisión entre estos espacios, que operan bidireccionalmente de tal forma que la deliberación en la esfera del poder puede moldear las preferencias e intereses existentes en el espacio público, y viceversa (Kuyper, 2016: 312). Los diferentes sujetos que actúan en estas esferas –especialmente los que actúan en la esfera del poder, incluidos los tribunales– deben cumplir con estándares de legitimidad construidos en torno a la idea de capacidad deliberativa, entendida como la capacidad de desarrollar una “deliberación auténtica, inclusiva y consecuente” (Dryzek, 2009: 1399).
La deliberación es auténtica si puede llevar a la reflexión y, sin coerción, a conectar instancias específicas a principios generales según un criterio de reciprocidad (Dryzek, 2009: 1382). Es inclusiva si admite una amplia gama de intereses, ideas y posiciones de tal manera que el público pueda entrar en contacto con una pluralidad de perspectivas y puntos de vista (Kuyper, 2016: 313). Y es consecuente si tiene impacto en las decisiones colectivas y en lo que sucede en la sociedad (Dryzek, 2009: 1382).
Los diferentes sujetos y procesos que se sitúan en las distintas esferas que integran el sistema sostienen y manifiestan la capacidad deliberativa en diferentes formas y grados. Puede que no tengan la capacidad deliberativa necesaria para actuar legítimamente, pero puedan tomar aspectos o grados de esta capacidad de otros sujetos y procesos. De hecho, su legitimidad debe evaluarse sobre la base de su posición dentro de un sistema estructurado para conectar sus diversas articulaciones.
Mirar la democracia deliberativa en estos términos sistémicos tiene dos ventajas. En primer lugar, permite captar en clave descriptiva la complejidad de las democracias contemporáneas y evaluar la distribución del trabajo deliberativo entre ellas sin asumir necesariamente la supremacía de un actor sobre los otros. Desde este punto de vista, la teoría deliberativa se sustenta en las ideas de “deliberación distribuida” (Goodin, 2005: 182), “diferenciación institucional” (Bohman, 2007) y “multiplicidad de momentos deliberativos” (Parkinson, 2006).
En clave normativa, en segundo lugar, la visión sistémica permite dar cuenta de toda la gama de actores, procesos y foros que desarrollan actividades deliberativas de manera formal o informal. Es una visión que llama la atención sobre la interdependencia entre estos elementos y los términos en que afecta su legitimidad. Esta idea guía nuestro análisis para capturar y evaluar la capacidad de cada componente individual del sistema a la luz de sus conexiones con otros componentes (Parkinson, 2006).
Estas conexiones sirven como “correas de transmisión” de la capacidad deliberativa (Kuyper, 2016: 308), que permiten a los distintos componentes compensar y/o sustituir a otros componentes por los aspectos de la capacidad deliberativa que no poseen (Mansbridge et al., 2012: 3). La legitimidad democrática depende, entonces, de la posición y el papel que un determinado componente tiene dentro del sistema en relación con otros componentes. 8 En estos términos, el enfoque sistémico captura un aspecto crucial de la legitimidad democrática, relacionado con una “fertilización cruzada” de la capacidad deliberativa (Mansbridge et al., 2012: 5). Las diferentes partes de un sistema deliberativo concurren, en diferentes formas y momentos, a crear una práctica deliberativa, pero ninguna de ellas es capaz, por sí sola, de llevar a cabo esa práctica.
Las diferentes partes se complementan y, de este modo, contribuyen al desempeño de las funciones fundamentales para la existencia de un sistema deliberativo (Mansbridge et al., 2012: 22). Una función epistémica, que se refiere a la producción de preferencias y decisiones, informada respecto de los hechos e inclusiva respecto de todas las consideraciones y razones pertinentes. Una función ética, relativa a la creación de una práctica de respeto mutuo entre los participantes de la comunidad política. Una función democrática, en cuanto a la inclusión de las distintas instancias y necesidades que son vitales para la existencia de una deliberación democrática. El enfoque sistémico, por tanto, permite una aplicación graduada de estas funciones, que modula su relevancia a la luz de las características del sistema bajo análisis (Mansbridge et al., 2012: 12).
Vermeule tiene una visión similar de los órdenes constitucionales (Vermeule, 2011: 3), según la cual un orden constitucional es un “sistema de sistemas” con propiedades emergentes que pueden diferir con respecto a las propiedades de sus componentes. Por otro lado, los componentes pueden tener propiedades que el sistema, como un todo, no tiene. Así, un orden constitucional es un sistema estructurado en dos niveles: un primer nivel en el que operan los componentes individuales del sistema y un segundo nivel en el que estos componentes están conectados sistémicamente.
Tal estructura se caracteriza por efectos sistémicos, de modo que los componentes individuales –en el primer nivel– tienen sus propiedades y funciones, mientras que en el nivel sistémico esos componentes se combinan para formar un todo “complejo” que tiene sus propias características y opera en diferentes términos (Rey, 2023). Al advertir estos efectos, la visión sistémica permite no caer en “afirmaciones incorrectas” (Vermeule, 2011) acerca del derecho o la teoría constitucional, especialmente respecto de los aspectos cruciales de la legitimidad de los sistemas democráticos, que dependen de condiciones que difieren de las condiciones de legitimidad aplicables a los componentes individuales de esos sistemas.
En efecto, “del hecho de que un orden constitucional sea democrático, no se sigue que cada una de las instituciones que forman parte de él sea democrática. En general, el orden también podría ser democrático solo porque una o más instituciones que forman parte de él están diseñadas de tal manera que actúan en clave antidemocrática, para mantener bajo control cualquier tendencia autodestructiva de una democracia” (Vermeule, 2011: 4).
Este enfoque sistémico también permite repensar los aspectos de la legitimidad democrática de las instituciones no mayoritarias y, en particular, aquellos aspectos que se vinculan con la representatividad de estas instituciones.
IV. Repensar la dificultad contramayoritaria
Las concepciones sistémicas de la democracia deliberativa aún no han arrojado luz sobre el papel de los tribunales, aunque sí aportan elementos para ello. En términos generales, enmarcan a los tribunales como agentes deliberativos 9 que participan en una práctica deliberativa democrática junto con otros actores. En un sistema deliberativo, las actividades del legislador difieren de las que tienen los “jueces, ejecutivos y miembros de la sociedad en general” (Krause 2008): cada actor –o grupo de actores– tiene una estructura y una función diferente que organiza –y vincula– de maneras distintas su propia actividad deliberativa.
Estos diferentes nodos deliberativos, sin embargo, comparten algunos vínculos fundamentales que tienen como objetivo garantizar la “imparcialidad en la deliberación pública” y la reciprocidad entendida como una búsqueda de “razones mutuamente justificables” y una tensión hacia “decisiones mutuamente vinculantes basadas en esas razones” 10 . Estas restricciones de “reciprocidad”, dentro de la jurisdicción, consisten en mecanismos y vínculos para la toma de decisiones, que van desde la razonabilidad argumentativa hasta los mecanismos dialógicos y las audiencias públicas (Gargarella, 2019; Tushnet, 2016).
Este aspecto es relevante para nuestro análisis. En un sistema de deliberación, las actividades deliberativas también pueden tener lugar en diferentes áreas, con diferentes restricciones, pero pueden finalmente integrarse para configurar una práctica unitaria. El enfoque sistémico llama nuestra atención sobre el conjunto de esta práctica y, de esta forma, nos ofrece elementos nuevos y significativos para analizar la relación entre el control judicial y la deliberación democrática 11 .
En primer lugar, nos permite realizar este análisis llevándolo más allá de la relación “tribunal-legislatura” para contemplar todo el espectro de actores y actividades que intervienen en la deliberación democrática y situar a los tribunales en el ámbito de esa deliberación. Me refiero, en particular, a las actividades deliberativas del ejecutivo y/o de los ciudadanos (Sunstein, 2017; Tushnet 2016; Gargarella, 2014 y 2019) y la forma en que se relacionan con los tribunales y los procesos de toma de decisiones judiciales.
En segundo lugar, el enfoque sistémico destaca la interdependencia entre los componentes judiciales y los demás componentes de un sistema deliberativo, dentro de una práctica unitaria. Destaca, en particular, cómo la capacidad deliberativa, y la legitimidad que de ella depende, es un producto de las interacciones sistémicas entre todos esos componentes.
En tercer lugar, el enfoque sistémico pone de manifiesto los dos niveles en los que se desarrollan las actividades judiciales con importantes repercusiones en la deliberación democrática. El nivel sistémico, en el que esas actividades –junto con las legislativas y muchas otras– constituyen una deliberación democrática como práctica que las mantiene unidas. Y los niveles particulares, en que las actividades judiciales se desarrollan dentro de su ámbito de competencia, con las limitaciones específicas que las caracterizan (Krause 2008).
Al diferenciar estos niveles, la visión sistémica destaca una distinción fundamental, que es crucial para comprender y justificar las instituciones jurídicas y que también puede aplicarse a la jurisdicción y, en particular, al control de constitucionalidad (Valentini 2019). Me refiero aquí a la distinción entre el nivel en el que tiene lugar una práctica y el nivel en el que toman forma las actividades particulares que componen esa práctica o sus manifestaciones 12 . Descriptivamente, esta distinción es relevante porque captura la complejidad de las prácticas que combinan, y mantienen unidos, actores y actividades que son diversos, pero están interconectados. Desde un punto de vista normativo, esta complejidad es relevante para la justificación de una práctica. Como señalaron Rawls y Hart con respecto a la propiedad privada y el castigo (Rawls, 1955; Hart, 1959), justificar una práctica es diferente de justificar un acto particular que es parte de esa práctica. En el primer caso, debemos establecer cuáles son las razones que justifican la práctica en su conjunto, mientras que en el segundo caso debemos establecer las razones para realizar determinadas actividades dentro de esa práctica, como parte de esta última (Hart, 1959: 3).
La perspectiva sistémica nos permite captar la brecha entre estos dos niveles. En un sentido descriptivo, puede por lo tanto hacer más preciso y profundo nuestro análisis de los órdenes deliberativos, evitando la ingenuidad y los errores que se derivan del desconocimiento de los efectos sistémicos que pueden estar conectados a esa brecha 13 . La referencia aquí es a la “falacia de división” y la “falacia de composición”. La primera ocurre cuando un orden constitucional es evaluado como democrático en su conjunto y, por tanto, sus diversos componentes también son considerados democráticos. La segunda, en cambio, se da cuando un componente es evaluado como democrático y, por tanto, todo el orden constitucional es considerado democrático.
Sobre esta base, pues, puede reformularse el análisis normativo de la dificultad contramayoritaria. La pregunta central ya no es si los tribunales deben actuar “democráticamente”, sino si, y cómo, pueden ser componentes de un sistema democrático incluso si, y cuando, no actúan en términos democráticos (Vermeule, 2011: 56).
En este sentido, una versión del CD que adopte un enfoque sistémico –un CDS– puede redefinir los términos en los que analizamos la justicia constitucional y su relación con la deliberación democrática. En resumen, este enfoque nos permite arrojar luz sobre el control de constitucionalidad como un componente de –y una actividad moldeada por– la práctica de la deliberación democrática: contribuye a constituir esta práctica y debemos concebirla en tal sentido.
En este terreno, deben enfrentarse dos desafíos teóricos. En primer lugar, es necesario centrarse en la idea de justicia constitucional y control judicial como componentes de un sistema de deliberación que combina y mantiene unidos a diferentes actores y actividades. En este sentido, debemos enfrentar la dificultad teórica relacionada con la supremacía del órgano judicial y la dimensión autoritativa de sus decisiones. En segundo lugar, es necesario centrarse en la idea de justicia constitucional como parte de un sistema de deliberación democrática y ello exige afrontar la dificultad teórica relativa a la (falta de) representatividad de los tribunales.
A. Adjudicación y deliberación
El primer desafío teórico concierne a la idea de adjudicación como parte de la justicia constitucional y, más en general, de la función judicial como parte de una práctica deliberativa que tiene lugar dentro de un sistema.
Como ya se destacó, la dimensión autoritativa de la jurisdicción, especialmente en el caso de la justicia constitucional, está en tensión con la idea de los tribunales como partes de un sistema en el que compiten con otros sujetos –institucionales y no institucionales– en la realización del trabajo deliberativo.
De hecho, la adjudicación es una empresa distinta. Si entendemos la deliberación “mínimamente” como “comunicación mutua que implica sopesar y reflexionar sobre preferencias, valores e intereses con respecto a asuntos de interés común” (Bächtiger, Dryzek, Mansbridge y Warren, 2018), la adjudicación es una empresa deliberativa (en sentido contrario, ver Bello Hutt, 2017). Internamente, se desarrolla como un proceso de ponderación de razones. Externamente, funciona como un proceso de dar razones, justificando las decisiones judiciales con argumentos dirigidos a otros.
Sin embargo, un sistema deliberativo parece requerir algo más. Parece requerir cierto grado de cooperación o deliberación. Y para establecer un diálogo, con los ciudadanos y otros órganos institucionales, los tribunales deben ir más allá de la mera ponderación de las razones y la motivación de sus sentencias. También deben ser transparentes respecto de los procesos de toma de decisiones que se lleven a cabo –o respecto de algunas fases de los mismos– y también incluyentes y receptivos respecto de las razones y argumentos que puedan esgrimir otros componentes de la sociedad.
Esto no significa que los tribunales deban decidir solo en el caso de esas razones o argumentos, sino que deben considerarlos y entablar un diálogo constitucional con otros actores institucionales y ciudadanos (sobre modelos dialógicos, véase Tushnet, 2009 y Gargarella, 2019). Algunos desarrollos de la práctica constitucional actual van en esta dirección. Como señala Gargarella, está surgiendo, aunque con alguna dificultad, un conjunto de prácticas constitucionales dialógicas: el recurso a la “cláusula no obstante” en Canadá; la práctica del “compromiso significativo” exigida por la Corte Sudafricana; el uso de audiencias públicas en Argentina y Brasil (Gargarella, 2014).
En particular, “el diálogo se ha convertido en sinónimo del modelo constitucional de la Commonwealth de garantía de los derechos, que maximiza las ventajas y minimiza las desventajas de la protección constitucional y parlamentaria de los derechos, facilitando las respuestas legislativas a las decisiones judiciales sobre derechos” (Young, 2018: 126). Puntualmente, como señala Young, la “cláusula no obstante” canadiense permite que los órganos legislativos actúen “a pesar de” las decisiones judiciales sobre derechos.
También permite la introducción de límites legislativos proporcionados a algunos de los derechos protegidos por la carta. Esta cláusula ha inspirado mecanismos jurídicos para la protección de derechos en muchos sistemas de la Commonwealth, como los de Nueva \elanda, Australia y Reino Unido.
El modelo que emerge se caracteriza por cuatro aspectos institucionales fundamentales (Gardbaum, 2013: 30-31). El primero es una declaración de derechos que tiene rango constitucional o legislativo. El segundo es la provisión de un sistema para revisar la compatibilidad de las leyes con, por ejemplo, garantías de derechos por parte de las instituciones políticas, antes de la introducción de las leyes. El tercero es el control judicial de constitucionalidad de las leyes. El cuarto es que, a pesar de este papel de los tribunales, existe un poder legislativo que tiene la última palabra respecto a lo que es la ley, en base a un voto mayoritario. Como señala Young, estos mecanismos ayudan a combinar formas políticas y jurídicas de protección de los derechos, con el objetivo de maximizar los beneficios y minimizar sus defectos (2018: 127).
Obviamente, estos mecanismos se pueden mejorar. Sin embargo, muestran que existe un potencial dialógico en el control de constitucionalidad que, desde la perspectiva de un CDS, es sumamente relevante: no podemos enmarcar la justicia constitucional como parte de un sistema deliberativo si no nos enfrentamos con su dimensión dialógica.
Al mismo tiempo, no podemos evitar el análisis de su dimensión autoritativa. La actividad judicial, en efecto, es una actividad que produce juiciosy uno de sus aspectos esenciales es, por tanto, producir decisiones vinculantes para los destinatarios, y a veces incluso más allá 14 . Una concepción de la justicia constitucional que no tenga en cuenta este aspecto, en última instancia, desconoce uno de sus aspectos esenciales, corriendo el riesgo de ser descriptivamente inexacta y normativamente inadecuada (Kyritsis, 2017; Tremblay, 2005).
En última instancia, ambas dimensiones son igualmente importantes para nuestra comprensión del vínculo entre justicia constitucional y deliberación democrática (Klatt 2019). Con esto en mente, los esfuerzos actuales realizados en teoría constitucional apuntan en la dirección de una atenuación de la tensión entre ellos.
Al cuestionar la visión de los tribunales como “meras distracciones legalistas o desviaciones que se apartan de profundos razonamientos morales”, Mendes (2013) menciona que la jurisdicción es una institución deliberativa, a pesar de sus connotaciones autoritativas. En términos conceptuales, el derecho es deliberativo –o tiene una dimensión deliberativa– en la medida en que permite sopesar diversas razones para actuar (Mendes, 2013: 53). En términos institucionales, es deliberativo en la medida que los jueces deliberan entre sí, en cuerpos colegiados. Estos vínculos atañen principalmente a la forma en que la deliberación se integra a la adjudicación, a través de las dinámicas de razonamiento y decisión adoptadas en los tribunales 15 . Más allá de estos vínculos, también hay conexiones sobre cómo la adjudicación puede formar parte de la deliberación democrática y contribuir a ella. Estas conexiones se basan en prácticas dialógicas, que permiten cuestionar y solicitar decisiones judiciales, de tal forma que los argumentos y decisiones de los tribunales toman en cuenta –y elaboran– los argumentos y las decisiones de otros actores institucionales y ciudadanos. Y viceversa 16 .
A pesar de estos vínculos, podría argumentarse que la jurisdicción no es totalmente deliberativa y no puede ser parte de un sistema deliberativo debido a una diferencia fundamental entre la adjudicación y la deliberación (Bello Hutt, 2017). Esta diferencia atañe a la finalidad de estas actividades: la adjudicación se orienta a la decisión y solución de casos, mientras que la deliberación no tiene por objeto la decisión (Bello Hutt, 2017: 83). Además, en el caso del control de constitucionalidad, la adjudicación culmina con sentencias firmes, que permiten a los tribunales tener la última palabra en asuntos de relevancia constitucional.
El enfoque sistémico ofrece recursos para tratar estos aspectos.
En primer lugar, la idea de la deliberación política como actividad que no tiene por objeto decidir plantea algunas perplejidades. De hecho, el elemento de toma de decisiones parece crucial incluso en la deliberación política: “la política requiere decisiones autoritativas que requieren obediencia. Decisiones que obligan a la deliberación a seguir un curso práctico determinado, que un grupo o una comunidad política está llamado a elegir” (Hübner Mendes, 2013: 14).
La deliberación tiene, por lo tanto, un carácter decisorio que comparte con la adjudicación y las demás actividades –como la legislativa– que se desarrollan en el ámbito de los poderes públicos. Este elemento caracteriza esas actividades de varias maneras, con diferentes restricciones y en diferentes grados. Desde esta perspectiva, puede haber una brecha entre la adjudicación y la deliberación, pero tal brecha no implica que la adjudicación no pueda ser parte de una práctica deliberativa sistémicamente democrática. El CDS permite captar este aspecto, diferenciando las actividades particulares que forman parte de una práctica de la práctica –el punto inmediato de la primera del punto global de la segunda– y, al mismo tiempo, permite captar el modo en que se constituyen entre sí.
En segundo lugar, decidir no es lo mismo que tener la última palabra 17 . En términos sistémicos, la práctica de la deliberación democrática resulta en un conjunto de actividades diferenciadas pero interconectadas con las funciones antes mencionadas: epistémica, ética y democrática. Estas actividades están estructuradas de tal manera que integran la iniciativa de los órganos legislativos con la supervisión de los tribunales constitucionales y la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos de interés público.
Estas actividades llevan a cabo un intercambio comunicativo, que se produce con diversas limitaciones y de diferentes maneras, por ejemplo, mediante la elaboración de leyes, la revisión de la legitimidad de las leyes, la participación en los jurados populares, etc. Los diversos actores involucrados en este intercambio ejercen diferentes habilidades, dentro de diferentes áreas. La delimitación de estas áreas requiere la identificación de la entidad competente para intervenir en un determinado tema en un momento determinado. En el caso de los tribunales, esta identificación requiere establecer si los actores judiciales son competentes para pronunciarse sobre un determinado asunto y, por tanto, si ello es justiciable o no.
Los parámetros de justiciabilidad dependen de la visión del orden democrático constitucional en el que operan los tribunales y de la relación entre los tribunales al legislador. La visión deliberativa nos brinda diferentes parámetros de justiciabilidad, que dependen de la versión particular de la teoría deliberativa que se adopte. Lo que tienen en común las distintas versiones es que ofrecen parámetros de justiciabilidad orientados a la deliberación, que no determinan de una vez por todas el área de competencia de los tribunales, sino que requieren su modulación, cada cierto tiempo, en función de la medida en que los tribunales pueden contribuir a la deliberación democrática en términos sistémicos.
Así, se hace posible evaluar la capacidad deliberativa de los tribunales como una capacidad deliberativa de segundo nivel, es decir, como la capacidad de participar en una práctica de deliberación democrática junto con otros actores, en términos sistémicos, aunque se trate de órganos sin capacidad deliberativa de primer nivel, es decir, aunque no sean órganos deliberativos per se.
En estos términos, los límites de la justiciabilidad dependen en última instancia de la posibilidad de integrar la deliberación democrática a través de la jurisdicción. Dentro de estos límites, por lo tanto, los tribunales pueden operar de tal manera que contribuyan a la deliberación democrática de manera sistémica, a través de la interacción con otros actores y, en particular, con los actores legislativos. Establecer los términos en que deben operar exige establecer la forma en que los órganos jurisdiccionales ejercen su competencia y gestionan los asuntos dentro del ámbito de actuación en el que pueden actuar legítimamente.
Los criterios de adjudicación, entonces, dependen de la visión del derecho constitucional y de la idea de la adjudicación que se tenga, así como de su relación con la deliberación democrática. Desde el punto de vista del CD, la ley y la jurisdicción pueden contribuir a la deliberación democrática apoyando y garantizando las condiciones y los resultados de los procesos comunicativos a través de los cuales se desarrolla la deliberación.
En el marco del CDS, en particular, la jurisdicción puede hacer esta contribución, aunque, en sí misma, no pueda ser considerada una actividad deliberativa. En términos sistémicos, la jurisdicción puede ser un componente de un sistema deliberativo democrático si forma parte de una práctica deliberativa en la que el control de constitucionalidad interactúa con acciones deliberativas de carácter político.
Las decisiones que se toman en la esfera de la justicia constitucional, por tanto, deben ser vistas como el producto de interacciones, que involucran principalmente a los tribunales y la legislatura. Esta última toma decisiones que determinan el contenido y la forma de las leyes que los primeros someten a revisión. Así, de vez en cuando, establecen los límites –y los contenidos– del control judicial. Los resultados del control judicial, por tanto, condicionan, de vez en cuando, la vigencia de las leyes y las decisiones legislativas necesarias para la sustitución de las leyes declaradas inconstitucionales.
Por lo tanto, las decisiones judiciales no son decisiones “finales”. Más bien, son parte de una serie de decisiones que se integran para formar, con el tiempo y gradualmente, una práctica. El constitucionalismo deliberativo sistémico destaca cómo las actividades individuales que caen dentro de esta práctica –de la cual la jurisdicción es parte– pueden o no resultar en una definición judicial de un asunto. Esto, sin embargo, se refiere a los casos particulares en los que se desarrolla esa actividad, y por lo tanto debe enmarcarse y evaluarse como tal, reconociendo que es parte de una práctica más amplia en la que las actividades judiciales, legislativas y otras, se configuran y condicionan entre sí en un sistema.
Su legitimidad democrática depende de una especie de “fertilización cruzada” de la capacidad deliberativa. Y esta fecundación cruzada se da a la luz de una distribución del trabajo deliberativo que preside esas interacciones. Esta distribución, desde el punto de vista sistémico, sigue criterios para diferenciar entre tareas deliberativas integradas que no implican la primacía de un actor deliberativo sobre otros, o el hecho de que ese actor “sabe mejor qué hacer”, sino que simplemente depende de una distribución de tareas dentro de una comunidad deliberativa (Mansbridge, 2009: 386).
Así, el CDS va más allá del “refuerzo judicial” y del criterio dualista de legitimidad que le otorga. No hay dos dominios separados de legitimidad, uno para los tribunales y otro para los actores políticos deliberativos, sino dos dominios interdependientes que se mantienen unidos sistémicamente. Dentro del sistema que emerge, los diversos actores deliberativos deben satisfacer parámetros de legitimidad marcados por la deliberación, pero esta satisfacción debe darse en clave sistémica.
Esto significa que debe tomar forma “como un todo”, a través de una fertilización cruzada de la capacidad deliberativa “de tal manera que dos áreas, ambas caracterizadas por límites deliberativos, puedan compensarse entre sí” (Mansbridge, 2009: 3). Este aspecto es de crucial importancia para evaluar la legitimidad de las actuaciones judiciales, especialmente en los foros de justicia constitucional. Estas acciones no están exentas de la aplicación de criterios de legitimidad que exigen un ejercicio sistémico de la capacidad deliberativa: deben contribuir a la práctica de deliberación democrática. Establecer si estas acciones tienen un nivel adecuado de capacidad deliberativa nos obliga tener en cuenta también las acciones deliberativas que pueden compensar los déficits 18 .
En cualquier caso, el problema de considerar la adjudicación como parte de un sistema deliberativo democrático puede no estar en que los tribunales decidan, sino en la naturaleza (supuestamente) no representativa de las decisiones judiciales. En un sistema democrático, la legitimidad de las acciones y las decisiones de los órganos legislativos se fundamenta también en su condición de sujetos elegidos democráticamente. En el caso de los tribunales, se considera que no existe este fundamento de representatividad, ya que son órganos no electivos e, incluso siendo elegidos, son independientes de su electorado. Sin embargo, desde el punto de vista del CDS, la falta de representatividad puede ser cuestionada, como trataré de explicar ahora.
B. Adjudicación y representación
Un segundo desafío que surge en el terreno del CDS se refiere a la posibilidad de entender la adjudicación como una forma de deliberación representativa. De hecho, la teoría deliberativa contemporánea ha abierto paso a la idea de que la representación puede sustentar y permitir la deliberación democrática, convirtiéndose en un elemento constitutivo de sistemas democráticos complejos, al menos en lo que concierne a algunos actores y ámbitos institucionales.
La representación, en términos generales, puede definirse como “hacer presente algo que en algún sentido no está presente, literalmente o de hecho” (Pitkin, 1972: 8). Por representación política entendemos “hacer presente en los procesos de elaboración de políticas las voces, opiniones y perspectivas que no están presentes en ellos”. Esta forma de representación es democrática cuando se trata de voces, opiniones y perspectivas –la voluntad política– de los ciudadanos, y permite que las decisiones políticas respondan a ella (Dovi, 2018).
Tradicionalmente, de hecho, la representación política democrática se reduce a una relación “receptiva” entre representantes y representantes (Pettit 2010b), en la que los primeros actúan por los segundos como delegados o trustees según estén o no sujetos a la dirección de los representantes (Pettit, 2010b; Pitkin, 1972). En esta relación, los mecanismos de rendición de cuentas se basan en las elecciones, y los representantes realizan su actividad sobre la base de los intereses y puntos de vista (Kyritsis, 2019: 128) de los representantes.
Los tribunales, por su parte, se conciben como instituciones no representativas. No son elegidos y no son electoralmente responsables. Además, no desarrollan sus actividades en términos dependientes de otros, sino que son órganos independientes, que pueden resistir presiones políticas: por eso mismo, les encomendamos la tarea de monitorear la labor de la legislatura (Kyritsis, 2019; Harel, 2019).
Sin embargo, desde una perspectiva sistémica, esta es solo una visión parcial y reduccionista de la representación democrática en una democracia deliberativa. De hecho, el giro sistémico ha traído consigo un enfoque sistémico también de la representación democrática: “la fertilización cruzada nos permite arrojar luz sobre la naturaleza de la representación, la democracia y el poder político legítimo”, así como las interacciones entre ellos (Kuyper, 2016: 322, y Bohman, 2012).
La representatividad, en particular, debe ser analizada y evaluada yendo más allá de las características de los representantes individuales para considerar también la posición dentro del sistema deliberativo. Y los criterios electorales deben combinarse con criterios basados en la deliberación, para ser aplicados –sistémicamente– a los representantes electorales y no electorales. La legitimidad de estos últimos, por tanto, debe evaluarse teniendo en cuenta su posición en un sistema representativo que debe ser analizado y evaluado en su conjunto (Mansbridge, 2011).
Por lo tanto, debemos preguntarnos qué posición podemos asignar a los tribunales en un sistema representativo y qué criterios podemos adoptar para evaluar su contribución a ese sistema. Dado que se trata de órganos no electorales e independientes, no se puede aplicar la idea de una relación receptiva. Sin embargo, podría aplicarse una idea diferente. Como he destacado en otros trabajos (Valentini, 2019 y 2022), se puede hacer referencia a la idea de Pettit de una relación indicativa entre los representados y los representantes (Pettit, 2010a). En este tipo de relación, los representantes no están obligados a seguir las preferencias de los representantes o actuar sobre ellas, pero deben servir como “indicadores” de cómo los representados decidirían si estuvieran en la posición de los representantes. Después de elegirlos o designarlos, los representados no controlan lo que hacen los representantes, ex post, pero pueden ejercer un control ex ante precisamente a través de la selección de los representantes electos o designados y a través de las restricciones que se aplicarán con respecto a sus acciones y decisiones futuras (Mansbridge, 2009). La base de esta relación es la “proximidad” entre los representados y los representantes, que es una forma de cercanía que se traduce en similitud o convergencia.
En el primer caso, los representantes se asemejan a los representados en el sentido de que reproducen sus características. En este sentido, la proximidad es la base de una relación representativa que es descriptiva en la medida en que los tribunales reflejan, al menos en algunos aspectos, a los miembros de una comunidad política o a algunos grupos dentro de ella.
En el segundo caso, los representantes sirven como indicadores, es decir, actúan como actuarían los representados si estuvieran en condiciones de hacerlo. En ese sentido, la proximidad es la base de una relación que es descriptiva en la medida que la comunidad –o algunos grupos que forman parte de ella– se reconocen en la actuación del tribunal a la luz de un conjunto de valores fundamentales establecidos por la constitución (Pettit, 2010b). En otras palabras, los representantes son indicadores en el sentido de que el hecho de que piensen de cierta manera ofrece una razón para esperar que los representados piensen en los mismos términos (Pettit, 2010a: 427-428).
El CDS proporciona un marco dentro del cual esta relación indicativa, en ambas formas, puede convertirse en parte de un sistema deliberativo representativo y, por lo tanto, debe concebirse en tal sentido. En primer lugar, se trata de una relación basada en una proximidad que podemos definir como “deliberativa”, es decir, una proximidad entre los cuerpos deliberativos y los representados que puede consistir en una similitud entre ellos y/o en una convergencia respecto de los propósitos fijados por la constitución. Una convergencia que debe lograrse a través de la deliberación, es decir, a través de la práctica
deliberativa que se configura sistémicamente, involucrando el conjunto de instituciones y la comunidad en general 19 . En segundo lugar, esta proximidad deliberativa depende también de la capacidad deliberativa de los tribunales. En efecto, esta capacidad permite a los tribunales participar en la práctica de la deliberación a través de la cual actúan como representantes indicativos. En tercer lugar, la rendición de cuentas y la responsabilidad, en el caso de los tribunales dentro de un sistema deliberativo representativo, se basan en mecanismos de selección basados en criterios de experiencia profesional, así como de justificación y argumentación judicial y prácticas dialógicas (Pettit, 2010b; Mansbridge, 2009).
En estos términos, los tribunales pueden concebirse como “representantes deliberativos” de una comunidad constitucional deliberativa. Al interactuar con otros representantes, constituyen una práctica más amplia de representación democrática, pero sus acciones indicativas, por sí solas, no agotan esa práctica ni presentan todas y cada una de sus características. En cuanto a la forma en que los tribunales pueden contribuir a esta práctica –las acciones que estarían llamadas a realizar como apoderados–, pueden extraerse algunas ideas importantes de los debates contemporáneos. En sus últimos desarrollos, este debate connota la contribución judicial como “argumentativa” (Alexy, 2005 y Kumm, 2019), “de principio” (Eisgruber, 2001) o “reflexiva” (Rosanvallon, 2011). No es este el lugar para investigar cada una de estas formas, me limito a enfatizar que, desde la perspectiva de la CDS, son formas complementarias –y no mutuamente excluyentes– en las que los tribunales pueden actuar como representantes deliberativos de una comunidad constitucional.
V. Conclusión
Enestacontribuciónhetratadodeavanzarenladirecciónqueindicael CD, unparadigma emergente que combina la teoría de la democracia deliberativa y el constitucionalismo en nuevos términos, para avanzar en el camino teórico iniciado por Rawls, Michelman, Nino y otros. Enfaticé, en particular, cómo deben integrarse el constitucionalismo deliberativo y el enfoque sistémico de la democracia deliberativa para refinar nuestro análisis de la justicia constitucional como una institución representativa y deliberativa en cuanto parte de un sistema deliberativo representativo y moldeado por este.
La justicia constitucional no tiene todas las características de este sistema. Tampoco realiza todas las funciones del sistema. Su finalidad puede diferir de la finalidad del sistema en su conjunto. Aun así, es un componente constitutivo de ese sistema y contribuye al desempeño de sus funciones. Y deberíamos evaluar su legitimidad bajo esta luz, teniendo en cuenta la capacidad deliberativa que transmite a otros componentes sistémicos. Si queremos enmarcar adecuadamente la contribución deliberativa de los tribunales a través del control judicial, no podemos aislar dicha contribución del control judicial ni del sistema al que pertenece. Más bien, debemos evaluar la posición que la justicia constitucional ocupa en tal marco: esto es lo que nos permite hacer una versión sistémica del constitucionalismo deliberativo.
Agradecimientos
Este artículo es la versión en español de “Deliberative Constitutionalism and Judicial Review. A Systemic Approach”, publicado en 2022 en el número 47 de la Revista Revus - Journal for Constitutional Peory and Philosophy of Law, pp. 1-27 (https://doi.org/10.4000/revus.8030). Agradezco a los editores de Revus por su autorización a la publicación de esta versión.
Referencias bibliográficas
Ackerman, B., 1991: We the People, Volume 1: Foundations. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Alexy, R., 2005: “Balancing, Constitutional Review and Representation”, International Journal of Constitutional Law, 3, pp. 572-581.
Bächtiger, A., Dryzek, J., Mansbridge, J. y Warren, M., 2018: “Deliberative Democracy: An Introduction”, en Bächtiger, A., Dryzek, J., Mansbridge, J. y Warren, M. (Eds.), The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-32.
Bello Hutt, D., 2020: “The Deliberative Constitutionalism Debate and a Republican Way Forward”, Jurisprudence, 7, pp. 69-88.
____________, 2017: “Deliberation and Courts: The Role of the Judiciary in a Deliberative System”, Theoria: A Journal of Social and Political Theory, 64, pp. 77-103.
Bickel, A., 1962: The Least Dangerous Branch: Pe Supreme Court at the Bar of Politics. New Haven: Yale University Press.
Bohman, J., 2012: “Representation in the Deliberative System”, en Parkinson, J. y Mansbridge, J. (Eds.), Deliberative Systems: Deliberative Democracy at the Large Scale. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 72-95.
____________, 2007: Democracy Across Borders. Cambridge: The MIT Press.
____________, 1998: “Survey Article: The Coming of Age of Deliberative Democracy”, Journal of Political Philosophy, 6, pp. 400-425.
____________, 1994: Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy. Cambridge: The MIT Press.
Cohen, J., 1989: “Deliberation and Democratic Legitimacy”, en Hamlin, A. y Pettit, P. (Eds.), The Good Polity. Oxford: Blackwell, pp. 17-34.
Dovi, S., 2018: “Political Representation”, en Zalta, E. N. (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/political-representation.
Dryzek, J. S., 2009: “Democratization as Deliberative Capacity Building”, Comparative Political Studies, 42, pp. 1379-1402.
____________, 1990: Discursive Democracy. Politics, Policy, and Political Science. Cambridge: Cambridge University Press.
Eisgruber, C., 2001: Constitutional Self-Government. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Ely, J. H., 1980: Democracy and Distrust. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Ferejohn J. y Pasquino, P., 2002: “Constitutional Courts as Deliberative Institutions, Towards an Institutional Theory of Constitutional Justice”, en Sadurski, W. (Ed.), Constitutional Justice, East and West. Dordrecht: Kluwer, pp. 21-36.
Floridia, A., 2018: “The Origins of the Deliberative Turn”, en Bächtiger A., Dryzek J. S., Mansbridge J. y Warren M. (Eds.), The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford: Oxford University Press, pp. 35-54.
Freeman, S., 2000: “Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment”, Philosophy & Public Affairs 29, pp. 371-418.
Friedman, B., 2002: “The Birth of an Academic Obsession: The History of the Countermajoritarian Difficulty, Part Five”, Yale Law Journal, 112, pp. 153-259.
____________, 1993: “Dialogue and Judicial Review”, Michigan Law Review, 91, pp. 577-682.
Gardbaum, S., 2013: The New Commonwealth Model of Constitutionalism: Peory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Gargarella, R., 2019: “Why Do We Care about Dialogue?”, en Young, K. G. (Ed.), The Future of Social and Economic Rights. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 212-232.
____________, 2014: “«We the People» Outside of the Constitution: The Dialogic Model of Constitutionalism and the System of Checks and Balances”, Current Legal Problems, 67, pp. 1-47.
Giuffré, C.I., 2023: “Deliberative Constitutionalism ‘without Shortcuts’: On the Deliberative Potential Of Cristina Lafont’s Judicial Review Theory”, Global Constitutionalism, 12, 2, pp. 215-233.
Goodin, R. E., 2005: “Sequencing Deliberative Moments”, Acta Política, 40, pp. 182-196.
Gutmann, A. y Thompson, D. F., 2000: “Why Deliberative Democracy is Different”, Social Philosophy and Policy, 17, pp. 161-180.
____________, 1996: Democracy and Disagreement.Cambridge, MA.: Harvard University Press.
Habermas, J., 1992: Between Facts and Norms. Cambridge, MA: The MIT Press.
Harel, A., 2019: “Why Legislatures Owe Deference to the Courts”, Revus, 38, pp. 7-20.
Hart, H. L. A., 1959: “The Presidential Address: Prolegomenon to the Principles of Punishment”, Proceedings of the Aristotelian Society, 60, pp. 1-26.
Hübner Mendes, C., 2013: Constitutional Courts and Deliberative Democracy. Oxford: Oxford University Press.
Klatt, M., 2019: “Judicial Review and Institutional Balance: Comments on Dimitrios Kyritsis”, Revus, 38, pp. 21-38.
Kong, H. y Levy, R., 2018a: “Deliberative Constitutionalism”, en Bächtiger, A., Dryzek, J. S., Mansbridge, J. y Warren, M. (Eds.), The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford: Oxford University Press, pp. 626-640.
____________, 2018b: “Fusion and Creation”, en Levy, R., Kong, H., Orr, G. y King, J. (Eds.): The Cambridge Handbook of Deliberative Constitutionalism, Cambridge: Cambridge University Press, pp.1-14.
Krause, S. R., 2008: Civil Passions: Moral sentiment and Democratic Deliberation. Princeton: Princeton University Press.
Kumm, M., 2019: “On the Representativeness of Constitutional Courts: How to Strengthen the Legitimacy of Rights Adjudicating Courts without Undermining their Independence”, en Landfried, C. (Ed.), Judicial Power: How Constitutional Courts Affect Political Transformations. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 281-291.
Kuyper, J. W. 2016: “Systemic Representation: Democracy, Deliberation, and Nonelectoral Representatives”, American Political Science Review, 110, pp. 308-324.
____________, 2015: “Democratic Deliberation in the Modern World: The Systemic Turn”, Critical Review, 27, pp. 49-63.
Kyritsis, D., 2017: Where Our Protection Lies: Separation of Powers and Constitutional Review. Oxford: Oxford University Press.
Lafont, C., 2020: Democracy without Shortcuts. Oxford: Oxford University Press.
Levy, R., Kong, H, Orr, G. y King, J. (Eds.), 2018: The Cambridge Handbook of Deliberative Constitutionalism. Cambridge: Cambridge University Press.
Levy, R. y Orr, G., 2016: The Law of Deliberative Democracy. London: Routledge.
Mansbridge, J. y Rey, F., 2015: “The Representative System”, unpublished paper presented at the 13th National Congress of the Association Française de Science Politique, Aixen-Provence.
Mansbridge, J. et al., 2012: “A Systemic Approach to Deliberative Democracy”, en Parkinson, J. y Mansbridge, J. (Eds.), Deliberative Systems: Deliberative Democracy at the Large Scale: Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-26.
Mansbridge, J. , 2011: “Clarifying the Concept of Representation”, American Political Science Review, 105, pp. 621-630.
____________, 2009: “A Selection Model of Representation”, Journal of Political Philosophy, 17, pp. 369-398.
____________, 2003: “Rethinking Representation”, American Political Science Review, 97, pp. 515-528.
____________, 1999: “Everyday Talk and the Deliberative System”, en Macedo, S. (Ed.), Deliberative Politics, pp. 211-242.
Martí, J. L., 2006: La república deliberativa: una teoría de la democracia. Madrid: Marcial Pons.
Michelman, F. I., 1987: “Law’s Republic”, Yale Law Journal, 97, pp. 1493-1537.
Nino, C.S., 1998: The Constitution of Deliberative Democracy. New Haven: Yale University Press.
Owen D. y Smith, G., 2015: “Survey Article: Deliberation, Democracy, and the Systemic Turn”, Journal of Political Philosophy, 23, pp. 213-234.
Parkinson, J., 2006: Deliberating in the Real World: Problems of Legitimacy in Deliberative Democracy. Oxford: Oxford University Press.
Pettit, P., 2010a: “Representation, Responsive and Indicative”, Constellations, 17, pp. 427-428.
____________, 2010b: “Varieties of Public Representation”, en Shapiro, I., Stokes, S., Wood, E. J. y Kirshner, A. (Eds.), Political Representation. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 61-89.
Pitkin, H., 1972: The Concept of Representation. Berkeley: California University Press.
Rawls, J., 1993: Political Liberalism. New York: Columbia University Press.
____________, 1955: “Two Concepts of Rules”, The Philosophical Review, 64, pp. 3-32.
Raz, J., 1986: The Morality of Freedom. Oxford: Clarendon Press.
Rey, F., 2023: “The Representative System”, Critical Review of International Social and Political Philosophy, 26, 6, pp. 831-854.
Rosanvallon, P., 2011: Democratic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity. Princeton: Princeton University Press.
Sunstein, C. R., 2017: “Deliberative Democracy in the Trenches”, Daedalus, 146, pp. 129-139.
____________, 1996: Legal Reasoning and Political Conflict. Oxford: Oxford University Press.
Tremblay, L., 2005: “The Legitimacy of Judicial Review: The Limits of Dialogue between Courts and Legislatures”, International Journal of Constitutional Law, 3, pp. 617-648.
Tushnet, M., 2016: “New Institutional Mechanisms for Making Constitutional Law”, en Bustamante, T. y Gonçalves Fernandes, B. (Eds.), Democratizing Constitutional Law. Switzerland: Springer International Publishing, pp. 167-183.
____________, 2009: “Dialogic Judicial Review”, Arkansas Law Review, 61, pp. 205- 216.
Valentini, C., 2019: “The Legislative Assembly and Representative Deliberation”, The American Journal of Jurisprudence, 64, pp. 105-123.
____________, 2022: “Deliberative Constitutionalism and Judicial Review. A Systemic Approach”, Revus, 47, pp. 1-27.
Vermeule, A., 2011: The System of the Constitution. Oxford: Oxford University Press.
Worley, J. J, 2009: “Deliberative Constitutionalism”, BYU Law Review, 9, 2, pp. 431-480.
Young, A., 2018: “Dialogue, Deliberation and Human Rights”, en Levy, R., Kong, H., Orr, G. y King, J. (Eds.), The Cambridge Handbook of Deliberative Constitutionalism. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 125-138.
Notas
1 Para una visión general de este paradigma emergente, ver Kong y Levy, 2018a: 626; Levy, Kong, Orr y King (eds.), 2009.
2 Véase los trabajos citados en la nota anterior y Bello Hutt, 2020.
3 Como ha sido señalado por Bello Hutt, 2020: 1, en la actualidad, el constitucionalismo deliberativo se presenta explícitamente como una idea clara y distinta que mantiene a raya las tensiones internas entre los conceptos de constitucionalismo y democracia.
4 Hasta ahora, la nueva literatura sobre el CD no ha proporcionado un análisis completo y sistemático de la justicia constitucional y no hay capítulos dedicados a este tema en el Handbook of Deliberative Constitutionalism, supra nota 1. En esta dirección Lafont, 2020 defiende una visión del control de constitucionalidad desde la perspectiva del CD (para un análisis crítico: Giuffré, 2023).
5 La idea de “sistema deliberativo” fue introducida por Mansbridge, 1999. Para un “manifiesto” del enfoque sistémico, Mansbridge et al., 2012. Para una reconstrucción crítica, Owen y Smith, 2015.
6 Las raíces de esta explicación están en la idea de Habermas de una democracia deliberativa “two track”, introducida por Habermas, 1992.
7 Esta línea reúne diferentes teorías, influenciadas también por Habermas 1992 y Rawls 1993. Como lo señaló Floridia, 2018, estas teorías han sido influenciadas por, y también han ayudado a construir, la teoría democrática deliberativa.
8 Owen y Smith, 2015 comentan que este análisis puede no ser suficiente. De hecho, puede complementarse mediante la evaluación acerca de cómo las virtudes o defectos sistémicos influyen en los componentes del sistema y cómo estos componentes se relacionan con el sistema completo.
9 Los tribunales se identifican explícitamente como componentes del sistema deliberativo, por ejemplo, por Mansbridge et al., 2012, y Dryzek 2009: 1384-1385.
10 Id., basado en Gutmann y Thompson, 2000.
11 Como lo señala Bello Hutt, 2017, mediante un primer intento de dar cuenta del papel de los tribunales en un sistema deliberativo. Él toma una ruta diferente a la que establezco en este artículo.
12 Rawls, 1955: 3, aclara la idea de práctica como “cualquier forma de actividad especificada por un sistema de reglas que define cargos, roles, jugadas, penalizaciones, defensas, etc., y que da a la actividad su estructura”.
13 Como ha señalado Rawls, 1955: 71 y Hart, 1959.
14 Kyritsis, 2017: 108, 119, con referencia a los tribunales que actúan como “autoridades prácticas” en los términos de Raz, 1986.
15 Id. Sobre la deliberación interna/externa en la adjudicación, véase también Ferejohn y Pasquino, 2002.
16 Sobre las prácticas dialógicas, Gargarella, 2014. Sobre las “conexiones externas”, también Ferejohn y Pasquino, 2002.
17 “La deliberación política trasciende a la decisión” (Id., 15). Friedman señala que “la noción de definitividad judicial exagera seriamente el impacto de una decisión judicial [...] Una decisión judicial es una palabra importante sobre cualquier tema. Pero no es necesariamente la última palabra” (1993: 644).
18 Esta visión se acerca a los modelos del control judicial como parte de un esquema institucional “cooperativo” (Kyritsis, 2019) o “balanced” (Klatt, 2019). Estos modelos se basan, sin embargo, en la idea de los tribunales como instituciones no representativas, que cuestiono en este artículo.
19 Sobre el valor representativo de esta práctica en un sistema, Bohman, 2012 y Kuyper, 2016.