
Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 61, 2024
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Julián Gaviria-Mira
jjgaviriam@eafit.edu.co
Universidad EAFIT, Colombia
Maricel J. Asar
maricelasar@derecho.uba.ar
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Recibido: 15 abril 2023
Aceptado: 23 noviembre 2024
Resumen: Este artículo estudia las implicaciones de la corriente deliberativa de la democracia en el plano institucional, particularmente en el control de constitucionalidad. Explora cómo el control de constitucionalidad puede contribuir a una conversación ciudadana entre iguales y analiza las exigencias institucionales de una “cultura de la justificación”. Examina de igual manera las condiciones necesarias para que la justicia constitucional cumpla con su función democrática, centrándose en tres aspectos: (A) el acceso a la justicia, (B) la composición de los tribunales constitucionales, y (C) la apertura de los procedimientos de adjudicación constitucional a las intervenciones ciudadanas.
Palabras clave: justicia constitucional, acceso a la justicia, democracia deliberativa, inclusión política, derecho a la justificación.
Abstract: This article examines the implications of the deliberative democracy approach on the institutional level, particularly on judicial review. It explores how judicial review can contribute to a conversation among citizens and analyzes the institutional demands of a “culture of justification”. It also examines the necessary conditions for constitutional justice to fulfill its democratic function, focusing on three aspects: (A) access to justice, (B) the composition of constitutional courts, and (C) the openness of constitutional adjudication procedures to citizen interventions.
Keywords: constitutional justice, access to justice, deliberative democracy, political inclusion, right to justification.
I. Introducción
El debate sobre el carácter (anti)democrático del control de constitucionalidad (la dificultad contramayoritaria, en los términos de Bickel) cuenta con una larga tradición, que se ha extendido más allá de los límites de la academia anglosajona hacia otras partes del mundo. La discusión, sin embargo, se ha alejado de sus contornos iniciales y parece haber atravesado transformaciones importantes. Desde que se publicara The Least Dangerous Branch en 1962, el debate entre defensores y críticos del control de constitucionalidad se ha ido matizando y si bien no es posible decir que el debate se ha superado, lo cierto es que los extremos parecen encontrarse más cerca ahora. Ejemplo de ello es que una de las críticas más agudas, la de Jeremy Waldron, ya no objeta cualquier forma de control de constitucionalidad, sino el control de constitucionalidad fuerte, y sólo en la medida en que el contexto de cada sistema político no se encuentre afectado por ciertas patologías que tornen inviable un control de constitucionalidad débil (Waldron 2006, p. 1346). 1 Por otro lado, diversos trabajos, como los de Cristina Lafont o Roberto Gargarella, se han hecho eco del giro deliberativo de la democracia, distanciándose de presupuestos elitistas o de la desconfianza democrática y han planteado formas de compatibilizar el control de constitucionalidad con el principio de deliberación democrática.
Desde esta perspectiva, la cuestión principal no radica en determinar si el judicial review es o no antidemocrático, sino en identificar cuál es el rol que debe asumir la justicia constitucional para que sus actuaciones sean entendidas como un aporte a la democracia. Si bien importantes deliberativistas han mantenido posiciones tradicionales sobre el papel de los jueces en la democracia constitucional, ejemplo de ello es la idea defendida por John Rawls de la Corte Suprema como ejemplar de razón pública 2 , son las variantes dialógicas, es decir, las que asumen una perspectiva deliberativa del control de constitucionalidad las que se muestran como más prometedoras.
La idea de que la justicia constitucional es una institución que tiene un papel relevante en los procesos de deliberación y justificación en comunidades políticas plurales es la base de estos recientes planteamientos teóricos. Sin embargo, no necesariamente se ha concebido a ese papel como el más importante o el último. Para Gargarella, en este sentido, tomarse en serio la idea de una democracia inclusiva e igualitaria (una que haga posible una conversación entre iguales) exige transformaciones que lleven a las instituciones políticas (entre las que se encuentra la justicia constitucional) a ir más allá de la contención o canalización de la conflictividad y promuevan, en cambio, exigentes formas de diálogo. Para Cristina Lafont, en un sentido similar, la justificación del control de constitucionalidad radica en que permitiría realizar el derecho a la contestación legal, un derecho que garantizaría a todo ciudadano la posibilidad de activar un proceso de justificación mutua estructurado en torno a principios compartidos.
El propósito de este artículo es analizar algunas de las condiciones bajo las cuales el control de constitucionalidad puede ser un genuino aporte a una conversación entre iguales o fortalecer los procesos de justificación mutua a través de la realización de un derecho a la contestación legal. Para ello, en el apartado II, estudiaremos la forma en que la teoría deliberativa se ha acercado a la cuestión de la justicia constitucional y su legitimidad. En particular, analizaremos las exigencias institucionales que se derivan del principio de justificación mutua y su relación con el control de constitucionalidad. En el apartado III, abordaremos la cuestión relativa a cómo los ideales deliberativos (en particular la idea de una cultura de la justificación, en contraposición a una cultura de la autoridad) impactan en la forma de concebir la separación de poderes. Asimismo, estudiaremos el impacto de ambas culturas legales en aspectos institucionales específicos. La perspectiva dialógica 3 de la justicia constitucional sienta las bases para evaluar un mismo problema, las condiciones de acceso a la justicia, a partir de tres aspectos institucionales relevantes, que serán abordados en el apartado IV. De este modo, en el subapartado A, estudiaremos cómo los mecanismos de acceso -legitimación activahabilitan u obstruyen la posibilidad de desencadenar procesos de contestación legal. En segundo lugar, en el subapartado B, analizaremos el posible impacto de la integración de los tribunales en el acceso a la justicia. En tercer lugar, en el subapartado C, nos referiremos a la estructuración de los procedimientos de adjudicación constitucional para garantizar una mayor apertura a la participación ciudadana. Finalmente, expondremos las conclusiones en el apartado V.
II. Bases de la concepción deliberativa del control de constitucionalidad
La pregunta sobre la legitimidad democrática del control de constitucionalidad parte necesariamente de una determinada concepción de la legitimidad política. Para los teóricos deliberativos, esa legitimidad se derivaría de la institucionalización de prácticas de justificación mutua de las políticas coercitivas, justificación que tiene como base razones que todos los afectados pueden en principio aceptar. Se trata de un criterio de legitimidad exigente y no es para nada clara la manera en que es posible defender la existencia de la justicia constitucional bajo dichos parámetros. En los siguientes párrafos presentaremos las defensas que los teóricos deliberativistas han hecho de la justicia constitucional.
La exigencia de justificación mutua hace parte del acervo común de la teoría deliberativa y puede encontrarse en las obras de John Rawls (1993), Jürgen Habermas (1998) y, más recientemente, en la obra de Rainer Forst (2014). En particular, para este autor la política misma es entendida como un espacio de justificación. El ejercicio del poder político sólo es legítimo si está debidamente justificado. En este sentido, Forst sostiene que la primera práctica de la justicia social o política requiere de la institucionalización de prácticas de justificación (Forst, 2014, p. 17). Cuando está en juego la cuestión de qué normas se deben seguir y aceptar, los individuos tienen un “derecho irreductible a la justificación”, un derecho que se encuentra acompañado de un deber de justificar ante otros sus respectivas demandas (p. 18). De esta manera el derecho a exigir y cuestionar las justificaciones que da el poder se convierte en la teoría defendida por Forst en “el primer derecho político” (p. 19).
Subyace a esta teoría de la justificación una teoría moral. Forst, junto a muchos otros deliberativistas influenciados por la filosofía kantiana, sostienen que el fundamento del derecho a la justificación y los demás derechos que de él se derivan es “el respeto a la persona humana como agente autónomo”. Este agente tiene un derecho a la justificación, es decir, “un derecho a ser reconocido como alguien que puede exigir razones adecuadas”; razones que se extenderían no sólo “para cada acción que reivindica una justificación moral” y “para cada ley que pretenda vincularlo”, sino también “para cada estructura política o social” (p. 64). El derecho a la justificación establece también la base de la igualdad de los ciudadanos, pues asegura el “estatus de las personas como iguales en el mundo político y social [...] sobre la base de una demanda moral indispensable de respeto mutuo” (p. 64).
Lo más importante en una sociedad democrática es, desde esta perspectiva, el establecimiento de prácticas de justificación mutua. El “poder de justificación” se constituye así en “el bien de mayor jerarquía de la justicia” (Forst, 2014, p. 43) y este “poder discursivo” que permite exigir y aportar justificaciones, así como desafiar justificaciones falsas (Forst, 2014, p. 43), sería el que estructura un orden democrático. Es en este sentido que la primera demanda de la justicia consistiría en la participación como individuos libres e iguales en los procesos de justificación mutua en los que se determinan las condiciones de creación y distribución de bienes. La pregunta relevante para los propósitos de este artículo es aquella referida a cuál es el papel que jugaría la justicia constitucional en esos procesos de mutua justificación.
La idea de un derecho a la contestación legal defendido por Cristina Lafont es un instrumento útil para acercarse a esta cuestión. Para Lafont el derecho a la contestación legal implica el establecimiento de prácticas e instituciones que “permitan desencadenar un proceso de justificación pública sobre la razonabilidad de cualquier ley o política que [los ciudadanos] consideren inaceptable” (Lafont, 2021, p. 32). A diferencia de las tradicionales interpretaciones del papel de la justicia constitucional (ver Dworkin, 1996; Ferrajoli, 2011 y Alexy, 2014), esta perspectiva entiende la justicia constitucional como un instrumento encaminado a ampliar los procesos de justificación mutua entre ciudadanos y no como la guardiana de los derechos en contra de las mayorías parlamentarias o populares.
En un esquema como el planteado por Lafont la justicia constitucional (como instrumento para la realización del derecho a la contestación legal) hace parte del conjunto de instituciones que conforman lo que Forst llama justicia mínima o fundamental (Forst, 2014, pp. 44 y ss.). Esta justicia mínima estaría enfocada en las condiciones de justificación equitativa y la participación igualitaria de los ciudadanos en las prácticas justificatorias que tienen lugar en las estructuras políticas. De una exigencia como ésta se sigue entonces que el control de constitucionalidad tendría legitimidad en la medida en que pueda ser entendido como una pieza (entre otras) en el proceso de institucionalización de prácticas de justificación mutua.
Según Lafont, el control de constitucionalidad cumpliría un papel democrático clave al permitir que los ciudadanos puedan “abrir o reabrir un proceso deliberativo” a través del cual se hagan públicas las razones que han servido de sustento a una política controvertida. De esta manera se garantizaría que estas justificaciones, a través del proceso constitucional, puedan ser cuestionadas “con contraargumentos que puedan llevar a transformar la opinión pública y a anular las decisiones anteriores” (Lafont, 2021, pp. 287).
Es importante resaltar que la propuesta hecha por Lafont se separa de las tradicionales defensas del control de constitucionalidad, al adoptar como punto central de su planteamiento la perspectiva de la ciudadanía y su participación en el proceso político a través de la justicia constitucional. El ejercicio de este derecho a la contestación legal, derecho garantizado por el control de constitucionalidad, posee un valor intrínseco relacionado con la exigencia democrática de tratar a todos los ciudadanos como libres e iguales, pues consiste precisamente en reforzar el compromiso de la ciudadanía de tratarse de este modo (Lafont, 2021, p. 312). La contestación legal a través de los mecanismos de la justicia constitucional es un elemento importante en el conjunto de instituciones que garantizan ese mínimo poder comunicativo que permite a los ciudadanos evitar la “deferencia ciega” ante las decisiones políticas a las que están sujetos.
El control de constitucionalidad, entendido como un instrumento de control democrático, tendría como objetivo evitar la desconexión o alienación ciudadana de las políticas que los gobiernan (alienación que sería fruto de la deferencia ciega). La justicia constitucional, desde esta perspectiva, procura mantener abierta la posibilidad efectiva y continua de “configuración del proceso político” que hace posible evitar y contestar “los desajustes significativos entre las políticas que [los ciudadanos] están obligados a obedecer y sus intereses, ideas y objetivos políticos”, lo que les permitiría verse a sí mismos “como participantes en un proyecto democrático de autogobierno” (Lafont, 2021, pp. 45). Este proceso de configuración política siempre abierto, es decir, esta conversación “abierta, continua, inacabada” en palabras de Gargarella (2021, p. 38), es precisamente lo que exige la demanda de justificación mutua planteada por Forst. Pero al evaluar la apertura de este proceso es importante tener en cuenta no sólo las exigencias de la democracia deliberativa y el posible aporte de la contestación legal, sino también la forma institucional específica que adopta la justicia constitucional.
Esta cuestión, sobre la que ha insistido Gargarella desde sus primeras obras (ver Gargarella, 1996), implica pensar en un control de constitucionalidad que tenga como objetivo salvaguardar “el procedimiento del debate democrático” (Gargarella, 2021, p. 233). No sólo esto, para Gargarella, a diferencia de Lafont, no cualquier forma del control de constitucionalidad puede ser considerada adecuada para cumplir con este papel. No acepta sin más, como parece hacerlo Lafont, que el control de constitucionalidad, en cualquiera de sus formas, es compatible con la democracia, sino que considera que la objeción democrática se puede superar sólo si el control de constitucionalidad se ejerce de una cierta manera y tiene unas características específicas. 4 Para Gargarella, la tarea de la justicia constitucional, desde una perspectiva democrática, debe estructurarse con base en dos principios: (i) los jueces deben permitir “que la comunidad decida sus propios asuntos, por medio del diálogo colectivo”, y (ii) la justicia debe concentrarse “en el resguardo de las condiciones de ese diálogo colectivo” (Gargarella, 2021, p. 233). En lo que sigue de este artículo, asumimos la posición de Gargarella, según la cual el acomodo democrático de la justicia constitucional depende de la forma específica que adopte esta institución.
III. Cultura de la justificación y control de constitucionalidad
Hemos afirmado, siguiendo a Gargarella, que el control de constitucionalidad sólo puede ser justificado (es legítimo) en la medida en que opere conforme a los principios democráticos. Este acomodo se da siempre que funcione como una pieza en los procesos de justificación mutua que constituyen el objeto mismo de la política. Para que la justicia constitucional pueda cumplir este papel debe ser (de nuevo, siguiendo a Gargarella) una justicia abierta que participa en (pero que no acapara) un proceso continuo, inacabado, de configuración de lo público. En este sentido, el acceso que los ciudadanos puedan tener a ese control de constitucionalidad es determinante, pues es lo que les permite participar, a través del control democrático, en procesos de justificación mutua. La apertura del sistema de justicia constitucional, desde esta perspectiva, no es una característica intrascendente, sino que es un elemento fundamental de un control de constitucionalidad genuinamente democrático.
Hay quienes sostienen que una amplia apertura de la justicia constitucional aumentaría la intensidad de la dificultad contramayoritaria. Sebastián Linares, por ejemplo, considera que hay un necesario “trade off entre el grado de inclusividad y la intensidad y cuantía de las impugnaciones contra las leyes” (Linares, 2008, pp. 288-289). La mayor inclusión del sistema a las quejas ciudadanas significaría que más leyes o más acciones u omisiones estatales serían puestas en cuestión, por lo cual “la mayor inclusividad en las vías de acceso tiende a amenazar la igual dignidad honrada por el procedimiento legislativo” (p. 288).
Esta parece ser también la posición de algunos jueces y trabajos en el contexto norteamericano. La posición que estaría defendiéndose en pronunciamientos como, por ejemplo, los del juez Bork, es que criterios laxos de acceso a la justicia en materia constitucional fortalecerían “al poder menos democrático dentro del sistema de gobierno, lo que en su opinión [la opinión de Bork] parece contrario a los principios de la Constitución” (Gargarella, 2008, p. 312).
El cambio de perspectiva que se observa actualmente en la literatura democrática que se ocupa del control de constitucionalidad (y del que hemos dado parcialmente cuenta en las secciones anteriores) pone esa posición en cuestión. Desde este punto de vista, un sistema basado en el principio de mutua justificación exige precisamente procesos continuos de impugnación y justificación, y esto no implicaría por sí mismo una amenaza a la dignidad de ninguna institución o ciudadano. Reducir el acceso a la justicia constitucional implicaría socavar una herramienta de control político fundamental a disposición de la ciudadanía.
Las propuestas que vinculan una mayor apertura del control de constitucionalidad con una potencial amenaza al principio de autogobierno colectivo pueden considerarse como una expresión de la llamada “cultura de la autoridad”. Por el contrario, aquellas que la promueven pueden encontrar raíces en la denominada “cultura de la justificación”. En el marco de una cultura de la autoridad, la legitimidad y legalidad de las acciones del gobierno derivan en forma exclusiva de su autorización para actuar. De ahí que para determinar la legitimidad de una decisión resulta fundamental establecer los límites de la acción gubernamental y corroborar si fue llevada a cabo por el órgano autorizado para ello. 5 En el marco de una cultura de la justificación, por el contrario, para poder afirmar que una acción gubernamental es legal y legítima es necesario que ésta esté debidamente justificada, en términos de su racionalidad y razonabilidad (Cohen-Eliya & Porat, 2013, pp. 109-110).
En ambas culturas jurídicas subyace una concepción determinada de la democracia. La cultura de la autoridad está asociada a una concepción pluralista de la democracia, mientras que la cultura de la justificación se encuentra mayormente vinculada a una concepción deliberativa de la democracia (Cohen-Eliya & Porat, 2013, pp. 121-122). Desde la perspectiva pluralista, la relación entre los distintos grupos sociales en la arena política es vista como una lucha por imponer sus preferencias, intereses, objetivos y valores. De ahí que los acuerdos alcanzados pueden verse como un reflejo de las relaciones de poder entre estos grupos, más que como acuerdos conforme a principios compartidos. Bajo esta concepción, el hecho del desacuerdo razonable respecto de concepciones del bien no puede ser superado. Estas diferencias de opinión se presentan como una condición permanente en las sociedades plurales, razón por la cual se rechaza la posibilidad de alcanzar acuerdos sobre derechos y cuestiones de justicia (Lafont, 2021, p. 62). Las preferencias de los individuos (guiados por el autointerés) se construyen en forma individual, en su ámbito privado y constituyen una manifestación del ejercicio de su autonomía política, por lo que cualquier intento de transformarlas es visto como una trasgresión del principio de neutralidad estatal (Martí, 2006, pp. 68-70). La legitimidad de las instituciones políticas radica en tratar a todas las preferencias u opiniones (independientemente de su tipo) con igual consideración, puesto que se trata de una expresión del compromiso democrático de tratar a todos los ciudadanos como libres e iguales (Lafont, 2021, p. 264; Bellamy, 2007, p. 192). Es por esta razón por la que el debate público, las razones que en él se proveen, no están sujetas a criterios sustantivos compartidos entre los participantes -corrección, razonabilidad, generalidad(Lafont, 2021, p. 63). 6
La corriente deliberativa de la democracia, por su parte, si bien admite que la existencia de profundos desacuerdos es una característica de las sociedades plurales y consustancial a las circunstancias de la política, sostiene que es posible alcanzar acuerdos sustantivos sobre cuestiones de principio, lo cual supone la posibilidad de discutir racionalmente sobre los valores políticos. Conforme a esta perspectiva, las decisiones políticas son legítimas si se presentan como el resultado de un proceso de deliberación democrática. Este proceso debe estructurarse conforme a los principios de igualdad, inclusión, argumentación, continuidad, etc. (Nino, 1996; Habermas, 1998; Martí, 2006; Gargarella, 2021). Asimismo, la concepción deliberativa supone que el proceso de intercambio de argumentos contribuye a la modificación de preferencias, puesto que aporta información relevante que debe ser considerada, los intereses de los individuos pueden modificarse al considerar los intereses de los demás, a la vez que contribuye a la detección de errores fácticos y lógicos (Nino, 1996, pp. 168-175). Bajo esta concepción de la democracia, los ciudadanos deben justificar sustantivamente las reivindicaciones realizadas en la esfera pública, puesto que los argumentos serán válidos sólo si pueden ser compartidos por todos los afectados, tomando en consideración sus intereses y reivindicaciones consideradas recíprocamente legítimas (Forst, 2014, p. 79).
Por otro lado, la cultura de la autoridad supone un modo particular de concebir la división de poderes. El esquema, conforme a esta “cultura legal”, implica una división política del trabajo que supone la existencia de distintas esferas de poder público con competencias delimitadas. A cada poder le corresponde el ejercicio de funciones determinadas dentro de su órbita particular, puesto que se entiende que esa rama goza de una mayor capacidad técnica para desarrollar esas competencias específicas. Esta forma de concebir la división de poderes tiene consecuencias en la manera en que se entienden las relaciones que puedan establecerse entre ellos. En la medida en que cada poder no sólo tiene asignada una determinada esfera de actuación, sino que dicha asignación es consecuencia de su mayor capacidad técnica, se deriva la exigencia de que cada poder evite, en la medida de lo posible, interferir en las esferas de decisión asignadas a los demás. 7 En la cultura de la justificación, por su parte, este aspecto opera con una lógica distinta. Si bien en una cultura de la justificación las razones por las cuales una autoridad y no otra debe tomar una determinada decisión tienen un peso importante, el hecho de asignar una competencia tal no es suficiente. Los límites en las diferentes esferas de gobierno continúan siendo considerada como una cuestión importante, pero la legitimidad de las acciones gubernamentales y el objetivo principal del sistema político en su conjunto se basa en las razones de fondo que ofrece una autoridad como sustento a sus decisiones: es decir, si está justificada (ver Cohen-Eliya & Porat, 2013, pp. 111 y ss.).
Una lectura de nuestros sistemas institucionales a la luz de una cultura de la justificación implicaría alejarse de una forma particular de concebir la separación de poderes, apreciada por el constitucionalismo liberal, según la cual las relaciones entre poderes deben ser entendidas de una manera agonal, es decir, como una competencia entre poderes establecida a través del diseño de checks and balances que tienen por fin “contener los irrefrenables excesos mayoritarios para evitar la opresión de unos sobre otros (y, en particular, la de las mayorías sobre las minorías)” (Gargarella, 2014, p. 130). 8 Debe entenderse, por el contrario, que estos poderes divididos deben establecer relaciones de colaboración; ello en tanto que la Constitución, así como las diferentes instituciones que integran el Estado democrático de derecho, tienen como objetivo común el hacer posible el gobierno de personas libres e iguales.
Un modelo dialógico de constitucionalismo que asuma las exigencias de justificación propias de la democracia deliberativa requiere, en términos de Gargarella, “una lógica de organización institucional diferente de la que ofrece el sistema de frenos y contrapesos”. Debe orientarse a “organizar y facilitar una conversación extendida entre iguales” y no sólo a “evitar y canalizar la guerra social” (Gargarella, 2014, p. 125).
IV. Acceso a la justicia constitucional y justificación mutua
A. Quiénes pueden iniciar el proceso de contestación legal
Las distintas formas de concebir la separación de poderes tienen consecuencias en el papel que debe desempeñar el control de constitucionalidad. En el marco de la cultura de la autoridad, su principal función está orientada a garantizar que cada institución opere dentro de su esfera y límites de autoridad, puesto que dentro de tales límites cada institución goza de un amplio margen de discrecionalidad para adoptar las decisiones que considera apropiadas. Por esta razón, los tribunales serán deferentes a los órganos políticos cuando identifiquen que la decisión corresponde al ámbito de las competencias específicas del órgano. Esto puede observarse en ciertas características de diseño institucional (como la legitimación para actuar en un proceso) o en las distintas herramientas elaboradas por los tribunales para eludir el tratamiento de cuestiones de fondo (tales como la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables).
A estos estándares constitucionales restrictivos subyacen, como habíamos dicho, argumentos relacionados con la división de poderes y formas específicas de concebir la democracia. Quienes defienden su existencia usualmente argumentan que son límites constitucionales establecidos sobre las facultades del poder menos representativo y no electo popularmente (los jueces). No obstante, siguiendo con el argumento que comenzamos en la sección anterior, una cultura de la justificación provee razones para oponerse a estos argumentos. La existencia de mecanismos de acceso a la justicia más inclusivos (que podría aparejar un incremento en el poder de los jueces) puede ser justificado democráticamente si la jurisdicción toma en serio su función de mantener abierto un proceso continuo de justificación mutua. Es, de hecho, uno de los presupuestos que hacen posible que esta función sea cumplida satisfactoriamente. 9
Existen dos grandes grupos de mecanismos para limitar el acceso de los ciudadanos a la justicia constitucional. El primero de ellos (los mecanismos relacionados con el diseño institucional) está integrado por aquellas barreras destinadas a limitar quién puede ser escuchado en los tribunales. A este grupo pertenecen todas las exigencias de calidades especiales para ejercer la acción, ya sea representar una determinada institución (ser el presidente de la república), integrar un determinado grupo parlamentario o demostrar un perjuicio real y directo. Estas limitaciones institucionales pueden ser de origen constitucional, legal o jurisprudencial. El segundo grupo se refiere a las diferentes estrategias argumentativas implementadas por los jueces para establecer ciertas autolimitaciones sobre las cuestiones que están llamados a decidir. En este grupo encontramos argumentos como el de las cuestiones políticas no justiciables, la doctrina de la ultima ratio, los diferentes niveles de escrutinio, entre otras. 10
Existen estudios que se han ocupado de las vías de acceso a la justicia como una cuestión fundamental para otorgar a la justicia constitucional un carácter democrático. En este sentido puede mencionarse el trabajo de Jorge Roa Roa, Control de constitucionalidad deliberativo (2019). Según la clasificación de Roa Roa, pueden distinguirse distintos modelos de acceso a la justicia constitucional (ver Capítulo Primero de Roa Roa, 2019). En un extremo coloca a aquellos que establecen criterios amplios de acceso -de legitimación ampliaa los que denomina de acceso directo o de “actio popularis”. En este modelo el acceso a la justicia constitucionalidad o el ejercicio del derecho a la contestación legal no está sujeto a ningún requisito, es decir, cualquier persona puede cuestionar la constitucionalidad de una norma (esto ocurre en Ecuador, Panamá y Venezuela). Dentro de este modelo, a su vez, puede distinguirse una subespecie a la que denomina modelo de “acción pública” que restringe la posibilidad de acceso a la justicia constitucional a los ciudadanos. Dentro de este subgrupo se ubican países tales como Colombia, El Salvador y Guatemala. Por otro lado, encontramos el modelo de “acceso interesado”. En este caso, solo quienes demuestren un perjuicio “real, concreto y directo” sobre sus derechos pueden iniciar un proceso judicial a fin de cuestionar la constitucionalidad de una norma. Países como Argentina, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Costa Rica son un ejemplo de ello. Por otro lado, nos encontramos con el modelo de “acceso colectivo u organizado” que sujeta el acceso a la justicia constitucional a la condición de que el cuestionamiento de inconstitucionalidad de una norma sea compartido por un amplio número de personas, como ocurre en Perú, Brasil y México. En el último extremo se ubican los modelos más cerrados de acceso en los que la legitimación para cuestionar la constitucionalidad de una norma es reconocida de manera exclusiva a los funcionarios. Este es el caso de países como Bolivia. 11
Para los propósitos de nuestro argumento es necesario realizar algunas precisiones. El nivel de apertura de la acción que inicia el procedimiento de revisión no depende exclusivamente de quién tiene legitimación activa (es decir, quién puede acceder). También depende de los requisitos que cada sistema exige para la presentación de la demanda. Aquí los extremos estarían, como bien señala Linares (2008, p. 288), entre el modelo colombiano (en donde no se requiere representación por parte de abogados) y el modelo guatemalteco que exige que la acción sea promovida con el apoyo de tres abogados. 12 Se suma a esto que los diferentes tribunales disponen de distintas herramientas (según el diseño institucional) para aceptar o no las demandas. Aquí un extremo estaría en aquellos sistemas como el norteamericano con su writ of certiorari o el argentino con la disposición del Artículo 280 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y en el otro los modelos concentrados de inspiración kelseniana como los europeos. En el primer caso los tribunales tienen la potestad de seleccionar discrecionalmente aquellos casos que les interesan y en el segundo tienen la “obligación de responder y justificar su decisión” (Linares, 2008, p. 159, ver Ferreres Comella, 2004). Lo que buscamos poner de relieve es que los polos facilidad/dificultad de acceso depende de múltiples factores que requieren en muchos casos un estudio más pormenorizado del diseño institucional.
Hechas estas aclaraciones, lo que es posible afirmar es que el diseño institucional se erige como un factor determinante en las posibilidades que tienen los individuos de desencadenar un proceso de contestación legal. Una mayor apertura del sistema se encuentra justificada desde la óptica de la justificación mutua y consideramos, por esta razón, que es deseable la adopción de diseños institucionales que faciliten el acceso ciudadano a los mecanismos de impugnación. 13 En esto reside la relevancia de la clasificación de Roa Roa sobre los distintos modelos de acceso a la justicia constitucional y el análisis normativo que la acompaña. Sin embargo, nuestro enfoque se aparta del propuesto por el autor, a la vez que disentimos con los argumentos sustantivos, en particular con aquel según el cual las condiciones de acceso se erigen como un elemento central (casi exclusivo) para otorgarle al control un carácter democrático -y, por ello, legítimoa la justicia constitucional.
El argumento de Roa Roa descansa, por una parte, sobre la base de considerar que las condiciones definidas en The core of the case (Waldron, 2006) no se dan en una pluralidad de sistemas políticos (como el colombiano) y que esto justificaría de manera casi automática el control de constitucionalidad (ver Roa Roa, 2020, Capítulo 6). Unas instituciones representativas que no funcionan razonablemente bien y la falta de compromiso de la mayoría de la población y de sus funcionarios con el respeto de los derechos de las minorías llevaría, al parecer, a que no tenemos más opción de otorgar el poder a los jueces. Como bien lo dice Waldron, afirmar que el órgano legislativo cumple su función de forma deficiente no dice nada acerca del buen funcionamiento de la justicia constitucional. 14 Se suma a esto que, aun aceptando que los jueces hacen un buen trabajo, su poder estaría justificado sólo en la medida en que permitan fortalecer el diálogo democrático y los procesos de justificación mutua.
De otro lado, Roa Roa entiende que el grado de apertura de la legitimación activa inclina finalmente la balanza en favor del control de constitucionalidad. Nosotros compartimos en parte el argumento, pues consideramos que el grado de apertura de la acción de inconstitucionalidad es uno de los presupuestos que hacen posible que la justicia pueda cumplir su función de mantener abiertos los canales del diálogo social, pero esto no basta. Es una condición necesaria pero no suficiente. La mayor facilidad de acceso a la justicia reduce los poderes de las instituciones representativas y de la burocracia estatal en favor del poder judicial y esto, hemos dicho, puede estar justificado en la medida que fortalezca los procesos de justificación mutua. Para que esto ocurra se deben dar dos condiciones. La primera es que los procedimientos de revisión constitucional sean, a su vez, dialógicos en el sentido preciso de que deben promover el intercambio de argumentos entre las diferentes instituciones que componen la estructura política y entre éstas y la ciudadanía. La segunda es que los jueces reconozcan lo que Forst llama “un deber especial de justificación” hacia aquellos que pertenecen a grupos vulnerables (2014, p. 44).
B. Integración de los tribunales
En la sección anterior afirmamos que la apertura del acceso a los procesos de contestación legal es un elemento importante para que la justicia constitucional pueda cumplir con su función de ampliar y fortalecer los procesos democráticos de justificación mutua. Las preguntas de diseño institucional, sin embargo, no se detienen ahí. Hay dos cuestiones más que deben ser tomadas en cuenta. Por un lado, es necesaria una reflexión sobre cómo se integran los tribunales. Diferentes formas de elección y la preocupación o no por una mayor pluralidad en su conformación tienen una incidencia importante en el grado de apertura de los tribunales a las preocupaciones de quienes se encuentran en una posición minoritaria en los órganos representativos. 15 De otro lado, es importante analizar la forma en que se estructura el proceso jurisdiccional a través del cual los jueces deciden cuestiones de relevancia constitucional.
Sobre la primera de las cuestiones es posible decir que tenemos buenas razones para defender una mayor diversidad en los tribunales. Una mayor pluralidad en la integración de estas instituciones está vinculada con cuestiones relativas a: (i) su legitimidad; (ii) el reconocimiento público del igual valor de los ciudadanos y ciudadanas; (iii) la importancia de la experiencia situada compartida de quienes deciden; y (iv) la confianza pública en esas instituciones (en especial por parte de los miembros de grupos desaventajados).
En primer lugar, la ausencia de miembros de determinados grupos sociales en las estructuras políticas en las que se decide acerca de los derechos y obligaciones de la ciudadanía nos alerta acerca de una desigual distribución del poder de justificación en la sociedad. 16 Como se ha señalado previamente, la legitimidad de las instituciones políticas en un contexto de cooperación social deriva de la posibilidad de que los implicados participen (y puedan influir) en condiciones de igualdad en esas instituciones (estructuras de justificación) que determinan las condiciones de creación y distribución de bienes (Forst, 2014, p. 39). De ahí que garantizar la presencia de miembros de grupos tradicionalmente excluidos en las instituciones políticas en general, y en los tribunales en particular, se presenta como una demanda de la justicia mínima (Forst, 2014, pp. 45, 136-137). Es de esta manera como se puede comprender la idea defendida por Forst según la cual la primera demanda de la justicia es la distribución “tan [igual] como sea posible” del poder de justificación (Forst, 2014, p. 44). Importa entonces la distribución del poder de justificación entre instituciones (entre jueces y legisladores, por ejemplo) como la distribución de ese mismo poder de justificación al interior de estas instituciones (quiénes integran el poder judicial o las asambleas).
A su vez, como ha señalado Anne Phillips, la presencia de los excluidos en estas instituciones supone no solo desafiar las tradicionales estructuras de exclusión, 17 sino que entraña una “política del reconocimiento”, es decir, el reconocimiento público de igual valor a las distintas identidades (o formas de vidas) dentro de las sociedades plurales y democráticas, independientemente de si esa inclusión tiene efectos sobre las políticas o decisiones concretas que se adopten (Phillips, 1998, p. 39-40). 18
En tercer lugar, tenemos razones para creer que una justicia constitucional más plural puede ayudar a que los tribunales sean más sensibles a los intereses y preocupaciones de los grupos tradicionalmente excluidos. Como señala Phillips, la experiencia afecta nuestros juicios y opiniones y, por lo tanto, es esperable que las decisiones de una institución conformada por un conjunto de personas permeadas por las mismas experiencias (los miembros del grupo o grupos dominantes) se limiten a un conjunto de preocupaciones (Phillips, 1998, p. 187). 19
El poder judicial tradicionalmente se ha mostrado ajeno al debate sobre la necesidad de garantizar una composición más heterogénea en las instituciones políticas por considerar que se trata de un órgano no representativo y que la principal característica de sus decisiones debe ser la imparcialidad (Phillips, 1998, p. 186). Sin embargo, se trata de una idea problemática, puesto que consiste en un modo particular de concebir la imparcialidad según la cual las decisiones pueden ser tomadas independientemente de las particularidades de los sujetos. Pero, como afirma Iris Marion Young, “nadie puede adoptar un punto de vista que sea completamente impersonal y desapasionado, completamente separado de cualquier contexto particular y de cualquier compromiso” (1990, p. 103). 20
Dado que los sujetos que deciden (ya sea en tribunales o en asambleas) están necesariamente permeados por sus propias experiencias vitales (entre las que se encuentra su propio posicionamiento social), es esperable que esto se vea reflejado de alguna manera en sus decisiones como autoridad. El impacto, en el caso de la justicia constitucional, podría verse, por ejemplo, en la relevancia asignada a los casos recibidos o su selección, la forma en que evalúa los argumentos y testimonios de las partes o el peso que da a unos derechos frente a otros. Si bien la experiencia compartida puede no resultar una garantía suficiente de una opinión o interés compartido entre los miembros de un grupo, en razón de la multiplicidad de identidades y la heterogeneidad hacia el interior de esos grupos (Phillips, 1998, p. 53-55), su conocimiento situado compartido puede “ser el reflejo de aquello que los conecta” (Bergallo, 2010: 218-219). 21 La evidencia empírica existente al respecto no es concluyente y en ciertos casos contradictoria. 22 Sin embargo, numerosos estudios han mostrado cierta correlación entre una mayor presencia de miembros de grupos excluidos y una mayor disposición a tomar en cuenta sus intereses, perspectivas y preocupaciones. 23
Hay, asimismo, otras razones por las que es importante que la justicia constitucional sea plural si queremos avanzar en la institucionalización de los procesos democráticos de justificación mutua. La mayor diversidad genera en los miembros de los grupos tradicionalmente marginados una mayor confianza en los tribunales y esta confianza es vital para promover el uso de los mecanismos constitucionales.
La discusión sobre la justicia constitucional está marcada por la cuestión de su legitimidad. En este trabajo hemos partido de la base de que esa legitimidad está basada en la capacidad de los tribunales de contribuir a los procesos de justificación mutua a través de la realización del derecho a la contestación legal. Pero el fortalecimiento de esos procesos de justificación legal a través de la instanciación de un derecho a la contestación legal requiere de la confianza de aquellos grupos tradicionalmente marginados. Son precisamente estos grupos, a través del desafío de las políticas que los afectan y que (posiblemente) violan sus derechos, los que están llamados a enriquecer en mayor medida el diálogo democrático. 24
C. Participación ciudadana en los procesos de adjudicación constitucional
Además de mecanismos abiertos de acceso y una composición más plural de los tribunales constitucionales, un último aspecto para promover la justificación mutua es la adopción de herramientas participativas en el seno de los procesos de adjudicación constitucional. Estas herramientas permiten estructurar esos procesos de forma que posibiliten una mayor participación ciudadana. La introducción de espacios participativos en los procedimientos constitucionales hace posible instalar prácticas discursivas y justificatorias en el interior de esos procesos e incentivar el diálogo entre las diferentes instituciones que integran las democracias constitucionales. Uno de los procedimientos que mayor interés ha generado son las audiencias públicas que han sido implementadas en países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia.
Las audiencias públicas consisten en herramientas de participación ciudadana utilizadas por los organismos jurisdiccionales en el marco de un proceso de adjudicación constitucional que tienen por objetivo convocar a las partes del proceso -parte actora y demandada, tercerosy personas ajenas a él -amicus curiae para que expongan oral y públicamente sus argumentos y generar un intercambio de posiciones y perspectivas en torno a la cuestión debatida. Pueden identificarse diversos tipos de audiencias jurisdiccionales, entre ellas: informativas, conciliatorias, ordenatorias y de seguimiento o supervisión.
El fortalecimiento de los vínculos con la sociedad civil, la promoción de la participación ciudadana, el propósito de dotar de mayor publicidad y transparencia a la labor jurisdiccional y la necesidad de incorporar conocimiento experto o técnico, son algunas de las razones que impulsaron su adopción (Benedetti y Sáenz, 2016, Busch Venthur y Saldías, 2022). Independientemente de las razones que alentaron a la judicatura a su implementación, lo cierto es que, como se ha señalado, estas herramientas poseen un amplio potencial deliberativo. No solo posibilitan “vincular poder comunicativo y derecho” sino que también promueven una conexión e influencia recíproca entre el espacio público no institucionalizado y las instituciones políticas formales (Giuffré, 2016). Asimismo, se trata de herramientas institucionales estrechamente vinculadas a una cultura de la justificación, dado que permiten que los implicados sean reconocidos como “autoridad justificatoria” o “sujetos de justificación”, esto es, como agentes capaces de exigir y dar razones (Forst, 2014, p. 18). Su implementación tiene especial relevancia para dar lugar a nuevas formas de concebir los procesos de adjudicación constitucional en un espacio que tradicionalmente se ha considerado cerrado a la experticia técnica.
A pesar del potencial deliberativo de las audiencias públicas, éstas presentan también algunos problemas que deben ser atendidos. Los pocos análisis empíricos con los que contamos en América Latina (Bedetti y Sáenz, 2016; Santos, 2017; Leal, Herdy y Massadas, 2018; Busch Venthur y Saldías, 2022) muestran que las regulaciones y prácticas de las audiencias públicas presentan una serie de problemas que exigen mayor análisis y transformaciones en su diseño institucional. Estas audiencias (i) no cuentan con reglas claras para determinar quiénes son los sujetos que pueden convocarlas; (ii) no tienen criterios claros respecto de en qué casos deben ser convocadas; (iii) no determinan en forma fehaciente quienes son los sujetos que pueden participar con voz en esos procedimientos; (iv) no cuentan con una regulación explícita que obligue a los jueces a brindar justificaciones respecto de la utilización o el apartamiento de los argumentos expuestos en la audiencia; y (v) no en todos los casos se establece la forma en que deben hacerse públicos los materiales recogidos.
Estos problemas, no menores, no deben llevarnos a pensar que las audiencias públicas han sido intentos fallidos en la búsqueda por ampliar los procesos de justificación mutua. Los defectos y limitaciones evidenciados por los estudios empíricos muestran el camino de las reformas necesarias para que estas herramientas cumplan de mejor manera su propósito deliberativo.
Una de las primeras cuestiones a atender es aquella vinculada a quiénes son los sujetos que pueden solicitar la apertura de un proceso de deliberación pública. Lo que muestran los casos de Argentina, 25 Colombia 26 y Chile 27 es que, conforme a su regulación y tal como se ha desarrollado en la práctica, sólo los magistrados pueden solicitar su convocatoria. Sin embargo, y dadas las características inclusivas de las audiencias públicas, es deseable que la posibilidad de exigir su apertura no esté de forma exclusiva en cabeza de los magistrados. Como mínimo sería conveniente que las mismas partes, la Defensoría del Pueblo (o quien haga sus veces) o un número plural de ciudadanos interesados (hagan o no parte del proceso) pudieran solicitar su convocatoria.
En segundo lugar, es necesario establecer directrices claras vinculadas al tipo de casos en los que esta herramienta debe ser utilizada. La experiencia argentina y colombiana, por ejemplo, muestran que estas herramientas participativas han sido usadas en casos en los que los organismos jurisdiccionales han decidido atender problemas sociales estructurales. En este tipo de casos se dan violaciones generalizadas de derechos que requieren para su superación la participación de un gran número de instituciones. De ahí que, en este tipo de procesos, la convocatoria a audiencias públicas debería ser obligatoria. Algo similar podría ser dicho de todos los casos cuya complejidad hace conveniente escuchar tanto a los afectados como a los expertos. De igual modo, en aquellos casos en los que se debaten cuestiones vinculadas a grupos tradicionalmente excluidos su convocatoria parece presentarse como la opción adecuada. Tanto el tratamiento de estos tipos de causas como la posibilidad de desencadenar un proceso de deliberación en el seno del proceso contribuiría a generar una redistribución institucional del poder de justificación, así como a hacer efectivo el especial derecho de justificación con el que cuentan los menos aventajados (Forst, 2014, p. 45).
La tercera cuestión que debe ser tenida en cuenta es quiénes deben ser citados en las audiencias, así como quiénes pueden participar con voz. La regulación colombiana parece limitarla a “quien hubiere dictado la norma o participado en su elaboración”, aunque luego extiende la posibilidad de citación “a entidades públicas, a organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas”. La Corte colombiana ha entendido que puede convocar no sólo a entidades públicas, expertos y entidades privadas, sino que ha extendido la citación, en ocasiones, a los directamente afectados. Por su parte, la experiencia argentina muestra que si bien la participación ha estado abierta a una pluralidad de actores -las partes, terceros, amicus, expertos técnicosla posibilidad de intervenir con voz en estos procesos ha estado limitada a aquellos con conocimientos técnico-legales (Benedetti y Sáenz, 2016, Cap. 10). Esta cuestión tiene un impacto negativo por, al menos, dos razones. En primer lugar, porque estructura la discusión en términos técnicos, restándole valor a argumentos que no se apoyen en esos saberes (Benedetti y Sáenz, 2016, Cap. 10). En segundo lugar, porque como lo ha advertido Puga (2012, p. 80) la ausencia de escucha de los directamente implicados conduce a una apropiación del litigio por parte de los jueces, por organizaciones de élite, desaprovechando una oportunidad de “empoderamiento” de esas personas, a la vez que no permite permear la narrativa judicial del conflicto a partir de la perspectiva de los afectados. En consecuencia, la participación de los directamente afectados, así como la posibilidad de que tomen la palabra en estos procesos no debería ser una mera posibilidad. Para que las audiencias públicas sean un instrumento efectivo de justificación mutua en una sociedad democrática, es necesario reconocerlos, como se ha señalado previamente, como “sujetos de justificación”.
En cuarto lugar, deberían establecerse pautas mínimas acerca del tratamiento que los tribunales deben otorgar al material aportado en las audiencias públicas. Si bien es claro que los tribunales (los equipos que apoyan a los magistrados y magistradas) tienen una disponibilidad limitada de tiempo y no es posible pedirles una respuesta a cada una de las afirmaciones, exigencias y comentarios formulados en las audiencias por cada participante, sí es necesario establecer un mínimo de consideración de los aportes realizados durante el proceso. En este sentido, sería deseable que los tribunales, al decidir el caso, ejerciten una mínima práctica justificatoria -de discusióncon los argumentos aportados por los intervinientes.
La última cuestión que debería ser considerada es la accesibilidad a los materiales que resultan del proceso. Este aspecto no solo está vinculado al principio de publicidad procesal, sino que también está estrechamente relacionado al derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía que, como es sabido, constituye un desprendimiento del principio republicano de gobierno. Por esta razón deben estar publicados en formatos accesibles. 28
V. Reflexiones finales
Iniciamos este trabajo apuntando al cambio de perspectiva producido en la literatura democrática sobre el papel de la justicia constitucional dentro de nuestros sistemas políticos. A la luz de esta modificación, hemos afirmado que la legitimidad democrática de la justicia constitucional deriva de su potencial para fortalecer y profundizar los procesos de justificación mutua. Si bien aceptamos en general los planteamientos de los demócratas deliberativos, en este trabajo no tomamos posición acerca de la deseabilidad o no de un modelo particular de control de constitucionalidad (fuerte o débil). Decidimos enfocarnos, por el contrario, en las posibilidades de acceso a la justicia que tiene la ciudadanía y que le permitiría desencadenar un proceso de justificación mutua. Como hemos observado, las posibilidades de acceso están marcadas por fuertes desafíos institucionales vinculados a la necesidad de abrir la puerta a los procesos jurisdiccionales, diversificar la integración de los tribunales y fortalecer el diálogo hacia el interior de los procesos. El enfoque de este capítulo y su análisis del diseño institucional de la justicia constitucional muestran tanto las posibilidades del control de constitucionalidad de promover procesos de justificación mutua, así como también los enormes desafíos que aún persisten en la materia.
Agradecimientos
En el caso de Julián Gaviria-Miria, este artículo de investigación ha contado con el apoyo al fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación de la Universidad EAFIT a través del Proyecto de Financiación Interna (2021-2023) “Injusticias epistémicas, estructura social e instituciones jurídicas”.
Referencias bibliográficas
Alexy, Robert, 2014: “Constitutional Rights, Democracy, and Representation”. Ricerche Giuridiche, vol. 2, núm. 3, pp. 197-209.
Alterio, Micaela, 2016: “Constitucionalismo popular”. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 10, pp. 158-165.
Andrews, Penelope, 2022: “Pursuing Gender Equality Through the Courts: The Role of South Africa’s Women Judges”, en Jarpa Dawuni, Josephine (ed.), Gender, Judging and the Courts in APica. Selected Studies. Routlege Studies on Gender and Sexuality in Africa, pp. 190-207.
Bellamy, Richard, 2011: “Political Constitutionalism and the Human Rights Act”. International Journal of Constitutional Law, vol. 9, núm. 1, pp. 86-111.
Benedetti, Miguel Ángel y Sáenz, María Jimena, 2019: Las audiencias públicas de la Corte Suprema: apertura y límites de la participación ciudadana en la justicia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
Bergallo, Paola, 2010: “Igualdad de oportunidades y representatividad democrática en el poder judicial”, en Vázquez, R. y Parcero, J.C. (eds.), Debates Constitucionales sobre Derechos Humanos de las Mujeres. México, Fontamara, pp. 201-234.
Bickel, Alexander, 1962: The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics. New Heaven, Yale University Press.
Boyd, Christina, Epstein, Lee y Martin, Andrew, 2010: “Untangling the Causal Effects of Sex on Judging”. American Journal of Political Science, vol. 54, núm. 2,pp. 389-411.
Busch Venthur, Tania y Quezada Saldías, Abraham, 2022: “Cuando la sociedad civil habla, ¿los jueces escuchan? Análisis de las audiencias públicas ante el Tribunal Constitucional chileno y su impacto en las sentencias constitucionales”. Estudios Socio-Jurídicos, vol. 24, núm. 1, pp. 201-232.
Cabal, Luisa, Lemaitre, Julieta y Roa, Mónica, 2002: Cuerpo y derecho. Bogotá, Temis.
Cohen-Eliya, Moshe y Porat, Iddo, 2013: Proportionality and Constitutional Culture.Cambridge, Cambridge University Press.
Dworkin, Ronald, 1996: Freedom’s Law: The Moral Reading of the American Constitution. Oxford, Oxford University Press.
Epstein, Lee y Knight, Jack, 2022: “How Social Identity and Social Diversity Affect Judging”. Leiden Journal of International Law, vol. 35, pp. 897-911.
Ferrajoli, Luigi, 2011: Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia, Vol. II. Madrid, Trotta.
Ferreres, Víctor, 2004: “The Consequences of Centralizing Constitutional Review in a Special Court. Some Thoughts on Judicial Activism”. Texas Law Review, vol. 82, pp. 1705-1736.
Forst, Rainer, 2014: Justificación y crítica. Buenos Aires, Katz.
Freeman, Samuel 2000: “Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment”.Philosophy & Public Affairs, vol. 29, núm. 4, pp. 370-418.
Gargarella, Roberto, 2008: “Primeros Apuntes para un estudio de la legitimación (standing)”, en Gargarella, Roberto (Coord.), Teoría y crítica del derecho constitucional: Democracia. Tomo I. Buenos Aires, Abeledo Perrot, pp. 309-311.
____________, 2014: “El nuevo constitucionalismo dialógico frente al sistema de los frenos y contrapesos”, en Gargarella, Roberto (Comp.), Por una justicia dialógica. El Poder Judicial como promotor de la deliberación democrática. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, pp. 119-158.
____________, 2021: El derecho como una conversación entre iguales. Qué hacer para quelas democracias contemporáneas se abran –por fin– al diálogo ciudadano. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
Gastón, Andrea, Amante, María, Azrak, Isaac, Blanck, Ernesto y Rodríguez, Rubén, 2008: “Paradigmas y Paradogmas: una visión desde el género acerca de la justicia en Argentina”. Disponible en: http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/2341/Argumentos_Gastron_otros.pdf?sequence=4 (visitado el 04/09/2023).
Gill, Michael y Hall, Andrew, 2015: “How judicial identity changes the text of legal rulings”. Social Science Research Network. SSRN Scholarly Paper ID 2620781.
Giuffré, C. Ignacio, 2016: “Audiencias públicas informativas en el poder judicial: una mirada a través de la obra de Jürgen Habermas”. La Ley Online, AR/ DOC/1314/2016.
Goldoni, Marco, 2014: “Political Constitutionalism and the Question of Constitution‐Making”. Ratio Juris, vol. 27, núm. 3, pp. 387-408.
Habermas, Jurgen, 1998: Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Madrid, Trotta.
Hartmann-Cortés, Kevin, Herrera, Juan F. y Angarita, Gabriel H., 2021: “La ‘privatización’ de la acción pública de inconstitucionalidad”. Revista Derecho del Estado, núm. 50, pp. 203-259.
Kohen, Beatriz, 2007: El género en la justicia de familia. Miradas y protagonistas.Buenos Aires, Ad Hoc.
Lafont, Cristina, 2021: Democracia sin atajos. Una concepción participativa de la democracia deliberativa. Madrid, Trotta.
____________, 2023: “Defendiendo la democracia como diálogo inclusivo sin atajos. Algunas respuestas a mis críticos”. Revista Derecho del Estado, núm. 55, pp. 241-274.
Laden, Anthony, 2000: Reasonably Radical: Deliberative Liberalism and the Politics of Identity. Ithaca, NY, Cornell University Press.
Leal, Fernando, Herdy, Rchel, y Massadas, Júlia, 2018: “Uma década de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal (2007-2017)”. Revista de Investigações Constitucionais, núm. 5, pp. 331-372.
Linares, Sebastián, 2008: La (i)legitimidad democrática del control judicial de las leyes.Madrid, Marcial Pons.
Malleson, Kate, 2003: “Justifying gender equality on the bench: why difference won´t do”. Feminist Legal Studies, vol. 11, núm. 1, pp. 1-24.
Piqué, María Luisa, 2007: “La justificación de la igualdad de género en la magistratura: por qué la diferencia no funciona”. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, vol. 8, núm. 1, pp. 35-55.
Martí, José Luis, 2006: La república deliberativa. Una teoría de la democracia. Madrid, Marcial Pons.
Melero, Mariano, 2013: “La interpretación constructiva en el constitucionalismo commonwealth: ¿activismo o vandalismo judicial?”. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 5, pp. 27-49.
Motta, Cristina y Sáez, Macarena, 2008: La mirada de los jueces. Bogotá, Siglo del Hombre Editores.
Motta, Cristina y Rodríguez, Marcela, 2001: Mujer y justicia: el caso argentino.Buenos Aires, Banco Mundial.
Mouffe, Chantall, 2000: “Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism”. PoliticalScience Series, núm. 72, pp. 1-30.
Nino, Carlos S., 1997: La Constitución de la democracia deliberativa. Barcelona, Gedisa.
Phillips, Anne, 1998: The Politics of Presence. Oxford, Oxford University Press.
Puga, Mariela, 2012: Litigio y cambio social en Argentina y Colombia. Buenos Aires, Biblioteca Virtual Clacso.
Rawls, John, 1993: Political Liberalism. New York, Columbia University.
____________, 1997: “The Idea of Public Reason Revisited”. The University of Chicago Law Review, vol. 64, núm. 3.
____________, 1999: The Law of Peoples. Cambridge, MA, Harvard University Press.
Roa Roa, Jorge. E., 2020: Control de constitucionalidad deliberativo: El ciudadano ante la justicia constitucional, la acción pública de inconstitucionalidad y la legitimidad democrática del control judicial al legislador. Bogotá, Universidad Externado.
Tushnet, Mark, 2008: Weak Courts, Strong Rights. Princeton, Princeton University Press.
Waldron, Jeremy, 2006: “The Core of the Case against Judicial Review”. Yale Law Journal, vol. 115, pp. 1346-1406.
Notas
1 En Pe Core of the Case, Waldron aclara que su crítica no va dirigida a cualquier forma de control de constitucionalidad, sino al llamado constitucionalismo fuerte (2006, p. 1346). De igual manera, en Control de constitucionalidad y legitimidad política (2018), Waldron da a entender que sólo las formas fuertes de control de constitucionalidad implican un enfrentamiento entre jueces y legislativo (y es precisamente ese enfrentamiento el que da lugar a la objeción democrática).
2 La inclusión de Rawls como un teórico deliberativista puede llegar a ser controversial. Rawls consideró en su momento que su teoría política era una teoría de la democracia deliberativa (Rawls, 1997, p. 772; 1999, p. 139) y autores como Freeman (2000) y Laden (2000) lo incluyen como un autor que se enmarca en esta corriente de pensamiento. Sin embargo, algunos autores como Chambers (2003) y Saward (2002) consideran que la teoría rawlsiana no es propiamente deliberativa. Para el primero, la teoría de Rawls “no es una teoría democrática per se” (Chambers, 2003, p. 308), aunque no da mayores explicaciones de esta afirmación. Para el segundo, la idea de razón pública rawlsiana (considerada por algunos su mayor aporte a la democracia deliberativa) debe ser entendida como “no-deliberativa -incluso anti-deliberativa-” debido a su carácter solitario e introspectivo (Saward, 2002, pp. 113-119). Para quien esté interesado en este debate remitimos a la bibliografía citada y a la Parte III de Democracia sin atajos de Cristina Lafont (2021).
3 Las corrientes dialógicas dentro del constitucionalismo no deben ser identificadas con la democracia deliberativa sin más, que es una teoría política mucho más amplia. Sin embargo, las teorías constitucionales dialógicas proponen una forma de honrar en el plano institucional los principios defendidos por la corriente deliberativa de la democracia.
4 Para Gargarella las formas fuertes de control de constitucionalidad socavan la igualdad política y por esta razón considera que sólo formas débiles de control serían aceptables desde el punto de vista democrático (Gargarella, 2021, Cap. 16). En este artículo asumimos el enfoque gargarelliano general, pero (como explicamos en la nota 4) no tomamos posición sobre cuál modelo de control de constitucionalidad (fuerte o débil) es más acorde con los principios de la democracia deliberativa. No queremos con esto negar la importancia de la discusión sobre este asunto, pero sí creemos que las cuestiones que se discutirán a lo largo de este ensayo son relevantes para cualquier modelo de justicia constitucional (sea débil o fuerte) y que la toma de posición sobre el problema mencionado no afectaría las conclusiones generales a las cuales llegamos.
5 En la cultura de la autoridad las justificaciones de las acciones gubernamentales son proporcionadas en el momento de determinación de la autoridad o competencia para actuar y, una vez instanciada esta etapa, el órgano autorizado goza de un grado de discrecionalidad en su ámbito de competencia que no está sujeto a escrutinios estrictos de control, es decir, el órgano debe ofrecer poca justificación de sus decisiones específicas. En la cultura de la justificación, por el contrario, la determinación de competencia para actuar en ese ámbito específico no tiene la misma importancia que en la cultura de la autoridad. Aun cuando el órgano sea el competente, debe otorgar justificaciones de todas sus decisiones (Cohen-Eliya & Porat, 2013, pp. 111-113).
6 Sobre el particular es preciso aclarar que, si bien se caracteriza a la democracia pluralista como una visión alternativa a la democracia deliberativa, no es ella la única corriente a la que puede referirse como en tensión con dicha vertiente. La democracia como mercado, por ejemplo, también se presenta como un modelo alternativo. Si bien se trata de una visión que comparte varios rasgos con el modelo pluralista como, por ejemplo, la formación de preferencias en el ámbito privado, la persecución del autointerés, el escepticismo frente a la idea de bien común; una de las principales diferencias que presenta respecto del modelo pluralista es, por un lado, que pone el acento en el voto por sobre la negociación y el compromiso y, por otro lado, que no le otorga la misma relevancia a la idea de “grupo de interés” como actor central en la negociación (en tal sentido, véase Nino, 1996, pp. 112-115; Martí, 2006, pp. 66-70). La democracia agonista es otro modelo que se presenta como alternativo a la vertiente deliberativa. En esta corriente, la idea de “lo político” adquiere un espacio fundamental, pues a partir de esta idea se refleja el campo de lo ontológico, caracterizado por el conflicto social, la lucha de intereses, el antagonismo, el intento de dominación social. La aceptación del antagonismo, como condición permanente e inherente de las relaciones humanas, resulta fundamental para comprender adecuadamente el fenómeno político. Se trata de una concepción que rechaza la posibilidad de lograr consensos racionales en la esfera pública y que entiende que el único tipo de consensos a los que pueden arribarse son temporales, que resultan de una hegemonía provisoria y, por lo tanto, implican alguna forma de exclusión (véase Mouffe, 2000, pp: 1-30)
7 Es necesario precisar algo sobre este punto. La primera es que la idea de una división de funciones según competencias técnicas también se encuentra en autores más cercanos a la cultura de justificación que de la autoridad. Para Dworkin y Alexy es precisamente la mayor capacidad de los jueces de razonar conforme a principios los que permite asignarle la tarea de revisión de las leyes con carácter final. Esto quiere decir que no es simplemente la idea de la división de funciones conforme a competencias técnicas lo que explica la cultura de la autoridad, sino una forma específica de concebirla.
8 Para Goldoni, este alejamiento de las formas típicas en que el constitucionalismo liberal ha visto la relación entre diferentes poderes puede ser reinterpretada en términos constituyentes: “La idea de la separación o división de poderes no tiene por qué ser entendida en términos puramente liberales, lo que implicaría una organización de los poderes como una limitación de la acción política. Por el contrario: la separación de poderes sea vertical (federalismo o regionalismo, por ejemplo) u horizontal (Vile, 1967), es la principal técnica para asegurar que los poderes se desarrollarán al tiempo que se controlan mutuamente (Arendt, 1990, p. 151)” (Goldoni, 2014, p. 404).
9 Este punto es tratado por Gargarella en Primeros apuntes para un estudio de la legitimación (standing) (Gargarella, 2008: 303-320). Para él, el incremento de poder de la jurisdicción podría resultar contrario a los principios que inspiran las democracias constitucionales, si los jueces ven a la Constitución como un documento con respuestas sustantivas sobre los desacuerdos que caracterizan a las sociedades plurales y, mediante sus intervenciones, se encarga de explicitar esas respuestas que se consideran establecidas. En cambio, si la judicatura adoptara una visión procedimentalista de la Constitución y una perspectiva deliberativa de la democracia, la flexibilización de los criterios en materia de legitimación no conllevaría tales riesgos pues la labor de los tribunales se limitaría a garantizar y promover el diálogo democrático. Somos conscientes de que la posición defendida por Gargarella podría diferir ligeramente de la nuestra en la medida en que un control de constitucionalidad comprometido con los procesos de justificación mutua debería ejercer en ciertas ocasiones un control que exceda los aspectos estrictamente procedimentales. No obstante, no es el objetivo principal de este artículo determinar las condiciones específicas bajo las cuales ese control debe llevarse a cabo, sino centrarse en los obstáculos para desencadenar el proceso de justificación.
10 Excede el objetivo de este trabajo abordar el grupo de limitaciones comprendido por las estrategias argumentativas. Sin embargo, es importante señalar que existen trabajos que, al considerar los rasgos estructurales de los modelos de justicia constitucional, han señalado que es más frecuente encontrar esta especie de estrategias argumentativas en los modelos americanos de control de constitucionalidad, dado que poseen una inclinación “bickeliana” y “thayeriana” al ejercer el control de constitucionalidad. Es decir, suelen tener un mayor grado de deferencia a las decisiones legislativas. Por el contrario, los rasgos propios del modelo europeo o concentrado de justicia constitucional, tales como: la ausencia de jurisdicción discrecional, la ausencia de casuismo minimalista, la imposibilidad de recurrir a argumentos de legalidad ordinaria para evitar constitucionalizar los problemas jurídicos, promueven un ejercicio más intenso de la capacidad de veto de leyes contemporáneas. En este sentido, véase Linares, 2008 y Ferreres Comella, 2004).
11 Esta limitación, como se ve, es poco común en el contexto latinoamericano. Es, sin embargo, bastante habitual en países europeos, más directamente influenciados por el modelo kelseniano. Es lo que ocurre en Alemania, España y Austria, por citar algunos ejemplos.
12 Debe tenerse en cuenta que estas distinciones pueden ser engañosas y que estudios empíricos pueden mostrar que las diferencias en el diseño normativo no necesariamente significan cambios relevantes en la práctica. Ejemplo de esto es el estudio realizado por Hartmann-Cortés, K., Herrera, J.F. y Angarita, G.H. (2021), en donde se muestra cómo los criterios establecidos por la Corte Constitucional colombiana para admitir y decidir de fondo las demandas de inconstitucionalidad han llevado a lo que los autores denominan una privatización de la acción de inconstitucionalidad. Los criterios de la Corte se han vuelto progresivamente más estrictos y ésta ha aumentado la exigencia de la carga argumentativa en cabeza de los demandantes, lo que en la práctica ha significado un aumento del acceso privilegiado de los abogados a los procesos de revisión constitucional.
13 El estudio comparado realizado por Linares, por ejemplo, arrojó ciertas evidencias empíricas según las cuales la existencia de acciones abstractas de inconstitucionalidad promueve una mayor judicialización de leyes contemporáneas a la vez que en aquellos sistemas con requisitos de legitimación elevados -o legitimación restringidala cantidad de impugnaciones a leyes contemporáneas se reduce de manera significativa (Linares, 2008, pp. 180-196). Gargarella, por su parte, también afirma que existe una importante correspondencia entre los requisitos de acceso a la justicia y el número de causas judiciales. Concretamente, ha señalado que en aquellos países donde se flexibilizaron los requisitos de acceso se ha observado un considerable aumento de causas judiciales vinculadas a grupos desaventajados (Gargarella, 2008, pp. 315-320).
14 Roa no parece tener en cuenta un elemento central sobre el que, con razón, ha insistido Roberto Gargarella vinculado a los incentivos institucionales necesarios para que la justicia constitucional desempeñe una función específica acorde con las demandas de la democracia deliberativa. Según sostiene Gargarella, el sistema institucional tal como opera actualmente carece de los incentivos adecuados para “favorecer el debate democrático”, “proteger y recuperar las voces de los grupos sociales marginados”. Por ello para el autor resulta fundamental “trabajar sobre las motivaciones y los medios constitucionales de los jueces” (Gargarella, 2021, p. 236).
15 Al respecto, es preciso poner de relieve que la pluralidad en la integración de los tribunales y los mecanismos de selección de jueces son cuestiones diferentes. Las relaciones entre una y otra son claras, pues diferentes mecanismos de selección pueden tener efectos importantes en la diversidad de los tribunales (como cuando se exige una participación mínima de un grupo social). A pesar de la importancia de este tema y debido a los límites de espacio del presente artículo, nos centraremos únicamente en la integración plural de los tribunales y dejaremos de lado los mecanismos de selección.
16 Una conformación más diversa de los tribunales claramente no significa la superación de la distribución desigual del poder de justificación, de la que la falta de pluralidad en la justicia es sólo un síntoma. En todo caso (y en esto nos detendremos en los párrafos siguientes) la mayor diversidad en los tribunales si tiene efectos importantes en la distribución de ese poder de justificación.
17 Estas estructuras de exclusión, señala Phillips, generan categorías de ciudadanos en función de su aptitud para desempeñar ciertos roles o llevar a cabo ciertas funciones en la esfera pública y llevan a considerar que algunos gozan de mayor aptitud que otros (Phillips, 1998, p. 39).
18 La demanda de una mayor presencia en las instituciones políticas de grupos desaventajados lleva consigo la dificultad del acomodo institucional apropiado para garantizar una representación o presencia genuina de sus intereses, preferencias y demandas en las instituciones políticas. Si bien se trata de una cuestión de suma relevancia, su abordaje excede las aspiraciones del presente trabajo.
19 Algunos estudios han denunciado el rol desempeñado por el poder judicial, a través de sus decisiones, para preservar las inequidades de género, reforzando la opresión de las mujeres y otros grupos tradicionalmente excluidos. Ello no sólo por los puntos de vista que adoptan, sino también por las cuestiones que dejan invisibilizadas (Motta y Rodríguez, 200; Cabal, Lemaitre y Roa, 2002; Motta y Sáez, 2008).
20 La cuestión de la imparcialidad es tratada por en el Capítulo 4 de Young, 1990.
21 Bergallo, en su estudio enfocado en las inequidades de género en la magistratura, sostiene que, si bien una mayor presencia de mujeres en la magistratura no es garantía suficiente para que los intereses de todas las mujeres se encuentren representados, ello puede servir para reducir los obstáculos en la visibilización de las necesidades de las mujeres. Para sostener este argumento, la autora acude a la idea de perspectivas y “conocimiento situado” desarrolladas por Iris M. Young. La perspectiva (según Young) supone una predisposición psicológica para percibir ciertas dificultades de la vida social que se encuentran ligadas a la experiencia de ocupar una determinada posición social. En relación con los conocimientos vinculados a la experiencia o “situados” de las personas en posiciones sociales diferenciadas se encuentran: (a) una comprensión de su posición y cómo ella se presenta ante esa posición (b) un mapa social de otras posiciones relevantes, su definición y su relación con la posición que representan; (c) un punto de vista sobre la historia de la sociedad; (d) una interpretación sobre cómo operan las relaciones y los procesos de toda la sociedad, especialmente en la medida que afectan su posición; y (e) una experiencia y un punto de vista específico de la posición sobre el ambiente natural y físico (Young, 2000 citada en Bergallo, 2010: 219).
22 En relación con el género, por ejemplo, los pocos estudios con los que contamos en Latinoamérica (Kohen, 2007, Gastron 2008) no muestran una importante correlación entre una mayor presencia de mujeres en la justicia y un sistema judicial sensible a las cuestiones de género. Algunos estudios en Estados Unidos parecen arrojar hallazgos similares (Malleson, 2007).
23 Algunos estudios, por ejemplo, muestran que la presencia de mujeres en las salas de decisión que resolvían casos de discriminación sexual no sólo aportaba enfoques distintos, sino que su presencia “llevaba a que los jueces varones votaran de una manera que de otra manera no lo harían, a favor de los demandantes” (Boyd, Epstein y Martin, 2010, p. 406). Otros han mostrado que las juezas pueden utilizar un lenguaje diferente en sus decisiones al de los jueces (Gill y Hall, 2015). Por su parte, la evidencia en algunos países de África ha mostrado que las decisiones de las juezas difieren en algunos aspectos significativos de la de sus pares masculinos, especialmente en las formas de determinar la cuestión jurídica en cuestiones tales como: igualdad formal vs. igualdad sustantiva en el caso de madres; elección vs. subordinación en casos de parejas de hecho y la moralidad frente a cuestiones de subordinación en casos de trabajadoras sexuales (Andrews, 2022). Por otro lado, algunos estudios recientes, muestran cómo la identidad social de los jueces tales como el género, la raza, la religión, la etnia generan una tendencia a favorecer a los miembros de su grupo, así como también que una mayor diversidad social en los tribunales colegiados tiene un impacto positivo en las decisiones que se toman (Epstein y Knight, 2022)
24 Malleson defiende la constitución plural del poder judicial precisamente sobre la base de los principios de equidad, legitimidad y confianza pública (Malleson, 2007).
25 La Acordada 30/2007 establece la exclusividad de la convocatoria en cabeza de los jueces. Incluso, para poder realizarla debe contar como mínimo con tres firmas.
26 La regulación colombiana es sumamente laxa, por no decir inexistente. El Decreto 2067 de 1991 establece en su artículo 12 la posibilidad de convocar audiencias públicas “para que quien hubiere dictado la norma o participado en su elaboración, por sí o por intermedio de apoderado, y el demandante, concurran a responder preguntas”, agregando luego, en el artículo 13, que la Corte podrá “invitar a entidades públicas, a organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas” y “citarlos a la audiencia de que trata el artículo anterior”. La decisión sobre la convocatoria exige el voto positivo de “por mayoría de los asistentes”.
27 En el caso chileno, según Busch Venthur, “el tribunal convocará a una AP [audiencia pública] en aquellos casos en que, conforme con el artículo 37 de la loctc, lo estime necesario para una mejor resolución del asunto” (2022, p. 211).
28 Una regulación de este tipo puede encontrarse en la Disposición 11° de la Acordada 30/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: “Las audiencias serán filmadas y grabadas siendo ello suficiente medio de prueba, sin perjuicio de que se realice trascripción taquigráfica. Las actas de las audiencias serán públicas y accesibles”.
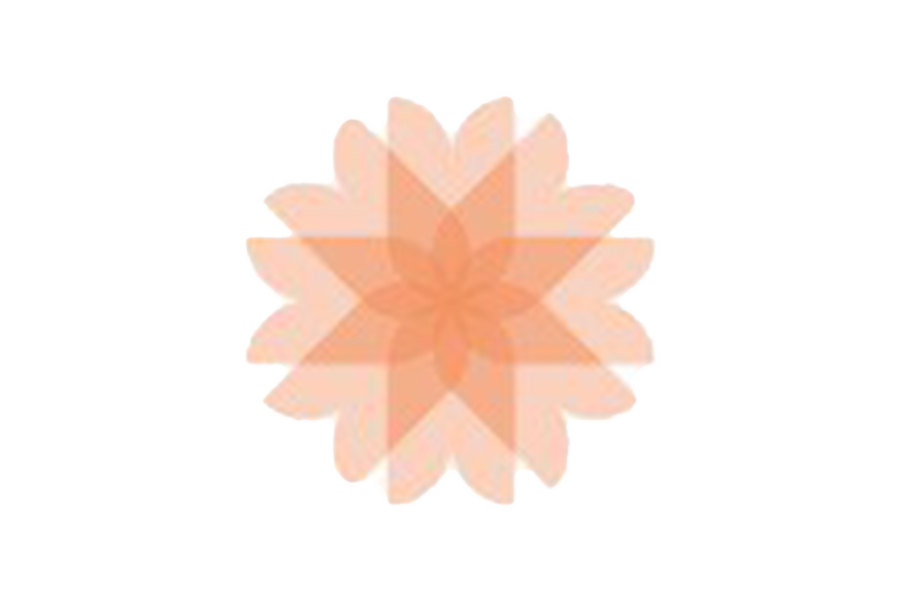 cygnusmind
cygnusmind