
Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 61, 2024
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Ricardo Marquisio Aguirre
rmarquisio@gmail.com
Universidad de la República, Uruguay, Uruguay
Recibido: 22 diciembre 2023
Aceptado: 24 agosto 2024
Resumen: : En este artículo se defiende la tesis de que la interpretación del derecho legislado debe orientarse a identificar las intenciones comunicativas de su autor (el cuerpo legislativo relevante). El fundamento radica en que legislar e interpretar son actividades que solo tienen sentido si se reconocen como el ejercicio continuado de una agencia colaborativa, basada en responsabilidades compartidas y en la necesidad de responder a razones comunes, lo que es posibilitado por el nexo normativo que proporcionan el rule of law y los propósitos morales que lo justifican. Mientras el orden institucional cumpla con los requisitos mínimos que identifica el punto de vista de la agencia autónoma y las autoridades satisfagan la expectativa de que actuarán respondiendo a razones, existe una obligación moral para los involucrados en la práctica jurídica de identificar las modificaciones que producen las leyes en el derecho acudiendo a las intenciones de sus creadores.
Palabras clave: moral y derecho, interpretación jurídica, normatividad jurídica, estado de derecho.
Abstract: : This paper defends the thesis that the interpretation of legislated law should be aimed at identifying the communicative intentions of its author (the relevant legislative body). The foundation lies in the fact that legislating and interpreting are activities that only make sense if they are recognized as the continued exercise of a collaborative agency, based on shared responsibilities and the need to respond to common reasons, which is made possible by the normative nexus provided by the rule of law and the moral purposes that justify it. As long as the institutional order meets the minimum requirements identified by the standpoint of autonomous agency and authorities satisfy the expectation that they will act in response to reasons, there is a moral obligation for those involved in legal practice to identify the changes that legal statutes introduce in law based on the intentions of their creators.
Keywords: morality and law, legal interpretation, legal normativity, rule of law.
I. Introducción
En este trabajo se considera el modo en que la intención debería ser tomada en cuenta a la hora de determinar el contenido de los enunciados jurídicos de fuente legislativa. Entiendo por intención legislativa la expresada por el órgano constituido con la finalidad de legislar, de acuerdo con los procedimientos institucionales aceptados como válidos por la comunidad, en cuanto a modificar el derecho (las actuales calificaciones de conducta) en determinado sentido y en función de un propósito específico. La intención legislativa comprende, por tanto, no el mero establecimiento de enunciados normativos sino la introducción efectiva de normas jurídicas 1 .
Mi tesis es que la interpretación de la legislación debe orientarse a identificar las intenciones comunicativas de su autor (el cuerpo legislativo relevante). Se trata de una obligación originada en la función que cumple el derecho, como sistema normativo artificial, al servicio de agentes morales autónomos responsables por la estructuración del mundo social. Esta responsabilidad impone a los intérpretes un rol colaborativo en la identificación del contenido del derecho, basado en un vínculo de reciprocidad con las autoridades legislativas, que posibilitan el ideal del rule of law y los propósitos morales que lo justifican 2 .
Teniendo en cuenta que la legislación consiste en enunciados a través de los que se pretende introducir modificaciones al orden jurídico, la defensa de la interpretación intencional requiere el respaldo de dos premisas, una conceptual y otra normativa.
La premisa conceptual refiere a la forma en que hay que entender al derecho legislado y al objeto específico de la actividad interpretativa.
En los sistemas jurídicos contemporáneos, la legislación constituye un caso central de creación deliberada de derecho, con características distintivas: es el producto de una intención de cambio jurídico; resulta del obrar de un agente humano individual o colectivo institucional (el parlamento); se comunica a través de palabras escritas (Gardner, 2012, pp. 56-65). La legislación puede ser caracterizada como una actividad producida por ciertos agentes, con el propósito específico de modificar el derecho y destinada a ser comprendida por otros agentes. Esto implica la posibilidad de concebir al proceso, que va de la formulación y sanción de un texto normativo por la autoridad legislativa competente hasta la determinación de su significado, como una práctica colaborativa entre agentes intencionales, cuyos roles se articulan en torno al proceso comunicativo y sus estándares regulativos (véase Grice, 1992, pp. 24-31).
El sentido de la tarea legislativa no puede ser comprendido de forma plena sin una referencia a que se encuentra al servicio del bien común, es decir, a valores morales compartidos, cuya posibilidad de realización en una comunidad política constituye la justificación paradigmática del poder de modificar de modo intencional el estatus normativo de las personas (Perry, 2013, pp. 68-72). El concepto de bien común cobra relevancia a partir de la noción de membresía de la comunidad política, que proporciona un punto de vista deliberativo público para la identificación de los intereses comunes de los ciudadanos, más allá de sus objetivos y proyectos privados. Las discusiones sobre políticas públicas, que implican decisiones acerca de la provisión de bienes y la relevancia de los intereses competitivos en una comunidad, remiten a este punto de vista (Hussain, 2018). Desde luego, en una sociedad democrática existen marcados desacuerdos sobre valores morales sustantivos y, por tanto, numerosas interpretaciones competitivas del bien común. La decisión legislativa, adoptada por la regla mayoritaria y según procedimientos preestablecidos, constituye el método por excelencia de resolver estas discrepancias ciudadanas, en circunstancias donde ningún punto de vista puede validarse por sí mismo (Waldron, 1999, p. 111).
El documento donde se consagra una propuesta aprobada de ley no puede ser visto como el resultado de una acción colectiva arbitraria o idiosincrásica, desconectada de la problemática que pretendió resolver, los bienes e intereses que estaban en juego y los puntos de vista competitivos entre los cuales arbitró. En consecuencia, el texto tiene relevancia por ser el instrumento idóneo para la comprensión del cambio específico en el derecho que pretendió el agente legislativo. De allí surge el objeto específico de la actividad interpretativa en la práctica jurídica.
Como hacen notar Anderson y Shute, se suele abusar de la palabra interpretación, aplicándola a casi todo lo que hacen los juristas, desde la atribución de significado a los textos de las fuentes sociales hasta la determinación jurisprudencial del contenido de los valores constitucionales, pasando por la valoración de las pruebas en el proceso. De este uso omnicomprensivo del término poco se puede concluir. Es necesaria la conceptualización de una actividad como interpretativa pura, lo que puede hacerse en función de un cierto propósito: “comprender y expresar de modo correcto el sentido de una expresión original” (traducción mía). Así, el punto crucial para establecer la corrección de una interpretación es el rol (asociado a virtudes como la experiencia, el conocimiento especializado, la inteligencia y la razonabilidad) que atribuimos a un agente, al servicio de determinar aquello que un autor quiso decir a través de un texto escrito o de una expresión oral (Anderson y Shute, 2018, pp. 13-14).
De acuerdo con esta caracterización, el objeto de la interpretación del derecho legislado no es encontrar o aclarar el significado de un texto sino algo más específico: dar cuenta de aquello que su autor (en tanto que autoridad reconocida) quiso comunicar con él, esto es, su postura sobre la calificación deóntica de ciertas conductas como permitidas, prohibidas u obligatorias. La expresión de las autoridades jurídicas, por los medios convencionales apropiados, determina la existencia de un (criterio de conducta) “ideal” aplicable a sus destinatarios (Asgeirsson, 2020, p. 26). El objeto de la interpretación es expresar, del modo más fiel posible, ese ideal. En los casos fáciles, donde no hay oscuridades en la expresión, puede decirse que el texto “habla por sí mismo” en cuanto las calificaciones son evidentes o poco discutibles. Pero en los casos difíciles, la tarea a realizar es una compleja aprehensión, que exige poner la capacidad del intérprete al servicio de la (problemática) determinación de los propósitos del autor.
Una alternativa es tomar como objeto de la interpretación al texto sancionado por la legislatura, dejando de lado las intenciones que haya tenido el agente creador a la hora de su formulación. Pero el escollo fundamental de esa propuesta es que no existe, en verdad, la interpretación textual pura, esto es, no es posible comprender oraciones concretas o conjuntos de oraciones sin referencia a un autor, real o idealizado y a un propósito asociado al acto de comunicación (Grice, 1992, p. 89). El autor es siempre relevante porque la necesidad de la interpretación se plantea con respecto a instancias específicas de comunicación y por eso la intención que se busca recuperar es comunicativa. Las meras marcas en un papel o los sonidos de origen indeterminado no tienen sentido comunicativo y no pueden, por tanto, ser interpretados a menos que identifiquemos o supongamos la existencia de un autor al que podamos atribuir la intención de decir algo en particular (Alexander y Prakash, 2004, pp. 972-975; Fish, 2005, pp. 635-636).
Esta necesidad no puede soslayarse, como hacen algunos textualistas contemporáneos, acudiendo al contexto (Manning, 2001, pp. 108-115), porque este resulta relevante precisamente como evidencia de la intención autorial (Alexander y Prakash, 2004, p. 979; Greenberg, 2020, p. 120). Puede objetarse que las palabras tienen un significado público y que esto hace que no puedan ser utilizadas de cualquier manera, según las intenciones antojadizas del hablante (Greenberg, 2021). Sin embargo, la interpretación no es ocasionada por el significado público, sino que surge frente a la necesidad de comprender expresiones textuales concretas y producidas de acuerdo con un propósito determinado. La frase “fuera perros” tiene en español un significado público genérico, que podemos, de manera razonable, asociar a una voluntad de alejamiento de un cierto tipo de animal. Sin embargo, si veo esas palabras en un muro, sin ningún tipo de contexto o información sobre quien las escribió y por qué, no puedo determinar su significado concreto. En tanto quiera darles sentido, tengo que imaginarme un contexto y una intención asociada a ellas (un grupo de vecinos preocupados por los peligros de los perros callejeros, un hincha de fútbol expresando descontento por los jugadores de un equipo, una protesta política, etc.). Con ejemplos como este se advierte que el significado debe explicarse en términos de utilización específica del lenguaje, donde lo que se dice depende de lo que se quiere decir en una ocasión concreta y no de significaciones genéricas o descontextualizadas (Araya Vega, 2008, p. 147).
Por tanto, la intención no puede estar separada del significado o entrar en conflicto con este. Ante una expresión lingüística cualquiera, captamos el significado cuando comprendemos la intención de quien la expresó. Si tenemos dudas, la comprensión radica en identificar mediante la evidencia disponible (o la atribución conjetural) cuál de los posibles propósitos pudo haber originado la expresión, algo que las palabras por sí solas no pueden resolver (Fish, 2005, p. 631).
La segunda premisa es normativa: bajo ciertas condiciones, algunos agentes tienen la obligación moral de interpretar el derecho legislado, procurando recuperar las intenciones comunicativas de sus creadores. Esta formulación requiere dos precisiones. La primera es que no implica que los intérpretes tengan la obligación moral de aplicar el derecho legislado, una vez que lo han identificado. Para ello se requiere la premisa adicional de que la norma identificada resulta moralmente aceptable, lo que podría no ser el caso. Aunque el marco institucional en que actúa el órgano legislativo esté en general justificado, puede ocurrir que una ley en particular no cumpla con esa condición 3 .
Por otra parte, la concepción intencional no es incompatible con el hecho de que los intérpretes realicen de manera habitual, en el marco de la práctica jurídica, funciones adicionales a la interpretación del derecho legislado, tales como corregirlo cuando es defectuoso o modificarlo por razones de justicia y equidad. Estas tareas también pueden entenderse como colaborativas, es decir, complementarias de las intenciones legislativas. Su necesidad surge de que el derecho suele ser, como artificio del obrar humano, un producto de formulación imperfecta; también de que las intenciones legislativas resultan a menudo parcialmente indeterminadas. Además, la legislación con frecuencia remite a estándares valorativos abiertos, lo que hace previsible que se acudirá al razonamiento moral tout court a la hora de determinar el derecho del caso.
La premisa normativa es la más problemática. Pues, aunque no resulte posible interpretar un texto sin una atribución de intención, y la intencionalidad sea constitutiva del lenguaje jurídico, lo que implica que la interpretación puede ser considerada como colaborativa, es una cuestión abierta que deba serlo. ¿Por qué algún agente en particular debería interpretar los textos normativos buscando identificar las intenciones reales de sus autores? Cualquiera, puesto en situación de interpretar, podría simplemente imaginar la intención que mejor conviniera a sus propios propósitos o convicciones sobre aquello que el derecho debería ser.
La posible separación entre la intención del creador y los propósitos del intérprete es inherente a la condición del derecho como artefacto lingüístico, es decir, producto de una práctica social constituida de manera institucional. Las instituciones jurídicas son entidades abstractas, configuradas en función de propósitos específicos que refieren tanto a la guía de la conducta (establecer razones categóricas para la acción) como a la propia comunicación. Por ende, conllevan normas de reconocimiento (cómo se identifican) y de uso (cómo pretenden determinar el comportamiento). Como ha puesto de manifiesto Ehrenberg, hay una asimetría entre las normas de reconocimiento y las de uso de un artefacto, que hace que las segundas sean seguidas en menor medida. La norma de reconocimiento (lo que hace de lo establecido un X válido) hace referencia a una comprensión compartida por la comunidad, de la cual depende la continuidad de la propia práctica y, por tanto, es muy difícil de desconocer para los involucrados en ella. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la función específica de regulación de la conducta que incluye X. Cuando alguien crea un artefacto, la norma de uso que expresa se puede traducir en la siguiente solicitud: “Me he tomado el tiempo y la energía para para hacer este X por tu beneficio, trátalo de manera acorde” (traducción mía). Sin embargo, en las instancias particulares de interacción con el artefacto, es posible que los destinatarios (de acuerdo con una visión diferente de “su beneficio”) no sigan la intención de uso de su creador e interpreten la comunicación en función de sus intereses personales. Esto permite explicar por qué las intenciones de los creadores acerca de cómo la ley debe ser comprendida o usada no son tan (estructuralmente) importantes como el reconocimiento de esta, en cuanto elemento válido del sistema del cual forma parte (Ehrenberg, 2018, pp. 184-187) 4 .
Teniendo en cuenta el potencial distanciamiento entre los criterios de uso de autores e intérpretes, Roversi argumenta que, en tanto artefactos, las instituciones jurídicas no pueden explicarse solo por un modelo “autor-función” porque, con el tiempo, es posible que sufran modificaciones originadas en interpretaciones y reinterpretaciones, lo que exige entenderlas en términos de su historia deliberativa. Un modelo histórico-intencional resulta, en términos explicativos, más apropiado, en tanto puede dar cuenta de instituciones de nuevo designio, de acuerdo con intenciones puramente autoriales y, también, comprender a las de larga tradición, reinterpretadas y reutilizadas muchas veces, al trazar los criterios de identidad del artefacto al conjunto de su historia deliberativa y no solo a sus intenciones originales. En este sentido, también es hábil para abordar la costumbre porque esta, aunque es obvio que no tiene autores, sí puede tener una historia deliberativa de intenciones y acciones relevantes (Roversi, 2018, pp. 91-95).
Se advierte, entonces, que las intenciones del cuerpo legislativo pueden, de hecho, no ser seguidas. Y que, con el tiempo, desde el punto de vista explicativo, la historia deliberativa de la ley reflejará las modificaciones interpretativas que se aparten de esa intención. La artificialidad del derecho muestra, por consiguiente, la relevancia de la interpretación como problema normativo ante cada instancia concreta de legislación. Que se deba o no, al identificar el contenido del derecho, dar deferencia al criterio de una persona o conjunto de personas que actúan como un cuerpo legislativo, requiere una justificación. La cuestión es si hay razones para adoptar un modelo conversacional, según el cual el éxito de una interpretación depende de que el destinatario haya podido recuperar de manera apropiada lo que el hablante pretendió comunicar (Greenberg, 2021). El tema tiene una trascendencia práctica innegable pues hace a la apropiada distribución de poder entre la legislatura y los jueces en un sistema institucional justo o democrático (Marmor, 2014, p. 109).
Podemos encontrar dos grandes problemas con respecto a la justificación de la interpretación intencional de los actos legislativos. El primero se relaciona con la alegada imposibilidad de identificar intenciones legislativas reales, que dejaría sin sentido la recuperación comunicativa como el objeto de la práctica interpretativa. El segundo es de naturaleza moral: dada la artificialidad del derecho como sistema normativo, el modelo conversacional requiere una fundamentación que dé cuenta de por qué un agente moral autónomo debería orientarse a identificar el contenido de las intenciones legislativas.
II. El problema de las intenciones legislativas
Los cuestionamientos a las intenciones legislativas reales se originan en el carácter típicamente personal de la interpretación intencional, en cuanto toma como modelo la conversación comunicativa. Aunque parte de la legislación podría establecerse por agentes individuales, el modo generalizado es a través de colectivos, organizados de manera institucional, que adoptan esa función. Las objeciones a la posibilidad de apelar a la intenciones legislativas reales son resumidas por Greenberg (2021) en (I) metafísicas (no puede haber intenciones colectivas en un grupo desunido y competitivo como la legislatura), (II) existenciales (las legislaturas reales no tienen, de manera típica, intenciones suficientemente detalladas y coherentes como para recurrir a ellas en los casos difíciles) y (III) epistémicas (suponiendo que existan, las intenciones no pueden ser identificadas de manera confiable).
Estas objeciones no resultan de recibo cuando se considera que la intencionalidad grupal es constitutiva de la ontología social y que la institucionalidad legislativa permite identificar un tipo distintivo de intencionalidad relevante.
La realidad institucional se constituye por seres humanos que, actuando de manera intencional y colectiva, son capaces de imponer funciones de estatus a objetos y personas, a través de un lenguaje que incluye actos de habla de tipo declarativo (Searle, 2010). En el caso de los hechos institucionales complejos, como los que hacen al derecho, la escritura permite su creación y permanencia en el tiempo, al dar lugar a funciones de estatus que no requieren una existencia física más allá de las representaciones lingüísticas (Searle, 2010, p. 115). Las normas jurídicas tienen así el estatus de una realidad social construida a través de la intencionalidad colectiva. Por eso, en el marco de la práctica jurídica, un texto escrito funciona como el elemento a través del cual el intérprete puede reconocer una intencionalidad apta para proporcionarle razones para la acción.
¿Por qué es posible considerar un grupo a la legislatura? La agencia grupal depende de que los individuos asuman intenciones conjuntas, en función de responsabilidades y propósitos compartidos. La formación de intenciones colectivas permite a los individuos coordinar acciones tendientes a alcanzar una meta común, asegurando que el rol de cada individuo en una actividad conjunta sea compatible con el de los demás; al mismo tiempo posibilita la negociación en aquellos aspectos en que las preferencias son conflictivas (Bratman, 1993, p. 99). Precisamente, el caso central de agencia grupal es el de los colectivos que actúan a partir de la formación de “intenciones conjuntas” para promover fines específicos compartidos, donde cada individuo realiza una parte en un plan común, las intenciones al respecto son interdependientes y concordantes, y los participantes son conscientes de que se cumplen estas condiciones (List y Pettit, 2011, pp. 32-33).
Por tal motivo, como ha mostrado Ekins, las objeciones a la relevancia de la intención legislativa confunden las intenciones agregadas de cada uno de los legisladores con las de la propia legislatura. El parlamento es un caso central de grupo conformado en virtud de un propósito, legislar, y una responsabilidad específica, modificar el derecho en función de las razones disponibles para hacerlo. Legislar, lo haga un individuo o una legislatura bien formada, es realizar una opción compleja y específica, que se expresa en el texto normativo aprobado como resultado del proceso. En el caso de la legislatura, es el grupo, como unidad institucional, quien tiene la responsabilidad de establecer un conjunto coherente de proposiciones normativas, orientadas a modificar el derecho, respondiendo a las razones para hacerlo (Ekins, 2012, p. 115).
Por tanto, dar cuenta de la intención legislativa supone mostrar que todos los legisladores (los de la minoría incluidos) participan en una misma acción intencional a la hora de establecer leyes. En tal sentido, Ekins distingue dos tipos de intenciones relevantes, una constitutiva de la legislatura y otra legislativa propiamente dicha. La intención constitutiva de la legislatura como grupo es adquirir y conservar la capacidad de legislar. Esto significa adoptar los procedimientos que posibilitan el proceso legislativo, como un medio para el propósito constitutivo del grupo, que se satisface cuando este está preparado para legislar. La pertinencia de legislar en una instancia determinada dependerá de si (de acuerdo con la mayoría requerida) hay buenas razones para hacerlo. La participación en el grupo implica, salvo los casos donde se adopta de manera explícita el rol de alienado, 5 asumir una intención común de que el grupo como tal legisle a través de un conjunto de procedimientos, que incluyen (en general) la oportunidad de discusión razonada y el voto mayoritario, como si fuera un único legislador (Ekins, 2012, pp. 219-224).
A su vez, la intención legislativa propiamente dicha es la de sancionar una propuesta específica de ley que pretende modificar el derecho en determinado sentido. Al igual que si actuara un único legislador respondiendo a razones, hay que entender la propuesta de ley como un conjunto racional de proposiciones, adoptado como un medio coherente para obtener un cierto estado valioso de cosas. El tránsito que lleva del documento original a la aprobación del texto final en el que se expresa la opción legislativa puede ser más o menos complejo, con mayor protagonismo de algunos legisladores que de otros y con la incidencia de agentes externos. Pero el producto final debe ser entendido como la respuesta razonada a un cierto problema para cuya solución se pretendió el cambio legislativo (Ekins, 2012, pp. 230-243).
La comprensión de los propósitos de la función legislativa supera la objeción metafísica, pues, de acuerdo con la ontología específica del mundo social, no hay nada extraño en reconocer la posibilidad de intenciones legislativas. También hace lo propio con la existencial, dado que las intenciones de un cuerpo legislativo, que en cada instancia particular de legislación pueden identificarse, son las mismas que cabría reconocer si hubiese legislado una sola persona a través de acciones institucionales. Y lo mismo ocurre con la epistémica: tanto el texto propuesto, originado en un problema que se pretendía resolver, como el proceso de discusión que llevó a su versión final, suelen constituir pruebas suficientes para identificar las intenciones relevantes y comprender el sentido en que la ley sancionada quiso modificar el derecho vigente 6 .
Es cierto que, que como observa Skoczeń, en el marco de la teoría de Ekins las intenciones del legislativo no pueden ser reducidas a un estado psicológico de ninguna clase pues, como se expresan a través de hechos institucionales, son el resultado de un conjunto de reglas constitutivas. En consecuencia, la determinación de las implicaturas conversacionales del texto aprobado con el propósito de cambiar el derecho existente depende, en última instancia, de la evidencia disponible para el intérprete. Por lo que, en los casos donde falta evidencia o la existente es contradictoria, la decisión interpretativa dependerá de razones no atribuibles a la intención legislativa (morales o políticas) (Skoczeń, 2019, pp. 151-156).
No obstante, las circunstancias de que el contexto sea, en algunas ocasiones, determinado de manera insuficiente y resulte, en cierta medida, “construido” por el intérprete, no hacen de la interpretación una práctica librada de manera constitutiva a los propósitos de este (véase Asgeirsson, 2020, pp. 170-171). Ningún intencionalista serio afirma que siempre hay una intención legislativa disponible para descubrir; es posible que, una vez tomada en cuenta la historia relevante del texto normativo, se arribe a la conclusión de que no se ha podido encontrar la intención que resuelva el caso (Marmor, 2014, pp. 110-111). Desde el intencionalismo puede afirmarse la existencia de un deber del intérprete condicionado a la posibilidad fáctica de su cumplimiento. En aquellos casos donde la intención que subyace a la propuesta de ley aprobada ha sido establecida con claridad, en cuanto a sus implicaturas relevantes y en función de los mecanismos institucionales de expresión accesibles al público, tiene sentido plantear la exigencia normativa de que el intérprete identifique el contenido del derecho preguntándose en qué sentido quiso establecerlo la legislatura.
III. Normatividad jurídica e interpretación intencional
Si se descartan las objeciones basadas en la imposibilidad de acudir a intenciones legislativas relevantes, se advierte que el problema fundamental es, por qué los agentes concretos, puestos en situación de interpretar los enunciados normativos, deberían orientarse a ellas. Contestar esta pregunta requiere realizar algunas consideraciones sobre el impacto del derecho en el razonamiento práctico.
El derecho involucra dos aspectos fundamentales: se trata de una práctica social y constituye un sistema normativo. Como práctica social, significa el nexo entre innumerables personas que realizan diferentes actividades (creación e identificación de normas, resolución de conflictos, etc.). Como sistema normativo, proporciona estándares para las actividades de dichas personas. La propia existencia y continuidad de la práctica depende de que los estándares jurídicos puedan ser identificados en su existencia y contenido, lo que en frecuentes ocasiones hace necesaria la actividad interpretativa.
Va contra cualquier propósito razonable de la práctica jurídica que cada uno de los participantes tenga plena libertad para decidir el contenido de las regulaciones, por lo que un rasgo que los involucrados deben atribuir al derecho es la objetividad. Como ideal, la objetividad conlleva una carga normativa: impone que los sujetos que se involucren en la práctica acepten el deber de identificar criterios de valoración de las acciones, con independencia de sus propios propósitos o preferencias sobre cuáles deberían ser dichos criterios 7 .
Por eso la postura del intérprete es crucial para la preservación de una distinción, basada en hechos sociales, entre el derecho que es y el derecho que debería ser. La idea de que el derecho de fuente legislativa consiste en ciertos contenidos comunicativos, creados de manera intencional por una autoridad, implica atribuir al intérprete el deber de recuperar (al menos en forma parcial) y expresar del modo más fiel posible dichos contenidos 8 . La determinación de este contenido lleva a indagar el contexto para ubicar una intención autorial y presupone criterios objetivos de éxito. Esto incluye asumir que el destinatario relevante de la comunicación legislativa es alguien con la experticia suficiente como para dominar los aspectos técnicos del lenguaje jurídico (Marmor, 2014, p. 117).
La justificación general de este deber del intérprete está ligada al problema de la normatividad que, en las últimas décadas, la filosofía jurídica ha tenido como uno de sus principales centros de interés, en convergencia con otras disciplinas como la metaética y la epistemología (McPherson, 2011; Plunkett y Shapiro, 2017; Railton, 2019; Bix, 2021). Hay tres sentidos principales en que puede hablarse de normatividad: (1) como modelo o estándar para el pensamiento o la conducta; (2) en el contexto de prácticas sociales, con referencia a las regularidades en el comportamiento de la mayoría o la unanimidad de sus participantes; (3) como principio general acerca de cómo las personas, en tanto seres racionales, deberían actuar o pensar (normatividad robusta) (Wedgwood, 2018, pp. 23-25).
Como señala Muffato, la discusión sobre la dimensión normativa del derecho refiere a cuál sería la propiedad o característica en función de la cual sus normas pueden guiar la conducta e influir sobre el razonamiento práctico de aquellos a quienes se dirigen. El problema admite diferentes formulaciones como, por ejemplo: ¿tiene sentido hablar de un deber jurídico distinto de los deberes morales? ¿Las normas jurídicas hacen una diferencia práctica en la deliberación de los agentes racionales? ¿Hay razones jurídicas autónomas? ¿Con base en qué razones justificativas hay un deber de cumplir con las normas jurídicas? (Muffato, 2015, p. 1148).
Parece absurdo poner en duda que el derecho tenga alguna relevancia normativa pues, al menos, resulta un caso paradigmático de lo que Parfit (2011, p. 144) denomina “normatividad involucrada por reglas”; un sentido débil o formal, que solo requiere la existencia de algún criterio que distinga lo correcto de lo incorrecto y posibilite valorar como equivocadas determinadas acciones. Negar esa clase de normatividad implica sostener que ninguna acción está jurídicamente justificada o injustificada, lo que resulta contraintuitivo, en tanto el sentido mismo de la existencia de los sistemas jurídicos es proporcionar pautas para guiar la conducta.
Sin embargo, es evidente que el derecho no es la única fuente de normatividad formal, pues esta resulta un fenómeno omnipresente en la vida humana y constituye un requisito de toda clase de prácticas e instituciones (Enoch, 2019, p. 69). Los seres humanos interactuamos unos con otros en el marco de innumerables sistemas normativos artificiales que permiten identificar estándares de corrección de acciones: los juegos, la etiqueta, las asociaciones, etc. Estos estándares son también claros ejemplos de normatividad débil (Berman, 2019, p. 143).
Las reglas de cualquier juego o práctica institucional permiten identificar los estándares de corrección apropiados para el desempeño del rol de jugador del juego o participante de la práctica de que se trate. Sin embargo, no proporcionan razones para el involucramiento en esas actividades ni pueden entenderse como determinando el curso de acción correcto, considerando todas las circunstancias relevantes para el agente.
Para que la participación en las prácticas sociales pueda considerarse obligatoria, se necesita una clase de normatividad robusta que dé cuenta de las razones que, como agentes prácticos, tenemos para comprometernos con los diversos sistemas normativos formales y realizar valoraciones de acuerdo con sus variados estándares. La normatividad robusta exige identificar hechos o proposiciones verdaderas que, de manera genuina, favorezcan o reclamen, al menos pro tanto, una cierta respuesta ante determinadas circunstancias, en términos de agencia deliberativa (Paakkunainen, 2017, p. 403). El caso paradigmático de normatividad robusta es la moral, que suele entenderse como la autoridad objetiva que trasciende los fines y actitudes de individuos e instituciones sociales (Blackford, 2016, p. 5; Marquisio Aguirre, 2021, p. 33).
El vínculo entre el derecho y la moral ha sido el eje característico de debate entre positivistas y antipositivistas a lo largo de la historia. Contemporáneamente, esa disputa se ha conceptualizado en función de los hechos que determinan (en última instancia) la verdad de las proposiciones jurídicas: puros hechos sociales para el positivismo; hechos sociales y hechos morales para el antipositivismo (Greenberg, 2004, pp. 157-161; Shapiro, 2011, pp. 25-27).
Si consideramos los hechos que originan al derecho como sociales, la condición normativa de las proposiciones jurídicas es problemática. En tal sentido, basta considerar los innumerables ejemplos de sistemas jurídicos injustos, corruptos o estúpidos, para concluir que las normas jurídicas, por el solo hecho de ser tales, carecen de aptitud para proveer razones robustas (Enoch, 2019, p. 72).
Por eso la postura típica del positivismo es tomar al derecho como un sistema normativo débil, compuesto de normas (identificadas por su origen en enunciados de las fuentes sociales) que generan obligaciones que pueden ser contrarias a otras robustas (como las provenientes de la moral) y cuyo cumplimiento, consideradas todas las circunstancias, es siempre una cuestión abierta (Berman, 2019, pp. 140-146). En cambio, algunas variantes contemporáneas del antipositivismo, al considerar el impacto de los hechos morales en las condiciones de verdad de las proposiciones jurídicas, reconocen en el derecho, cuando cumple con su propósito moral y es interpretado en forma debida, un orden capaz de dar respuesta a la pregunta sobre qué hay que hacer consideradas todas las circunstancias (Dworkin, 1986, 2011; Greenberg, 2014; Hershovitz, 2015) 9 .
La conexión entre el problema de la normatividad jurídica y la interpretación se hace manifiesta cuando consideramos que, cualquiera sea el estatus y la fuente de los enunciados jurídicos, la calificación relevante de la conducta es el resultado de las decisiones concretas de agentes humanos. Buena parte de las decisiones que se adoptan para establecer esas calificaciones se presentan o justifican como interpretativas. Por tanto, las cuestiones referidas a cuándo interpretar, qué interpretar, cómo interpretar y por qué interpretar tienen una incidencia decisiva en la determinación de los derechos y deberes jurídicos que efectivamente tenemos o podemos llegar a tener.
En particular, la cuestión de por qué interpretar pone en juego la disputa sobre la fuerza normativa del derecho, en tanto la legitimación de la tarea intelectual del intérprete presupone algún tipo de justificación. La decisión del intérprete es el eslabón final de una serie de enunciados deónticos que provienen de las autoridades estatales y su participación en ese proceso puede evaluarse desde los estándares que le son aplicables. Si dejamos de lado los estándares prudenciales 10 , solo la moral podría incluir el tipo de pretensión de normatividad robusta que haría el rol del intérprete obligatorio 11 .
Puede resumirse, entonces, el rol característico de la interpretación jurídica, en lo atinente al derecho legislado, en el compromiso normativo del intérprete con la comprensión y expresión de lo que alguien más (la autoridad reconocida) quiso comunicar. El caso típico de ese compromiso es el del juez que como paso previo a ejercer su deber de aplicar la ley necesita, en muchos casos, interpretarla 12 . La obligación de fidelidad al derecho, esto es, la de juzgar casos concretos de modo conforme con este, es constitutiva del rol de los jueces, extremo sobre el que hay un amplio consenso en la filosofía jurídica contemporánea, en cuanto a vincularla con la propia noción del estado de derecho o valores asociados a este (Zambrano, 2021, pp. 131-132). Teniendo en cuenta que la doctrina (o dogmática) desempeña un rol decisivo en la práctica jurídica, colaborando en la identificación y creación de normas, es razonable atribuirle un compromiso con la objetividad en la interpretación asimilable al del juez 13 .
En términos generales, una obligación es la necesidad práctica de un agente libre, vinculada a la realización intencional y prospectiva de cierta posibilidad de acción, concretizada a través de su pensamiento (von der Pfordten, 2021, p. 38). Dado que dicha necesidad práctica proviene de un ámbito de razones que justifican que determinada acción sea categórica o no opcional, la obligación de interpretar el derecho puede ser considerada jurídica o moral, dependiendo de la fuente de normatividad a que hagamos referencia. Aunque en los diferentes ordenamientos la obligación de interpretar el derecho está implicada por múltiples enunciados de las fuentes sociales, la pregunta que se formula aquí es por las razones que darían justificación general a la postura interpretativa, como elemento constitutivo de la práctica jurídica.
Siendo el derecho un sistema artificial, la tarea del intérprete no puede estar justificada en forma completa por las propias normas jurídicas. Por tanto, las razones para interpretar de manera no estratégica los enunciados normativos tienen que basarse, al menos en parte, en su presunto valor moral pues el punto de vista jurídico no puede caracterizarse en contraste con el punto de vista moral (véase Raz, 2009, pp. 186-189) 14 .
Sin embargo, los enunciados de las fuentes sociales admiten siempre una lectura no comprometida y resulta una pregunta abierta si obligan en sentido moral, lo que implica la ontología sui generis de la obligación jurídica (Bix, 2021, p. 78). Incluso, si se acepta que las directivas de las autoridades jurídicas pretenden proporcionar a sus destinatarios razones para hacer lo que está ordenado, consideradas todas las circunstancias, es una cuestión abierta si estos tienen esa clase de razones para cumplir con ellas. El derecho opera ofreciendo razones protegidas pero su reclamo de supremacía no es a prori triunfante con relación a los demás sistemas normativos. Desde la perspectiva de los sujetos que son destinatarios de las normas jurídicas, la respuesta sobre si estas deben ser cumplidas, consideradas todas las circunstancias, dependerá inevitablemente de los méritos del caso (Marmor, 2018, p. 117).
La mejor forma de caracterizar la postura del intérprete del derecho legislado es, entonces, como una obligación moral directa de recuperar su contenido comunicativo, que deja abierta la cuestión de si, una vez determinada la exigencia concreta de conducta expresada, hay razones concluyentes para su cumplimiento.
IV. Raz y los presupuestos morales de la interpretación intencional
A lo largo de varios escritos, Joseph Raz dio forma a una influyente teoría de la interpretación jurídica, cuyos presupuestos morales se vinculan con la pretensión conceptual del derecho de constituir una autoridad legítima.
Esta pretensión depende de la capacidad de las autoridades de proveer, con sus directivas, razones basadas en criterios objetivos, es decir, que no sean el mero reflejo de sus preferencias o intereses. Cuando los miembros de una comunidad política aceptan que la autoridad legislativa opera de esa manera, desarrollan una actitud de respeto hacia ella, que implica la obligación de obedecer las normas establecidas (Raz, 1988, pp. 98-99). Como derivación de la tesis de la autoridad como servicio, la interpretación jurídica tiene el rasgo característico del respeto por los enunciados de las fuentes sociales, específicamente, la legislación. La aceptación de la legitimidad moral de la autoridad proporciona razones para conocer el contenido comunicativo del derecho establecido por ella, comprenderlo y expresarlo de modo acorde con la intención con que fue creado (Raz, 2009, pp. 106-110). Para Raz, esto no implica escudriñar la intención psicológica del legislador sino dar deferencia a su “intención mínima”, que requiere que la interpretación sea acorde a las convenciones prevalentes en el momento en que se sancionó la ley, pues hay que suponer que la autoridad las conocía y las tomaba en cuenta al formular sus regulaciones, teniendo así un control razonable de lo legislado (Raz, 2009, pp. 283-285).
El punto de la interpretación jurídica es colaborar con la autoridad, facilitándole la expresión de sus intenciones y reconstruyéndolas, para que se conozcan del modo más fiel posible a lo que se pretendió comunicar. Sin embargo, la postura colaborativa no implica solo una función conservadora o recreativa, sino también tareas innovativas (algunas de las cuales exceden lo interpretativo puro), impulsadas por necesidades tales como la corrección del derecho defectuoso, la integración de las distintas normas en un cuerpo coherente, la resolución de conflictos e indeterminaciones y la integración de la moral al derecho (Raz, 2009, pp. 317-318). Así, en un proceso de ajuste continuo entre recreación y reelaboración de los enunciados legislativos, la interpretación contribuye, dentro de un marco general de continuidad, al cambio jurídico.
La teoría de Raz tiene la virtud de exponer con claridad los elementos que dan cuenta de cómo la actitud interpretativa requiere un compromiso moral de ciertos agentes (los intérpretes) basado en la creencia de una justificación general de la autoridad de otro agente (la legislatura). La acción de interpretar conlleva el presupuesto de que el orden institucional en que se desarrolla la creación legislativa está justificado por la moral y la expectativa de que la modificación del derecho (el estatus normativo de las personas) que intenta la autoridad legislativa será compatible con dicha justificación.
Para ilustrar mejor esta idea de vínculo colaborativo entre el intérprete y la autoridad legislativa, basado en creencias y expectativas recíprocas, es útil contraponerla con dos visiones alternativas del papel de la moral en la interpretación: el interpretativismo y el escepticismo.
Al igual que la concepción que tiene como objeto la intención autoritativa, el interpretativismo plantea la necesidad de una justificación moral de la actividad del intérprete. Sin embargo, dicha justificación no refiere a una pretensión de legitimidad atribuible en sentido conceptual a la autoridad jurídica, sino a un propósito constitutivo de justicia del propio ordenamiento, que hace al derecho relevante de una manera característica, en cuanto requiere el uso de la coerción organizada para imponer conductas. La legalidad es vista por el interpretativismo como un límite moral de las instituciones que, en virtud de un principio de trato igualitario hacia las personas, deben cumplir con las expectativas generadas por sus decisiones anteriores. Por tanto, para la determinación del derecho del caso, no solo debe acudirse a la regulación que pretendió establecer una autoridad concreta sino también a los estándares que derivan de los fundamentos de las regulaciones que se han adoptado en el pasado, en conjunto con los principios morales que justifican el propósito central de la práctica (Dworkin, 1986; véase Stavropoulos, 2012, pp. 87-88).
Para el escepticismo, en cambio, la tarea interpretativa no se conecta con algún tipo de justificación moral, sea basada en la legitimidad de las autoridades, sea centrada en algún propósito fundamental del derecho. La postura que niega que haya fundamentos morales en la interpretación puede vincularse con el escepticismo metaético: si no hay verdades normativas robustas, entonces ningún requerimiento sobre la actividad del intérprete puede considerarse justificado, más allá de los propios estándares formales del derecho (véase Bulygin, 2004, pp. 23-26). También se asocia a una visión particular del positivismo jurídico como ausencia de conexión conceptual entre el derecho y la moral (Guastini, 2016, p. 39). Desde la perspectiva escéptica, el objeto de la interpretación no son las comunicaciones intencionales de una autoridad que se pretende legítima, ni el mejor sentido de la práctica jurídica que pueda identificarse de manera constructiva, sino la propia atribución de sentido a los textos normativos. Es obvio que, en dicha atribución, la actividad del intérprete estará con frecuencia orientada por sentimientos de justicia, preferencias morales, ideologías políticas y juicios de valor. Aquí encontramos una fuente inevitable de indeterminación y equivocidad, pero no un fundamento ni un límite normativo de la interpretación (Guastini, 2016, p. 338) 15 .
Tomando la moral como paradigma de la normatividad robusta, la concepción intencional ubica en la autoridad del legislador (si es cierta su pretensión de legitimidad moral) la función prevalente de establecer, con carácter general, los criterios de valoración institucional que determinan las calificaciones normativas relevantes. Esto supone que la interpretación, cuando resulta necesaria para determinar dicho criterio, es una obligación moral para algunas personas: quienes respetan al derecho, y desempeñan un rol contributivo en su conocimiento y aplicación, deben interpretarlo (según la intención autoritativa de su creador) si las exigencias de la práctica jurídica así lo imponen.
Se trata de una obligación moral peculiar puesto que su contenido es la necesidad de la realización de acciones, en función del rol de participante en una práctica articulada en torno a un sistema normativo artificial; su objeto es identificar reglas, derechos y obligaciones que, por derivar de enunciados sociales, tienen un valor débil o formal. La existencia de una obligación moral de interpretar (para algunas personas) no cambia la naturaleza sui generis de la obligación jurídica. El intérprete del derecho está en la misma posición de alguien que, por razones morales, tuviera la obligación de jugar un juego, vestirse de modo acorde con la etiqueta o cumplir con las reglas de cualquier otro sistema formal: para establecer su contenido puede verse obligado moralmente a interpretar sus reglas (en tanto estas se enuncien en textos normativos).
En tanto lo que origina la obligación de interpretar los enunciados legislativos es la aceptación de la autoridad de su creador y la circunstancia de encontrarse en una situación normativa que implica la contribución a su conocimiento, aplicación o desarrollo, se requiere del intérprete que dé cuenta de su contenido comunicativo (entendido como un ideal de corrección de acciones determinadas). Esta necesidad delimita el marco de lo que cuenta como acciones interpretativas. La mera lectura de un texto que contenga enunciados de las fuentes sociales del derecho no es, en sí misma, una interpretación jurídica. La lectura podría realizarse por propósitos artísticos, históricos u de otro tipo, cuyos parámetros de éxito son muy diferentes.
V. La moral de la interpretación
Si la interpretación es para algunas personas, una obligación moral: ¿a qué moral estamos haciendo referencia?
Raz plantea un vínculo entre el carácter convencional de la moral y la naturaleza interpretativa del derecho. Esta se basa en que las diversas sociedades tienen criterios prevalentes, en función de tiempo y lugar, sobre la aceptabilidad de las conductas de sus miembros, que resultan determinantes en cuanto a las condiciones del respeto al derecho de las fuentes sociales.
En tanto la moral es (en parte) convencional, está sujeta a cambios radicales que no son predecibles, lo que impide una teoría general acerca de lo que hace buena o mala una interpretación. Raz afirma que esta convencionalidad es compatible con el objetivismo moral 16 . Sin embargo, rechaza la relevancia, para la comprensión conceptual del derecho y el rol de la interpretación en su identificación, de las que denomina “teorías operacionales de la moral”, como las ejemplificadas por Kant y el utilitarismo. Considera que dichas teorías, en cuanto pretenden desarrollar un conjunto de principios aplicables a todas las situaciones, soslayan la diversidad de la experiencia moral y la complejidad del razonamiento práctico (Raz, 2009, pp. 118-120).
La asociación entre la moral convencional y la interpretación está ligada a la idea raziana de que una intención mínima del legislador es la única relevante para la creación del derecho: si el legislador conoce las convenciones interpretativas imperantes y, portanto, se basa en ellas, entonces crea siempre el derecho que pretende crear. Por tanto, el requisito de intencionalidad en la ley se limita a que el legislador pueda establecerla de modo acorde con las convenciones vigentes. Este rasgo conceptual no implica, para Raz, ningún método particular para la comprensión del derecho y es satisfecho de manera virtualmente universal por cualquier instancia de legislación (Raz, 2009, pp. 284) 17 . Tomando en cuenta esta intención mínima, el único presupuesto es que las convenciones interpretativas prevalentes en la práctica jurídica se forman de acuerdo con la moral positiva vigente, esto es, con las creencias socialmente impuestas sobre el bien y la corrección de las conductas.
El problema de la intención mínima es que no da cuenta de cómo la actividad legislativa es un ejercicio de agencia y está ligada a requisitos de razonabilidad; por ello, su cabal comprensión requiere considerar el modo en que cada ley pretendió modificar el derecho para resolver un cierto problema específico. La confianza en que la legislatura actuará respondiendo a razones sobre el bien común permite, a ojos de los miembros de una comunidad, entender las normas establecidas por ella como opciones coherentes que suministran razones para la acción. Si legislar es cambiar el derecho respondiendo a razones, entonces su propósito no puede reducirse al mero hecho de adoptar textos que tengan un efecto jurídico (Ekins, 2012, p. 115).
La idea de que hay un componente de carácter convencional en la moral puede, en parte, dar cuenta del tipo de interpretación específica que requiere el derecho. Dado que existen parámetros sociales que determinan lo que se considera correcto e incorrecto en una sociedad, es razonable concluir que la autoridad jurídica estará, en general, legitimada en función de ellos y, por tanto, el hecho de que haya tenido la intención de establecer un criterio de acción será, para algunos (quizás la mayoría de los) agentes, una razón normativa para identificarlo y expresarlo tal cual es.
La creencia de que la actividad legislativa se realizará como respuesta a razones requiere, sin embargo, un compromiso diferente del que puede sustentar la moral positiva, con la comprensión de la interpretación como una práctica colaborativa. Lo que cuenta como “buenas razones” para modificar el derecho debe ser aceptable, aunque no necesariamente compartible, para todos los agentes involucrados en la práctica. Este requisito no puede ser satisfecho en exclusiva por la moral convencional, que proporciona criterios válidos por su origen (la opinión social prevalente sobre el bien y el mal) pero no concluyentes desde el punto de vista de cada agente y las exigencias normativas de sus acciones, en la perspectiva de la primera persona.
En lo que sigue voy a argumentar que la moral crítica es el parámetro evaluativo que puede dar cuenta de la obligación de interpretar el derecho (aunque esto no supone negar el componente social de la moral) y que la defensa de esa tesis no requiere el auxilio de una “teoría operacional”, sino de una intermedia o de alcance más modesto, que permita justificar el vínculo normativo entre los diversos roles que hacen posible la práctica jurídica. Pero antes quiero profundizar sobre las insuficiencias de la convencionalidad para sustentar los juicios morales y hacer referencia a cómo el propio Raz argumenta sobre el punto, cuando discute la posibilidad de tomar a la moral como una práctica social interpretativa.
La relación entre la moral y las prácticas sociales es innegable. Las convenciones son relevantes para los juicios morales en cuanto dan forma a nuestras creencias, motivándonos a actuar de determinadas maneras a través de mecanismos como la ejemplificación de lo que se considera aceptable y la presión social para la conformidad con lo establecido. Las normas impuestas por práctica sociales pretenden establecer criterios, independientes de nuestros deseos, sobre cómo debemos tratar a otras personas (Walden, 2017, pp. 418-419). Por ende, no es de extrañar que la dimensión social se pueda proponer como parte de la explicación de la naturaleza de las razones y los hechos morales, así como de la justificación de las demandas que representa la moralidad.
Sin embargo, esta dimensión social no puede funcionar como una explicación completa de la fuerza normativa de los juicios morales y de la clase especial de autoridad que atribuimos a la moral. No es posible dar por sentado que los hechos sociales que permiten identificar la existencia de la moral en una comunidad son idénticos a los que determinan si los juicios morales son verdaderos o correctos (Toh, 2021, pp. 565-567).
En particular, una de las características típicas que atribuimos a los juicios morales, la objetividad, implica una cierta distancia de las prácticas sociales, en tanto la verdad de dichos juicios debería ser justificada con independencia de las diversas opiniones particulares. Esto requiere presuponer una única moralidad como el ámbito donde, a través de la argumentación (en condiciones adecuadas de reflexión), podríamos descubrir una convergencia profunda en las razones que compartimos (Smith, 1994, p. 202). Hay una forma fuerte de entender esta aspiración, apelando a una universalidad de la moral como un aspecto de la realidad que trasciende toda circunstancia individual. Una interpretación más débil se basa en la posibilidad de que la moral, como un sistema normativo dependiente de nuestros compromisos evaluativos profundos, pueda ser aplicada universalmente porque todos podríamos acordar que tenemos razones para aceptar sus requerimientos (Ash, 2022, p. 29).
Una defensa de la objetividad débil es la ensayada por Walzer, quien concibe la moral como aquella práctica interpretativa que posibilita la crítica social. Para este autor, la moral no puede ser entendida como un conjunto invariable de reglas o principios, en tanto se trata de un fenómeno socialmente construido, histórico y sujeto a interpretación. Los valores morales están imbricados en prácticas e instituciones sociales y se encuentran, de modo inevitable, moldeados por factores culturales y políticos. Por ello, la interpretación moral consiste en analizar estos valores y sus significados a partir de las propias prácticas, desafiándolas (y abogando por su modificación o sustitución) cuando se constata que resultan opresivas o injustas. Por eso, para Walzer, cuando argumentamos moralmente nos remitimos a la “moralidad existente” que, como resultado de una larga historia de interpretaciones y reinterpretaciones, es susceptible de ser cuestionada desde múltiples perspectivas (Walzer, 1987, pp. 18-32).
Raz (1991) rechaza esta tesis, aunque concede que hay un sentido trivial en que la moral puede tomarse como interpretativa (en el que también podría serlo, por ejemplo, la física), en cuanto se expresa en un lenguaje que incluye argumentos y proposiciones. Lo que considera falso es que la moral sea interpretativa de manera distintiva, en el sentido en que sí lo es el derecho. Es cierto que la moral incluye entre sus argumentos cuestiones relativas al significado de las prácticas sociales, de las cuales podemos derivar criterios de corrección de conductas. Sin embargo, desde la visión raziana, el discurso moral no puede reducirse a la interpretación, en tanto incluye argumentos genuinamente evaluativos, que no dependen para su justificación de las normas sociales imperantes. El derecho, en cambio, y de acuerdo con la tesis fuerte de las fuentes sociales, reclama una identificación fáctica plena de su existencia y contenido. Esto lo hace el objeto de la interpretación, como actividad dirigida a determinar las intenciones de su creador.
Aunque Raz considera que la moral tiene un componente social, niega que pueda ser (de manera característica) interpretativa, por dos razones: (I) la interpretación moral no permite la crítica social, al menos en el grado en que Walzer la considera posible; (II) la interpretación es una actividad que solo tiene sentido cuando es concebida como intencional.
Con relación al primer punto, Raz plantea el siguiente dilema: si la totalidad de la moral es la “moral existente” (la moral social tal cual ha llegado a ser hoy a través de un proceso histórico de interpretaciones sucesivas), entonces la moral no puede cambiar. Y eso es obviamente falso: muchas creencias y prácticas morales son, a través del tiempo, rechazadas porque eran incorrectas y resultan sustituidas por otras. Este cambio solo es inteligible si la moral, como actividad argumentativa, no es idéntica a la moral existente o socialmente vigente. Por otra parte, en cualquier sociedad plural (y todavía más en diferentes sociedades) conviven distintas moralidades existentes. ¿Cuál de ellas sería el parámetro correcto para la crítica social? La elección del punto de vista adecuado para evaluar cualquier norma de alguna de las “morales existentes”, implica argumentar desde un lugar que no puede reducirse a “la moral existente” (Raz, 1991, pp. 339-400).
En lo relativo al segundo punto, Raz aduce que la intencionalidad es un requisito de la interpretación, en cuanto se trata de una actividad que no puede ser explicada solo en términos causales, al requerir un propósito determinado para su realización. Tomando esto en cuenta, atribuirle a la argumentación moral el propósito exclusivo de ser interpretativa de las prácticas sociales imperantes es malentender lo que hacen en realidad quienes argumentan. Cuando se afirma que la esclavitud o el sacrificio de inocentes resultan prácticas o instituciones injustificables moralmente, se suele querer decir bastante más que el hecho de que no resultan compatibles con la perspectiva histórica o cultural de nuestros propios valores. Por tanto, difícilmente algún agente acepte que está equivocado si se le demuestra que las prácticas que condena están imbricadas en una cierta moral existente y que se pueden legitimar desde su historia interpretativa. Una genuina pretensión de condena moral parece implicar que, si la moral social valida aquello que consideramos inaceptable, entonces peor para la moral social (Raz, 1991, pp. 403-404).
Al presentar las condiciones bajo las cuales el derecho es un objeto interpretativo, Raz ubica a la moral social como el dominio normativo relevante. Sin embargo, de acuerdo con sus propios argumentos contra la tesis de que la moral es (de modo distintivo) interpretativa, resulta que, para proveer razones válidas para todos los involucrados en una práctica colaborativa y para dar cuenta de actividades intencionales, la moral de la interpretación jurídica no puede reducirse a las prácticas sociales y los estándares de corrección que ellas proveen.
Hay que tener presente la necesidad de conexión moral entre (1) la posibilidad de que una autoridad cree derecho (realizando de modo exitoso su intención a través del establecimiento de un acto legislativo), (2) las convenciones interpretativas imperantes y (3) la obligación de interpretar. La autoridad requiere un tipo de colaboración específica para no fracasar en su intento: que los agentes se consideren obligados a interpretar sus enunciados normativos acudiendo a las convenciones que prevalecían al momento de la aprobación de la ley. Esa obligación no puede provenir exclusivamente de que la autoridad se legitime en la “moral existente” debido a que no toda la moral puede reducirse a una “moral existente”. Si en una sociedad hay diversos grupos que aceptan principios morales contrapuestos como fundamento de la legitimación de la autoridad política, no podemos identificar cuál de ellos sería la fuente de la obligatoriedad moral de la interpretación intencional.
Es razonable asumir que en cualquier sociedad plural contemporánea habrá varias “morales existentes” a las que podrían adherir los distintos agentes en posición de interpretar el derecho. Supongamos que la autoridad legislativa está respaldada por la moral convencional A, que no incluye ciertos contenidos, los cuales resultan, en cambio, asumidos como esenciales por la moral convencional B. ¿Por qué los agentes que endosan esta última moral deberían interpretar el derecho de acuerdo con las intenciones de la autoridad legislativa y no acudir a sus propios criterios sobre cómo debería ser, para que satisfaga los principios y valores que consideran fundamentales? Si la autoridad para legislar se basa en puras convenciones, cualquier agente autónomo deberá preguntarse, en cada caso, si tiene una razón concluyente para asumir la postura colaborativa con el legislador y acudir a sus intenciones a la hora de identificar el contenido de las leyes.
Por otra parte, si aceptamos que a la función interpretativa pura se añade, en múltiples ocasiones, la de corregir el derecho, la justificación de esta labor creativa, así como sus parámetros de éxito, requieren acudir a principios morales objetivos que van más allá de las normas y prácticas sociales imperantes. La apertura a consideraciones morales, con presencia especial en las cuestiones constitucionales, implica siempre el riesgo de que la función innovativa de los aplicadores haga colapsar el carácter excluyente de las razones jurídicas (véase Gaido, 2021, pp. 406-413). La corrección de un derecho que se respeta moralmente requiere un marco de valores compartidos (dentro del cual todos los agentes involucrados pueden responder a las mismas razones) que las convenciones sociales no pueden ofrecer por sí solas.
VI. Rule of law, reciprocidad e interpretación intencional
La moral de la interpretación tiene que ser al mismo tiempo social y crítica. ¿Cómo es esto posible? Puede concederse a Raz que la explicación no supone acudir a una teoría “operacional” de la ética normativa o la justicia. En cualquier sociedad plural habrá distintas visiones sobre los fundamentos últimos de la moral, los principios más abstractos de valoración de las conductas humanas y las exigencias que debe satisfacer una institucionalidad plenamente justa o bien ordenada. La autoridad de la legislatura debe poder ser reconocida y aceptada por personas que no tengan un acuerdo total sobre estas cuestiones. No es concebible que, para mostrar que el derecho legislado merece respeto moral, deba justificarse alguna variante del utilitarismo o de la ética kantiana. Es preciso encontrar una caracterización más robusta de la objetividad moral que aquella que la reduce a los estándares que derivan de las propias prácticas sociales, pero más débil que la que ofrecería una teoría completa de ética normativa o de justicia institucional.
Si nos preguntamos cuál es el presupuesto de las distintas teorías éticas (de primer orden) encontramos una demarcación común del dominio de la moral conformada por las razones normativas que subyacen a los deberes que tenemos hacia los otros. Las teorías de ética normativa se diferencian en la forma en que caracterizan esas razones (principio de utilidad, imperativo categórico, particularismo) así como en los modos en que amplían o no el dominio “mínimo” (incluyendo, por ejemplo, deberes del agente para consigo mismo) (Lutz y Case, 2023, pp. 9-11).
Una vía para caracterizar la moral que subyace a la interpretación, como conceptualización de este dominio “mínimo”, es la idea de punto de vista moral. Este se identifica con la perspectiva de la agencia práctica que toma en cuenta las implicaciones de las acciones, decisiones y creencias, considerando los intereses de los demás, así como un conjunto distintivo de principios y valores como la imparcialidad y la igualdad entre las personas (Nagel, 1979, p. 133).
El contraste más habitual del punto de vista moral es con el autointerés, donde el agente prioriza, a la hora de valorar las acciones, los resultados que den satisfacción a su propio bienestar y al de algunas personas, en función de consideraciones de parcialidad. Raz, sin embargo, cuestiona que esto sea lo que hace “especial” al punto de vista moral porque, en última instancia, todos los bienes dependen de la perspectiva del agente que valora. La única condición relevante para que algo sea bueno para un individuo es que este pueda involucrarse con el objeto en cuestión y obtener un provecho en la realización de lo que considera digno de valoración. Por ejemplo, consideramos bueno al arte en tanto tenemos capacidad de disfrutarlo, comprender sus méritos y darle sentido; por eso tenemos interés en su apreciación. En igual medida, podemos considerar bueno hacer tareas de voluntariado, incluyendo en nuestro interés el hecho de que ciertas personas sean beneficiadas. Es cierto que el beneficio que obtienen otras personas al ser ayudadas por nuestras acciones no es el mismo que nosotros perseguimos. Mientras que la acción que realizamos constituye un bien intrínseco para nosotros (su valor no es relacional), para el destinatario de la ayuda el bien es instrumental (su valor es relacional).
Pero la circunstancia de que podemos tener razones que toman en cuenta el interés de los otros, muestra que no tiene sentido contraponer, en un sentido significativo, el punto de vista moral con el del autointerés (Raz, 1999, pp. 264-268).
Estas observaciones de Raz son relevantes para la justificación de una obligación moral (más allá de lo convencional) de interpretar al derecho. Debemos partir de la caracterización más general posible del punto de vista práctico: el del agente que valora ciertas cosas como buenas, es decir, como acordes a sus intereses (entendidos de una forma amplia, que incluye consideraciones a favor de actuar en interés de otros). Luego, presentar un argumento sobre el valor que permita dar cuenta de las razones específicas de algunos agentes para interpretar el derecho según las intenciones de sus creadores. Y, finalmente, ofrecer una explicación de cómo, a partir de algún valor o valores comunes, se puede justificar una práctica que involucre personas y roles diferentes en su consecución.
Si lo que hace que las cosas sean buenas o malas es que las valoramos como tales, entonces la prioridad de la actitud de valorar puede considerarse constitutiva de la agencia práctica. Los valores son disposiciones para la acción que podemos justificar en términos de bienes para nosotros (las criaturas que valoramos) porque estaremos mejor si los alcanzamos, en tanto contribuyen a la promoción de nuestros intereses y al florecimiento de que somos capaces en función de nuestra naturaleza reflexiva y social (Korsgaard, 1996, p. 91). El conjunto de las cosas que valoramos constituye el punto de vista práctico, dentro del cual está comprendido el punto de vista moral (Street, 2010, pp. 379-380) 18 .
Entender la actitud de valorar como constitutiva del punto de vista práctico incide en la conceptualización de la moral que está presupuesta en la justificación de la actitud interpretativa. La obligación de interpretar solo puede surgir del conjunto de razones normativas aplicables a ciertos individuos, aquellos que valoran el derecho por su valor instrumental para la agencia moral y, por tanto, lo consideran digno de respeto 19 .
El hecho de que una práctica social se constituya en torno al valor del derecho, como guía de la conducta, es posible si consideramos la moral como un dominio (en parte) interpersonal. Se trata del nexo normativo entre individuos que identifican obligaciones originadas en el hecho básico de que habitan un mundo común con otros individuos. Al cuestionarnos el origen y el fundamento de ciertas obligaciones específicas, nos remitimos a un punto de vista deliberativo relacional que constriñe la agencia de los individuos en torno a reclamos recíprocos sobre lo que se deben unos a otros. Se trata de una caracterización intermedia del dominio moral ya que permite considerar un espacio común de razones, basado en el relacionamiento interpersonal, que da fuerza a algunas obligaciones directas (las basadas en las promesas son ejemplos paradigmáticos) pero no excluye la existencia de otras (las que tenemos con relación a todas las personas, sin ningún tipo de consideración relacional preexistente) (véase Wallace, 2019, pp. 12-23).
Lo que buscamos es un valor moral que unifique las actividades de múltiples agentes en torno a la práctica de dar forma al mundo social a través de normas creadas (de manera principal) por autoridades legislativas. En tanto resultado de las acciones humanas, el mundo social común es contingente y discutible. Los agentes morales (aquellos capaces de identificar razones morales y actuar por ellas) son responsables por estructurarlo de la mejor manera, a través de las instituciones que constituyen al derecho como realidad social. Las instituciones son siempre alterables en sentidos que cada agente podrá considerar correctos o incorrectos según aquellas razones que pueda identificar como las mejores disponibles.
La existencia de una legislatura implica que los demás participantes de la práctica han delegado (temporalmente) en un agente (colectivo) la identificación de las mejores razones para modificar o no el derecho vigente. Esa delegación no puede ser un cheque en blanco pues la responsabilidad moral es irrenunciable (no se puede renunciar a responder a razones). Por tanto, al tiempo que los agentes delegan la posibilidad de establecer el derecho en una legislatura, deben tener la expectativa de que esta cumplirá con aquellas condiciones morales fundamentales que, aun en la discrepancia con algunas de sus creaciones concretas, permitan considerar su actuar como respondiendo a las razones compartidas por todos los agentes de la práctica.
Existen requisitos morales de las instituciones que son paradigmáticos como condición del ejercicio de la agencia moral autónoma. En tal sentido, el rule of law 20 ,en su versión sustantiva, expresa el ideal de una moral interna a la práctica jurídica, que hace posibles diversos roles colaborativos entre agentes autónomos y que, a su vez está condicionada por una moral externa, que da valor a la práctica en función de los fines que posibilita.
El rule of law es el ideal de que la conducta humana sea gobernada de acuerdo con reglas preestablecidas e identificables para sus destinatarios, lo que supone que la legislación debe cumplir con ciertos estándares como la claridad, la coherencia, la publicidad y la posibilidad real de cumplimiento (Fuller, 1964). Se suele caracterizar como un valor formal, cuyo beneficio es la evitación de la arbitrariedad en el manejo del gobierno y que, como tal, no garantiza que el sistema jurídico cumpla con valores sustantivos como la justicia o la democracia (Raz, 1979, p. 212). Sin embargo, no se trata de un valor puramente instrumental, sino que puede ser considerado también intrínseco o no relacional, en la medida que su sola aceptación provee una dimensión sustantiva de justicia: el gobernante que adhiera de manera disciplinada al rule of law, con toda probabilidad, causará menos daño que aquél que elija no regirse por ese ideal (Finnis, 2011, p. 274). En igualdad de otras condiciones, será más justo aquel sistema jurídico en que sus autoridades se autolimiten siguiendo el rule of law.
Ya desde la caracterización formal, el rule of law se conecta con exigencias morales sustanciales, en tanto puede considerarse una virtud del orden jurídico, cuyo valor deriva del respeto a la autonomía racional de los seres humanos; su realización efectiva protege de interferencias arbitrarias la libertad negativa y tiende a promover un amplio conjunto de derechos humanos, entre ellos la participación democrática (Tasioulas, 2020, pp. 125-127).
Como observa Gardner, solo tiene sentido asumir al rule of law como una moralidad interna del derecho (en términos de Fuller) en tanto moral del cómo y no del por qué. Si no existiera una moral externa aplicable al derecho, nada digno de estima permitiría este. La posibilidad de que podamos cumplir con fines humanos valiosos (los verdaderos propósitos del derecho) hace que valga la pena sujetar la conducta humana a un marco de reglas especiales y da sentido al valor de la legalidad (Gardner, 2012, p. 206).
De acuerdo con visiones más sustanciales, el rule of law opera como un mecanismo para que las personas puedan ser, de manera efectiva, agentes prácticos, al disponer de acceso a las razones por las cuales se regula su comportamiento. La posibilidad de que las normas jurídicas sean razones para la acción se origina en la propiedad que comparten, en cuanto a conectarse con bienes humanos que podemos identificar racionalmente (Rodríguez-Blanco, 2018, p. 226). Por lo tanto, la sujeción de los participantes de la práctica jurídica al ideal del rule of law requiere una unidad de propósito moral y un conjunto de valores destinados a ser realizados por la práctica, más allá de los fines particulares de los distintos agentes.
En ese sentido, Rawls argumenta que el rule of law opera como un requisito fundamental de un ideal de justicia que incluye dos dimensiones constitutivas. La primera es la igualdad de libertades básicas, que debe ser satisfecha por completo antes de que podamos pasar a discutir sobre la segunda, referida a la estructura socioeconómica. Las libertades básicas han de ser consideradas esencias constitucionales, sean explicitadas o no en una constitución escrita. Respetando estas esencias constitucionales, la legislación democrática constituye la fuente normativa primaria de realización del mundo social y los jueces deben aplicar los criterios legislativos de buena fe, sin distorsionarlos por la interpretación (Rawls, 1971, p. 235). Desde esta óptica, el rule of law es un valor moral institucional, que hace a la justicia como regularidad inescindible de los principios de justicia sustantiva a cuya realización contribuye. La responsabilidad de cada individuo, como agente moral autónomo, por el mundo social común solo puede ser realizada en un orden jurídico basado en una creación legislativa que responda a las decisiones de los ciudadanos y una aplicación judicial que responda a los criterios establecidos por los legisladores (Marquisio Aguirre, 2023, pp. 130-132).
La distinción conceptual entre rule by law y rule of law también ha sido invocada para acentuar el valor sustantivo de este último. Por rule by law se entiende la exigencia de que el poder político sea ejercitado a través de la legislación, como mecanismo legítimo de control de las acciones de los ciudadanos, por lo que es compatible con un ejercicio despótico del gobierno. Por su parte, el rule of law implica que la expresión legislativa de la autoridad se haga en cumplimiento efectivo de un ideal de control del poder de los gobernantes. La relevancia de la distinción no radica tanto en los requisitos institucionales que imponen ambos (pues ya el rule by law determina que los gobernantes deban aceptar restricciones formales en la expresión legislativa de su voluntad) como en el modo en que el rule of law permite entender al derecho como una práctica colaborativa entre distintos participantes, en cuanto genera expectativas recíprocas para gobernantes y gobernados (Waldron, 2023).
Así, tenemos distintos grados en la realización de un ideal de sujeción del poder político a límites jurídicos, donde el rule of law requiere la bidireccionalidad de la obligación jurídica y la mutua subordinación de todos los participantes a las exigencias de la legalidad (Rundle, 2022, pp. 7-9). Si la virtud cívica del rule by law se constituye en la mutua acomodación entre individuos que se ven como iguales en cuanto a la necesidad del cumplimiento de la ley, la virtud constituyente del rule of law es la autonomía de quienes extienden esa igualdad a la voluntad de participar en la legislación y aplicación del derecho. Así, el rule of law posibilita que el derecho constituya un esquema regulativo de foro interno, es decir, que proporcione a los agentes razones genuinas (pro tanto) para participar en sus instituciones y asumir sus reglas como compromisos normativos propios (Railton, 2019, pp. 19-21).
Los agentes morales que se comprometen con la práctica jurídica aceptan el valor de la legalidad porque, aunque discrepan en múltiples cuestiones sobre cómo debería configurarse, a través de las instituciones, el mundo social, adhieren a ciertos valores y bienes básicos que constituyen presupuestos morales de la creación de derecho y, por ende, de su interpretación. Esto implica el compromiso de colaborar unos con otros, asumiendo roles diferentes que suponen obligaciones directas de las cuales son responsables de manera recíproca: legisladores, jueces, administradores, doctrinarios.
Una de estas obligaciones es interpretar el derecho de acuerdo con las intenciones autoritativas de sus creadores. Esta obligación tiene un componente de moral social, por cuanto se adopta en un marco constituido por prácticas sociales e institucionales vigentes, en las cuales el intérprete ha asumido un determinado rol. Pero también implica la apertura a la moral “externa” (crítica), dado que las razones por las cuales los participantes aceptan desempeñar ese rol remiten a los fundamentos universales del rule of law: libertades básicas garantizadas en forma recíproca; reconocimiento de la responsabilidad de los agentes por estructurar, respondiendo a razones, al mundo social compartido; atención a los bienes humanos que hacen a la inteligibilidad de las razones jurídicas; y, por tanto, participación común en la creación e imposición del derecho.
El propósito de la legislación es la modificación del derecho respondiendo a razones que refieren al bien común. A estas mismas razones responden los intérpretes que, bajo el ideal del rule of law, se encuentran en una relación de reciprocidad con la legislatura. La autorización para modificar el derecho y la obligación de acudir a las intenciones del legislativo tienen como presupuestos comunes: (I) el cumplimiento de los requisitos de moral externa del sistema y (II) que quienes estén en desacuerdo con el estado actual de las regulaciones dispongan de mecanismos institucionales para intentar que sus puntos de vista sobre las mejores razones puedan prevalecer en el futuro.
El impacto del argumento democrático, que suele invocarse tanto por el textualismo como por el intencionalismo (Greenberg, 2021), tiene sentido a favor de este último, una vez que se recuerda que la configuración del mundo social es esencialmente discutible y que, por tanto, cada persona debería tener igual posibilidad de impacto e influencia para lograr su modificación (igualdad política), a través de procedimientos institucionales aptos para ello. Bajo condiciones democráticas bien establecidas, la legislatura representa la autoridad legítima para dar forma al mundo social, modificando el derecho, hasta que sea sustituida por otra legislatura, según las opciones electorales de cada momento. Y, de acuerdo con el valor de reciprocidad que hace posible el rule of law, los intérpretes tienen el deber de acudir a las intenciones legislativas para comprender el sentido en que (en el actual estado de cosas) el derecho pretendió ser establecido.
Considerar al valor del rule of law -junto con los propósitos morales externos que este posibilitacomo el fundamento de la obligación de interpretar, permite dar cuenta de las razones de múltiples agentes que se relacionan entre sí, a partir de roles interdependientes, que convergen en la necesidad de identificar el derecho según las intenciones de sus creadores. El rol de la autoridad legislativa, sobre la base de la legitimidad moral que implica actuar de modo acorde con los fundamentos del rule of law, es establecer las reglas jurídicas, modificando el estatus normativo de las conductas, como respuesta a las que considera las mejores razones. Si la autoridad cumple de manera adecuada con este rol en la realización del rule of law, su actuación constituye la base de la aceptación de su valor por los demás participantes, a partir de la cual estos asumen sus roles específicos.
VII. Conclusiones
Considerando los propósitos específicos de una autoridad legislativa y el origen de la actitud interpretativa en las instancias concretas de comunicación de sus enunciados normativos, la creación e interpretación del derecho legislado deben ser entendidas como actividades que forman parte de una misma práctica colaborativa. En este trabajo se ha mostrado que ciertos agentes, cuyas posturas están unificadas por el ideal del rule of law, tienen razones morales para involucrarse en dicha colaboración. Estas razones refieren a la moral externa (crítica), que posibilita entender al rule of law (en su versión sustantiva) como una moral interna de la práctica jurídica, que conecta las normas del derecho con fines valiosos. Mientras el orden jurídico cumpla con los requisitos mínimos de justicia, desde el punto de la agencia moral autónoma, y las autoridades legislativas satisfagan la expectativa de que legislarán respondiendo a razones compartidas, relativas a la estructuración del mundo social común, existe, para los involucrados en la práctica jurídica, la obligación moral de identificar el contenido del derecho legislado acudiendo a las intenciones de sus creadores.
Agradecimientos
Quiero agradecer al equipo editorial y a dos árbitros anónimos, por las valiosas observaciones y sugerencias que permitieron mejorar el manuscrito.
Referencias bibliográficas
Alexander, Larry y Prakash, Saikrishna, 2004: “Is That English You’re Speaking? Why Intention Free Interpretation is an Impossibility”, San Diego Law Review, 41, pp. 967-996.
Anderson, Bruce y Shute, Michael, 2018: “Identifying “Purely” Interpretative Issues and Activities”, en Novak, Marko y Strahovnik, Vojko (eds.), Modern Legal Interpretation: Legalism or Beyond. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, pp. 5-17.
Araya Vega, Eval, 2007: “Tópicos fundamentales propuestos en la teoría del significado de Grice: notas sobre la intención significante”, Inter Sedes, 8, pp. 145-157.
Asgeirsson, Hrafn, 2020: The Nature and Value of Vagueness in the Law, Oxford, Hart Publishing.
Ash, Steve, 2022: Explaining Morality. Critical Realism and Moral Questions, London, Routledge.
Berman, Mitchell, 2019: “Of Law and Other Artificial Normative Systems”, en Plunkett, David, Shapiro, Scott y Toh, Kevin (eds.), New Dimensions of Normativity. Essays on Metaethics and Jurisprudence, Oxford, Oxford University Press, pp. 137-164.
Bix, Brian, 2018: “Obligations from Artifacts”, en Burazin, Luka, Himma, Kennneth y Roversi, Corrado (eds.), Law as an Artifact, Oxford, Oxford University Press, pp. 163-176.
____________, 2021: “Some Heretical Thoughts on Legal Normativity”, en Bertea, Stefano (ed.), Contemporary Perspectives on Legal Obligation, London, Routledge, pp. 68-81.
Blackford, Russell, 2016: The Mystery of Moral Authority, London, Palgrave Macmillan.
Bratman, Michael, 1993: “Shared Intentions”, Ethics, 104(1), pp. 97-113.
Bulygin, Eugenio, 2004: “¿Está (parte de) la filosofía del derecho basada en un error?”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 27, pp. 15-26.
Celano, Bruno, 2022: El gobierno de las leyes. Ensayos sobre el Rule of Law, Madrid, Marcial Pons.
Dworkin, Ronald, 1986: Law’s Empire, Cambridge, Mass., Harvard Belknap Press.
____________, 2011: Justice for Hedgehogs, Cambridge, Mass., Harvard Belknap Press.
Ehrenberg, Kenneth, 2018: “Law as an Institution, an Artifact, and a Practice”, en Burazin, Luka, Himma, Kennneth y Roversi Corrado (eds.), Law as an Artifact, Oxford, Oxford University Press, pp. 177-191.
Ekins, Richard, 2012: The Nature of Legislative Intent, Oxford, Oxford University Press.
Enoch, David, 2019: “Is General Jurisprudence Interesting?”, en Plunkett, David, Shapiro, Scott y Toh, Kevin (eds.), New Dimensiones of Normativity. Essays on Metaethics and Jurisprudence, Oxford, Oxford University Press, pp. 65-86.
Finnis, John, 1992: “Natural Law and Legal Reasoning”, en George, Robert (ed.), Natural Law Theory. Contemporary Essays, Oxford, Oxford University Press, pp. 134-157.
____________, 2011: Natural Law and Natural Rights. Second Edition, Oxford, Oxford University Press.
Fish, Stanley, 2005: “There Is No Textualist Position”, San Diego Law Review, 42, pp. 629-650.
Fuller, Lon, 1964: The Morality of Law, New Haven, Yale University Press.
Gaido, Paula, 2021: “Between Authority and Interpretation: The Scope of Morality in Raz’s Account of Law”, en Fabra Zamora, Jorge Luis y Villa Rosas, Gonzalo (eds.), Conceptual Jurisprudence, Cham, Springer, pp. 397-421.
Gardner, John, 2012: Law as a Leap of Faith. Essays on Law in General, Oxford, Oxford University Press.
Greenberg, Mark, 2004: “How Facts Make Law”, Legal Theory, 10, pp. 157-198.
____________, 2014: “The Moral Impact Theory of Law”, Yale Law Journal, 123, pp. 1288-1342.
____________, 2020: “Natural Law Colloquium. Legal Interpretation and Natural Law”, Fordham Law Review, 89, pp. 109-144.
2021: “Legal Interpretation”, en Zalta, Edward y Nodelman, Uri (eds.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL= https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/legal-interpretation/.
Grice, Paul, 1992: Studies in the Way of Words, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
Guastini, Riccardo, 2014: Interpretar y argumentar, trad. Silvina Álvarez, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
____________, 2016: La sintaxis del derecho, trad. Álvaro Núñez Vaquero, Madrid, Marcial Pons.
Hershovitz, Scott, 2015: “The End of Jurisprudence”, Yale Law Journal, 124(4), pp. 1160-1204.
Himma, Kenneth, 2018: “The Problems of Legal Normativity and Legal Obligation”, en Himma, Kenneth, Jovanović, Miodrag y Spaić, Bojan (eds.), Unpacking Normativity: Conceptual, Normative, and Descriptive Issues, Oxford, Hart Publishing, pp. 55-76.
Hussain, Waheed, 2018: “The Common Good”, en Zalta, Edward y Nodelman, Uri (eds.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL= https://plato.stanford. edu/archives/spr2018/entries/common-good/.
Korsgaard, Christine, 1996: The Sources of Normativity, Cambridge, Cambridge University Press.
____________, 2009: Self-Constitution: Agency, Identity, and Integrity, Oxford, Oxford University Press.
Laporta, Francisco, 2007: El imperio de la ley. Una visión actual, Madrid, Trotta.
List, Christian y Pettit, Philip, 2011: Group Agency. The Possibility, Design, and Status of Corporate Agents, Oxford, Oxford University Press.
Lutz, Matt y Case, Spencer, 2023: Is Morality Real? A Debate, London, Routledge.
Manning, John F., 2001: “Textualism and the Equity of the Statute”, Columbia Law Review, 101(1), pp. 1-127.
McPherson, Tristram, 2011: “Against Quietist Normative Realism”, Philosophical Studies, 154, pp. 223-240.
Marmor, Andrei, 2014: The Language of Law, Oxford, Oxford University Press.
____________, 2018: “Norms, Reasons, and the Law”, en Himma, Kenneth, Jovanović, Miodrag y Spaić, Bojan (eds.), Unpacking Normativity: Conceptual, Normative, and Descriptive Issues, Oxford, Hart Publishing, pp. 95-118.
Marquisio Aguirre, Ricardo, 2021: “La normatividad como objeto: doctrina, teoría, metateoría”, Revista Anuario del ďrea Socio-Jurídica, 13(1), pp. 29-49.
____________, 2023: “La autonomía moral y el imperio de la ley: una conexión constitutiva”, Revista Anuario del ďrea Socio-Jurídica, 15(2), pp. 120-142.
Muffato, Nicola, 2015: “Normatividad del Derecho”, en Fabra Zamora, Jorge Luís y Rodríguez Blanco, Verónica (eds.), Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, vol. 2. Ciudad de México, UNAM, pp. 1147-1175.
Nagel, Thomas, 1979: Mortal Questions, Cambridge, Cambridge University Press.
____________, 1986: The View From Nowhere, Oxford, Oxford University Press.
Núñez Vaquero, Álvaro 2014: “Dogmática Jurídica”, Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 6, pp. 245-260.
Paakunainen, Hille, 2017: “Normativity and Agency”, en McPherson, Tristram y Plunkett, David (eds.), The Routledge Handbook of Metaethics, London, Routledge, pp. 402-416.
Parfit, Derek, 2011: On What Matters. Volume One, Oxford, Oxford University Press.
Perry, Stephen, 2013: “Political Authority and Political Obligation”, en Green, Leslie y Leiter, Brian (eds.), Oxford Studies in Philosophy of Law, vol. 2, Oxford, Oxford University Press, pp. 1-74.
Plunkett, David, 2019: “Robust Normativity, Morality and Legal Positivism”, en Plunkett, David, Shapiro, Scott y Toh, Kevin (eds.), New Dimensions of Normativity. Essays on Metaethics and Jurisprudence, Oxford, Oxford University Press, pp. 105-136.
Plunkett, David y Shapiro, Scott, 2017: “Law, Morality, and Everything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry”, Ethics, 128, pp. 37-68.
Poggi, Francesca, 2016: “Grice, the Law and the Linguistic Special Case Thesis”, en Capone, Alessandro y Poggi, Francesca (eds.), Pragmatics and Law: Philosophical Perspectives, Cham, Springer, pp. 231-248.
Poggi, Francesca, 2020: Il modello conversazionale. Sulla differenza tra comprensione ordinaria e interpretazione giuridica, Pisa, ETS.
Railton, Peter, 2019: “‘We’ll see you in court!’: The Rule of Law as an Explanatory and Normative Kind”, en Plunkett, David, Shapiro, Scott y Toh, Kevin (eds.), New Dimensions of Normativity. Essays on Metaethics and Jurisprudence, Oxford, Oxford University Press, pp. 1-22.
Rawls, John, 1971: A Theory of Justice, Cambridge, Mass., Harvard Belknap Press.
Raz, Joseph, 1979: The Authority of Law. Essays on Law and Morality, Oxford, Oxford University Press.
____________, 1988: The Morality of Freedom, Oxford, Clarendon Press.
____________, 1991: “Morality as Interpretation. Interpretation and Social Criticism, by Michael Walzer”, Ethics, 101(2), pp. 392-405.
____________, 1999: Engaging Reason. On the Peory of Value and Action, Oxford, Oxford University Press.
____________, 2009: Between Authority and Interpretation, Oxford, Oxford University Press.
Redondo, María Cristina, 1996: La noción de razón para la acción en el análisis jurídico, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
____________, 2005: “Razones y Normas”, Discusiones, 5, pp. 29-66.
Rodriguez-Blanco, Verónica, 2018: “What Makes a Transnational Rule of Law? Understanding the Logos and Values of Human Action in Transnational Law”, en Himma, Kenneth, Jovanović, Miodrag y Spaić, Bojan (eds.), Unpacking Normativity: Conceptual, Normative, and Descriptive Issues, Oxford, Hart Publishing, pp. 209-226.
Roversi, Corrado, 2018: “On the Artifactual —and Natural— Character of Legal Institutions”, en Burazin, Luka, Himma, Kennneth y Roversi, Corrado (eds.), Law as an Artifact, Oxford, Oxford University Press, pp. 89-111.
Rundle, Kristen, 2022: Revisiting the Rule of Law, Cambridge, Cambridge University Press.
Searle, John, 2010: Making the Social World. The Structure of Human Civilization, Oxford, Oxford University Press.
Shapiro, Scott, 2011: Legality, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
Skoczeń, Izabella, 2019: Implicatures within Legal Language, Cham, Springer.
Smith, Michael, 1994: The Moral Problem, Malden, Blackwell.
____________, 2018: “Constitutivism”, en McPherson, Tristam y Plunkett, David (eds.),The Routledge Handbook of Metaethics, London, Routledge, pp. 371-384.
Stavropoulos, Nicos, 2012: “Obligations, Interpretativism and the Legal Point of View”, en Marmor, Andrei (ed.), The Routledge Companion to Philosophy of Law, London, Routledge, pp. 76-92.
Street, Sharon, 2010: “What is Constructivism in Ethics and Metaethics?”, Philosophy Compass, 5, pp. 363-384.
Tasioulas, John, 2020: “The Rule of Law”, en Tasioulas, John (ed.), The Cambridge Companion to the Philosophy of Law, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 117-134.
Toh, Kevin, 2021: “Legal Positivism and Meta-Ethics”, en Spaak, Torben y Mindus, Patricia (eds.), The Cambridge Companion to Legal Positivism, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 561-584.
von der Pfordten, Dietmar, 2021: Legal Obligation as Practical Necessity by Law, en Bertea, Stefano (ed.), Contemporary Perspectives on Legal Obligation, London, Routledge, pp. 34-53.
Walden, Kenneth, 2017: “Mores and Morals: Metaethics and the Social World”, en McPherson, Tristam y Plunkett, David (eds.), The Routledge Handbook of Metaethics, London, Routledge, pp. 417-430.
Waldron, Jeremy, 1999: Law and Disagreement, Oxford, Oxford University Press.
____________, 2023: “The Rule of Law”, en Zalta, Edward y Nodelman, Uri (eds.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL= https://plato.stanford.edu/archives/fall2023/entries/rule-of-law/.
Wallace, R. Jay, 2019: The Moral Nexus, Princeton, Princeton University Press.
Walzer, Michael, 1987. Interpretation and Social Criticism, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
Wedgwood, Ralph, 2108: “The Unity of Normativity”, en Star, Daniel (ed.), The Oxford Handbook of Reasons and Normativity, Oxford, Oxford University Press, pp. 2345.
Williams, Bernard, 1976: Morality. An Introduction to Ethics, Cambridge, Cambridge University Press.
Zambrano, Pilar, 2021: “Comprender o interpretar el derecho. El convencionalismo semántico en su laberinto”, Revista Chilena de Derecho, 48(3), pp. 131-154.
Notas
1 Sigo aquí la distinción analítica entre enunciados normativos (disposiciones), como objeto de la interpretación, y normas (contenido de los enunciados normativos), como su resultado. Esto no hace referencia a dos categorías ontológicas diferentes sino a que la norma es la disposición interpretada (Guastini, 2014, pp. 77-79). Tomar en cuenta esta distinción no implica, sin embargo, la asunción de una concepción escéptica pues es compatible con la existencia de criterios objetivos de corrección de las interpretaciones. Y, también, con que la acción de interpretar se oriente a la búsqueda de un criterio “ideal” de conducta, como un contenido expresado en los enunciados normativos, considerados como actos de habla (Asgeirsson, 2020, p. 27). Tampoco requiere avalar la omnipresencia de la actitud interpretativa en la práctica jurídica, dado que hay innumerables instancias de aplicación del derecho donde el contenido de los enunciados normativos es claro y la acción intencional de interpretar no resulta requerida (Marmor, 2014, p. 108).
2 La tesis es normativa porque no pretende explicar lo que, de hecho, hacen los intérpretes sino mostrar que su postura, como agentes involucrados en la práctica jurídica, presupone una obligación moral, con condiciones y alcance determinados. Como todo argumento, incluye supuestos: una concepción cognoscitiva moderada de la interpretación, una categorización del derecho como artefacto o realidad social construida y una metaética objetivista (aunque no absolutista ni necesariamente realista). Por tanto, queda fuera de mis propósitos (bajo las posibilidades que brinda el espacio de un artículo) discutir las concepciones iusrealistas o escépticas de la interpretación (que rechazan el cognoscitivismo y no tienen un propósito prescriptivo), las interpretativistas (que no conciben al derecho como un sistema normativo artificial y asumen la ubicuidad de la interpretación) y el escepticismo moral. El desarrollo se dirige a mostrar cómo, a la hora de interpretar los enunciados normativos de fuente legislativa: (1) el intencionalismo, en tanto concepción cognoscitiva, es preferible al textualismo; (2) la postura normativa del intérprete se caracteriza de la mejor manera como una obligación moral directa; (3) la moral positiva o convencional es insuficiente para dar cuenta de esa obligación; (4) la moral crítica, desde un enfoque constitutivista que se basa en el valor como nexo normativo del rule of law (entendido de manera sustantiva), puede justificarla.
3 La caracterización del derecho de las fuentes sociales como un artefacto implica que no puede concluirse, de su mera identificación, la existencia de una obligación moral de obedecerlo (véase Bix, 2018, pp. 164-166).
4 Sin embargo, aclara Ehrenberg, esta asimetría no legitima ninguna teoría interpretativa en particular; es consistente con teorías que ponen un fuerte énfasis en las intenciones de los creadores y también con aquellas que relativizan o ignoran dichas intenciones (Ehrenberg, 2018, p. 187).
5 En casos como este, el legislador se distancia públicamente del propósito de la legislatura y afirma ocupar su banca para realizar otros fines políticos, como dar notoriedad a determinada causa o ideología.
6 Francesca Poggi ha criticado la aplicación del modelo conversacional a la interpretación del derecho, abordando las múltiples dificultades que plantea la extensión del principio colaborativo de Grice a los contextos normativos en general y jurídicos en particular. Poggi acepta que el principio de colaboración puede -con muchos ajustesextenderse de los contextos asertivos a los normativos. Sin embargo, cuestiona su aplicación a la interpretación jurídica de textos autoritativos por la ausencia de una expectativa general de que las máximas de la conversación serán acatadas (Poggi, 2016; 2020, p. 330). La autora ofrece tres argumentos para ello: la naturaleza conflictiva de la práctica jurídica; la ausencia de una intención legislativa propiamente dicha; la opacidad del contexto de la futura interpretación, que siempre es indeterminado y, en consecuencia, debe ser reconstruido (Poggi, 2016, pp. 244-246). El argumento decisivo es el primero, ya que los demás son variantes o implicaciones de este (los intereses conflictivos de los legisladores a la hora de formar una intención conjunta y de los intérpretes al momento de reconstruir el contexto). Lo relevante aquí es que Poggi no pretende afirmar la imposibilidad conceptual de una interpretación intencional de la legislación, sino que, como una cuestión de hecho, la práctica jurídica no incluye una aceptación generalizada del principio de cooperación. Por tanto, como ella misma parece plantearlo, su análisis no afecta las propuestas normativas, según las cuales los jueces y otros intérpretes deberían seguir las máximas conversacionales, aunque de hecho no lo hagan (Poggi, 2016, p. 244). La propia autora propone un modelo normativo que sería válido para un tipo específico de interpretación intencional: la del derecho contractual. Allí, con base en la exigencia de la buena fe impuesta en general por los ordenamientos, argumenta sobre la existencia de un deber de las partes de interpretar colaborativamente, en función del interés común en el entendimiento mutuo, que de hecho puede ser derrotado por los intereses económicos conflictivos de los contratantes (Poggi, 2020, p. 346).
7 Este ideal de objetividad implica una actitud desinteresada, es decir, no estratégica, para identificar el contenido del derecho, lo que puede atribuirse, de modo paradigmático, a la función judicial, pues resulta inherente a sus condiciones de legitimidad y (aunque esto puede ser más discutible), también a la dogmática o doctrina. No es necesario, por supuesto, que las partes en un juicio asuman realmente esa actitud, pues los intereses que definen sus roles son estratégicos y adversariales. Sin embargo, necesitarán presentar sus pretensiones y argumentos presuponiendo un ideal de objetividad. Sería absurdo fundar una interpretación de los enunciados jurídicos en la propia conveniencia de que la norma que resuelve el caso sea X.
8 Aunque la distinción entre el derecho que es y el que debe ser es el lema central del positivismo jurídico, no es incompatible con el tipo de antipositivismo que postula la teoría del derecho natural, al menos en la versión de Finnis. Para dicho autor, el razonamiento jurídico se diferencia de la reflexión moral porque, en parte, es de tipo técnico, y requiere identificar estándares que son producto de decisiones humanas, que tienen como fin específico la resolución de disputas. El rol distintivo de la ley es establecer reglas y definir sus términos, con suficiente claridad como para hacer la mayoría de las disputas jurídicas “casos fáciles”, proporcionando a ciudadanos, jueces y abogados una especie de algoritmo para determinar los cursos de acción jurídicamente correctos e incorrectos (Finnis, 1992, p. 142). Lo típico del iusnaturalismo es que esa técnica o instrumento humano se concibe al servicio de un propósito moral definido, referido a la responsabilidad de las autoridades de asegurar a la comunidad ciertos bienes básicos, lo que hace relevantes las razones morales en cualquier instancia de decisión práctica.
9 Tal como se desprende de la nota anterior, aunque antipositivista por dar relevancia a los hechos morales en el concepto de derecho, la teoría del derecho natural es compatible con considerar los estándares producidos por las fuentes sociales como un sistema normativo débil.
10 Algunos autores defienden la tesis de que la mejor respuesta al problema de la normatividad del derecho es concebir la obligación jurídica como proveyendo exclusivamente razones prudenciales para la acción (véase Himma, 2018, p. 70). Pero esta explicación no da cuenta de por qué cada agente debería determinar el contenido de los enunciados normativos por razones distintas de sus propios intereses prudenciales. Por tanto, no per- mite caracterizar un rol interpretativo, que pueda considerarse colaborativo entre distintos agentes, en cuanto a la búsqueda de criterios objetivos de valoración de las conductas. Esto no elimina la posibilidad de una ampliación conceptual del rango de los intereses del agente hasta incluir consideraciones que impliquen valorar los intereses de otros. En este sentido, se puede considerar la relevancia moral de acciones que, aunque estén motivadas por algo que el propio agente valora, se orienten a la realización de cosas buenas con independencia de esta perspectiva (véase Williams, 1976, pp. 65-69). Esta ampliación del concepto de autointerés relativiza la dicotomía “prudencial/moral” en las razones para la acción. Esa es la postura de Raz, a la que se hace referencia en la sección VI de este trabajo.
11 Lo que no determina que las razones morales tengan que ser absolutas; basta que sean concluyentes con respecto a acciones específicas. Es característico del punto de vista moral, como una condición del cumplimiento de su rol de guía de la conducta en el contexto de requerimientos normativos de diversas fuentes, el reconocimiento de la necesidad de moderar sus propias demandas, conciliando las razones neutrales al agente, que favorecen el altruismo, con los requerimientos del propio interés y la parcialidad (Nagel, 1986, p. 159).
12 Esto no quiere decir que haya identificación conceptual o continuidad necesaria entre la interpretación y la decisión judicial. Hay casos donde los jueces no necesitan interpretar pues ya tienen certeza de lo que requiere el derecho. También puede ocurrir que los decisores se aparten de su propia interpretación y decidan modificar el derecho según sus convicciones morales o políticas (véase Bulygin, 2004, pp. 23-24).
13 La doctrina participa en la modelación de los hechos jurídicos, en tanto se ocupa no solo de la determinación del contenido de los enunciados de las fuentes sociales, sino también de la elaboración o construcción de normas nuevas. Esto supone tanto la sistematización, ordenación y conceptualización del derecho, como su adaptación a exigencias de justicia y la corrección de defectos lógicos o axiológicos (Núñez Vaquero, 2014, p. 248; Guastini, 2016, pp. 370-371). No obstante, la legitimación de la actividad dogmática o doctrinaria, como parte de una práctica jurídica comprometida con el valor de la objetividad, presupone la actitud de comprender y expresar el derecho que la autoridad legislativa quiso establecer, de modo fiel a los propósitos comunicativos de ella.
14 Esta postura supone una versión de la tesis de la unidad de la razón práctica según la cual, la moral, como sistema normativo robusto, debe proporcionar la justificación del derecho como sistema normativo formal. Se basa en que la relevancia práctica del derecho (que hace a su identificación a partir de hechos sociales) depende, en parte, de las razones normativas robustas que legitiman la autoridad política. Lo que implica que la delimitación conceptual de la naturaleza del derecho no es solo descriptiva, sino que está profundamente entrelazada con problemas sustantivos de filosofía moral y política (Plunkett, 2019, pp. 121-122). Es una versión débil ya que no requiere que las exigencias de la moral provean razones absolutas (véase nota 11). Si se toma como una tesis metaética, que impone un requisito de unidad sistemática a toda concepción normativa, resulta compatible con un razonamiento “fragmentado” donde diversas cuestiones prácticas encuentran su respuesta completa en los estándares de un sistema normativo artificial como el derecho. Un tipo de razonamiento según el cual, en una situación valorada por dichos estándares, puede estar justificado hacer algo diferente de aquello que lo estaría consideradas todas las circunstancias (véase Redondo, 1996, pp. 244-248). Si buscamos respuestas a preguntas sobre qué deberíamos hacer en sistemas normativos formales es porque encontramos en ellos la posibilidad de satisfacer propósitos que son moralmente valiosos o al menos no incompatibles con la moral. En la sección VI se retoma este punto.
15 Esto no impide, desde luego, que quienes sostienen el escepticismo tengan sus propias opiniones acerca de cómo debería ser la interpretación, solo que estas no están conectadas con presupuestos sobre la valoración moral del derecho. Un revisor anónimo me hizo notar la pertinencia de esta aclaración.
16 Raz no solo no adhiere al subjetivismo moral, sino que, en cuanto a su postura metaética, puede ser considerado un realista (véase Raz. 1999, pp. 179-181).
17 Si entendemos la tesis de la intención mínima como la prescripción, implicada por el valor moral que atribuimos al derecho, de identificar su contenido usando las convenciones interpretativas prevalentes al momento de la promulgación, esta tiene consecuencias en los métodos legítimos de interpretación. Como ha señalado Gaido, por un lado, se excluye al interpretativismo (la lectura moral del texto); por otro lado, la “construcción” del contexto de la interpretación requiere considerar solos los hechos relativos al momento en que ley fue aprobada. Asimismo, para asegurar una efectiva colaboración con el legislador a la hora de controlar el contenido de los enunciados normativos, solo resultan aceptables aquellas convenciones interpretativas que proveen por anticipados criterios para resolver sus inconsistencias (Gaido, 2021, pp. 404-405).
18 Esta caracterización de la agencia práctica es constitutivista, en tanto da cuenta de las razones normativas en términos de las propiedades constitutivas de la actitud de valorar (véase Smith, 2018, pp. 371-372). Como tal es incompatible con una metaética realista que afirme la existencia de verdades morales con independencia de las valoraciones (actuales o idealizadas) de cualquier agente práctico. Sin embargo, es compatible con versiones del realismo que acudan a otras formas de justificar la verdad moral. Por ejemplo, Korsgaard considera que su versión del constitutivismo es una forma de realismo procedimental (1996, pp. 36-37).
19 El vínculo de la actitud de valorar con las razones para la interpretación intencional que planteo, implica una conexión entre el derecho y la moral, a partir de la función instrumental que el primero tiene para el cumplimiento de propósitos humanos que asumimos como valiosos. En ese sentido, para un agente moral involucrarse en la práctica jurídica implica atribuirse a sí mismo un valor, por el hecho de cumplir un rol con un propósito específico que justifica realizar determinadas acciones. La moral no gobierna directamente esas acciones, sino que opera como la fuente última de validación o supervisión de los roles que proporcionan razones para la acción, como una suerte de identidad práctica necesaria (Korsgaard, 2009, 20-23). Teniendo en cuenta una distinción que plantea Redondo, esta conexión es ideal o justificativa y no interpretativa, pues lo que se afirma no es que las normas jurídicas deban ser identificadas a través del razonamiento moral sino, por el contrario, la obligación moral de interpretar indagando las intenciones de la autoridad legislativa (véase Redondo, 2005, p. 56).
20 Atendiendo al comentario de un árbitro anónimo, utilizo la expresión inglesa rule of law porque no existe un equivalente perfecto en el idioma castellano y es la más adecuada para marcar las diferencias entre dos grados de desarrollo de un mismo ideal (rule of law y rule by law). Aunque la traducción más frecuente es “estado de derecho”, también se emplean otras como “imperio de la ley” (Laporta, 2007) y “gobierno de la ley” (Celano, 2022), que considero preferibles porque captan mejor la idea de que la virtud de la práctica jurídica requiere el predominio de una fuente específica, la legislación.
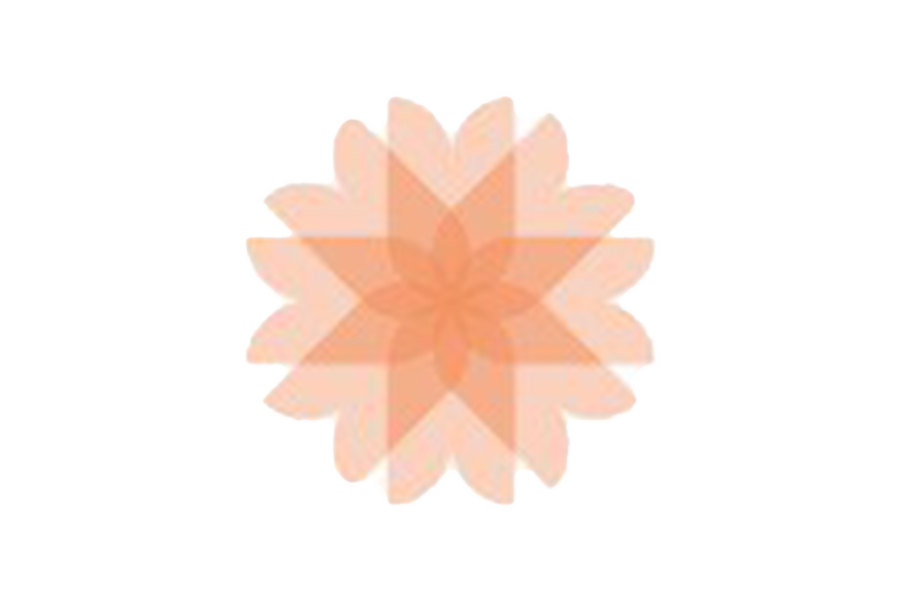 cygnusmind
cygnusmind